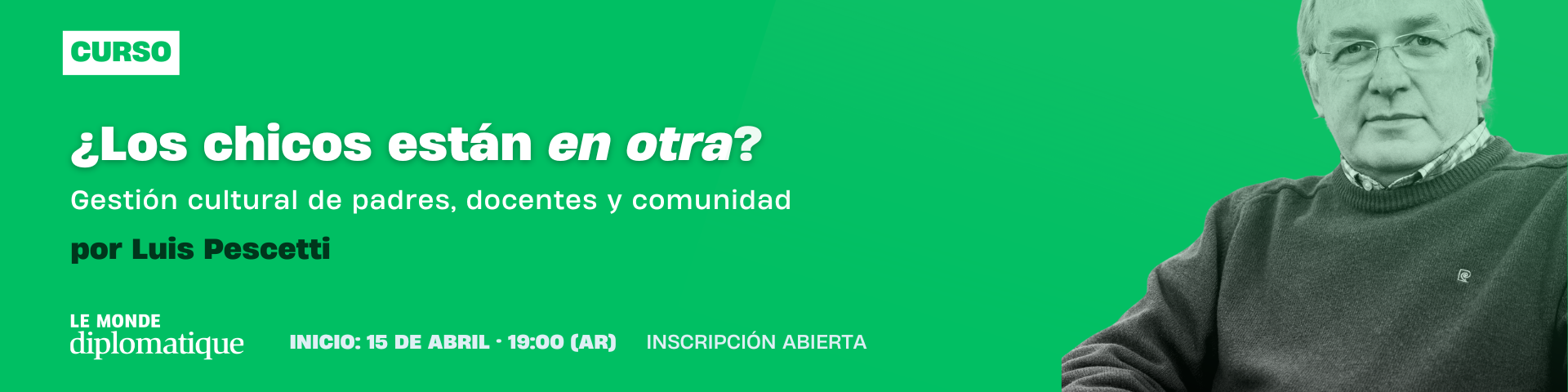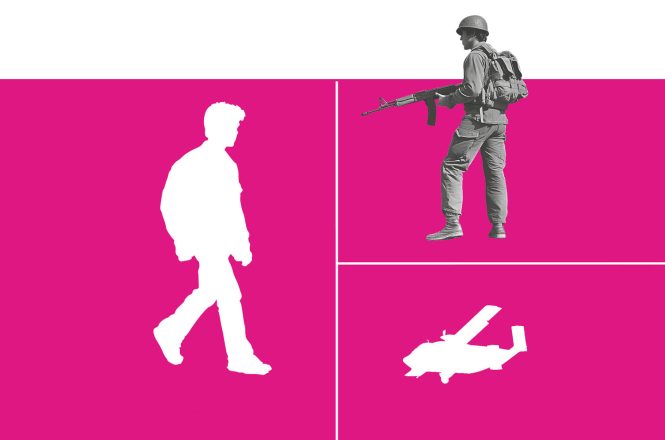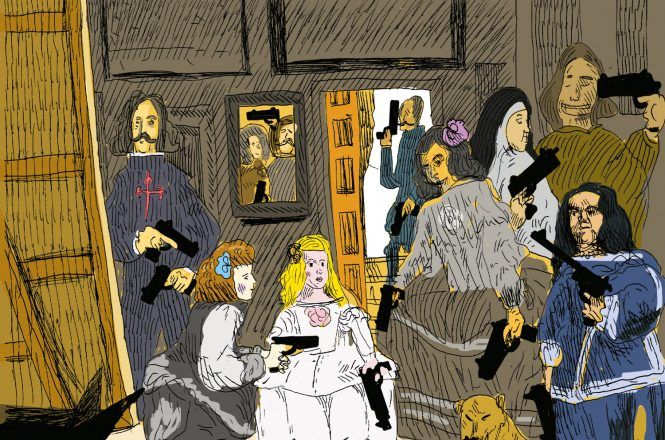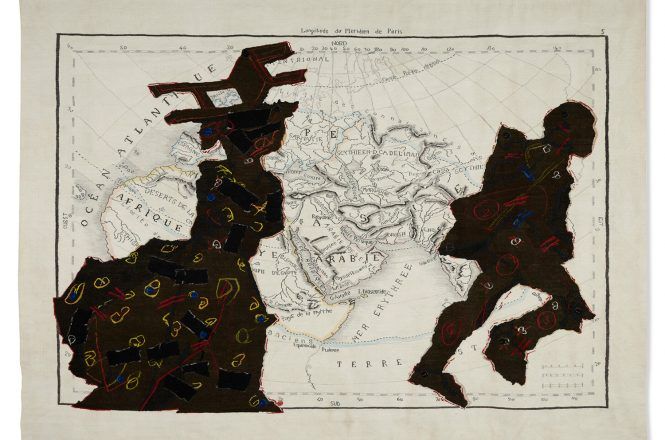El auge del neoextractivismo en Brasil
A lo largo del siglo XX, Brasil realizó un esfuerzo significativo para dejar de ser un país agrario y convertirse en una nación urbanizada e industrializada. Los resultados han sido ambiguos. Los datos actuales muestran una tasa de urbanización del 87%, pero concentrada en pocas metrópolis cercanas a las costas, mientras que muchas regiones del interior siguen siendo rurales. El país se convirtió en el más industrializado de América Latina, pero sus principales centros fabriles quedaron restringidos al centro-sur, algunos enclaves en el noreste y en el corazón de la Amazonia. Los costos han sido elevados: la renta media aumentó, pero también lo hizo la desigualdad.
Más allá del carácter incompleto de esta modernización, la participación relativa de la industria comenzó a declinar sistemáticamente tras su pico de 1980, cuando alcanzó el 35% del PIB. La crisis de financiamiento del Estado, combinada con la globalización y la liberalización económica de los 90, imposibilitaron la continuidad de las políticas industriales previas. Hoy, la industria manufacturera representa sólo el 12% del PIB, un retroceso al mismo nivel de hace casi cien años. Para muchos, sería incorrecto calificar este proceso como desindustrialización, ya sea porque la economía brasileña sigue estando relativamente diversificada, o porque parte de las actividades que antes se desarrollaban en el interior de las fábricas ahora las llevan a cabo empresas de servicios. Se trataría entonces de un sector terciario, sí, pero vinculado a la actividad industrial. Sin embargo, hay al menos cuatro dimensiones que evidencian los problemas asociados a la dependencia del país respecto de su sector primario de exportación. La primera es la simplificación de su estructura productiva y la vulnerabilidad de su comercio exterior. La mitad de las exportaciones brasileñas proviene del agronegocio y, dentro de este sector, la soja representa el 40%. De cada diez toneladas de soja exportadas, ocho tienen un solo destino: China, cuya desaceleración económica podría afectar negativamente la demanda futura.
La segunda dimensión es el impacto en el mercado laboral. Las actividades agroexportadoras requieren poca mano de obra debido a su alta tecnificación. Aunque se promueve la imagen de modernas “ciudades del agronegocio”, estas son pocas y su población es reducida.
En la dimensión ambiental, tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil están directa o indirectamente relacionadas con la actividad agropecuaria. Además, el sector es responsable de una acelerada pérdida de biodiversidad, impulsada por la expansión de la frontera agrícola en la Amazonia y por métodos de siembra basados en monocultivos intensivos.
Por último, está la dimensión política. El Frente Parlamentario Agropecuario es el más influyente en el Congreso Nacional, con 324 diputados federales y 50 senadores. Esto equivale al 63% de la Cámara de Diputados y al 62% del Senado.
Ante este escenario, resulta ingenuo que parte de las élites brasileñas sigan apostando por la continuidad o el mero perfeccionamiento de este modelo de desarrollo. Los datos desmienten el discurso de que la agricultura brasileña ya es sostenible y que las críticas a su modelo productivo son sólo una forma de proteccionismo encubierto. Además, la expectativa de que el futuro estaría garantizado con la exportación de bienes primarios para alimentar a una población mundial creciente suena ilusoria, pues ignora las proyecciones de la ONU que apuntan a una futura estabilización del número de habitantes del planeta.
En cuanto a la producción de energía, el panorama no es muy distinto. En un contexto donde se busca reducir el uso de combustibles fósiles, el petróleo y el gas natural representan actualmente el 15% del PIB brasileño y sigue creciendo, debido al descubrimiento de nuevos yacimientos. El más reciente está en la Foz del Amazonas.
Es cierto que, a diferencia de los países más ricos, en Brasil ya predominan las fuentes renovables. Sin embargo, la mayor parte del potencial hidroeléctrico aún sin explotar se encuentra en la Amazonia, y su aprovechamiento implicaría más deforestación. Además, el etanol utilizado para abastecer la flota de vehículos depende de la caña de azúcar, producida en monocultivos a gran escala. Lo mismo ocurre con la soja, materia prima del biodiésel, y con el maíz, cada vez más utilizado en la producción de biocombustibles. Mientras tanto, el uso de la energía solar y la eólica, aunque todavía minoritarias, crece rápidamente, al igual que los conflictos con comunidades rurales afectadas por los parques eólicos.
La pregunta clave es: ¿cómo romper con la llamada “dependencia del camino” establecida con el neoextractivismo brasileño?
Hacia un nuevo modelo de desarrollo
Es muy difícil deshacer estos círculos viciosos en los que las instituciones políticas extractivas generan instituciones económicas extractivas, como lo demuestran las obras de Daron Acemoglu y James Robinson, ganadores del último Premio Nobel de Economía. Pero no hay que caer en el fatalismo. Los órdenes sociales a menudo sufren impactos externos que obligan a la recomposición de acuerdos políticos frente a nuevas circunstancias.
Paradójicamente, el cambio climático impulsado por este mismo modelo neoextractivista podría estar generando una de estas sacudidas, con el potencial de alterar al menos dos de los tres factores de competitividad que hasta ahora han sostenido el neoextractivismo en Brasil.
El primer factor es una competitividad genuina, que debe ser reconocida. Hay élites empresariales que recurren a la innovación tecnológica y buscan mercados que garanticen sus ganancias, apoyándose en técnicas de producción modernas. Sin embargo, esto tiene poco que ver con el mito del emprendimiento heroico e individual. La agricultura moderna brasileña fue una “invención del Estado desarrollista”. La viabilidad de la soja y el etanol no existiría sin las fuertes inversiones gubernamentales en investigación científica, difusión tecnológica y financiamiento público para que el sector privado adopte estas innovaciones y las convierta en un sector dinámico.
Hay un segundo factor competitivo importante: la naturaleza. Muchas regiones brasileñas pueden producir hasta tres cosechas al año, algo que un agricultor europeo con tecnología similar no podría lograr debido a las diferencias climáticas, como menos horas de sol o disponibilidad de agua. Esto afecta la rentabilidad de las explotaciones. No obstante, la crisis climática está alterando estas condiciones con temperaturas más altas y cambios en el régimen de lluvias. Muchas regiones productoras ya no podrán realizar múltiples cosechas anuales y podrían verse obligadas a recurrir a un mayor uso de riego, aumentando los costos y generando más dificultades en los mercados internacionales.
Por último, hay una competitividad espuria. Desde los 90, Brasil no aplica impuestos a la exportación de productos agropecuarios. Incluso los impuestos sobre la tierra son extremadamente bajos. Además, las deudas de los productores con el Estado suelen renegociarse con frecuencia. A esto se suma la apropiación ilegal de tierras, especialmente en la Amazonia, que actúa como una válvula de escape para los productores que, al ser menos viables en regiones dinámicas, venden sus tierras y se dirigen a nuevas zonas, impulsando la deforestación y la continua expansión de la frontera agrícola. Muchas veces, estas nuevas áreas producen poco y se utilizan más bien para la acumulación patrimonial, lo que se traduce en formas de dominación sobre las poblaciones locales y en poder político. Este tipo de prácticas también podrían verse afectadas por el contexto de crisis climática. La creciente sensibilidad a la agenda ambiental ha impulsado el debate y la adopción de normas de comercio internacional y financiamiento que exigen trazabilidad y certificación socioambiental de los productos como mecanismo de restricción a estos comportamientos. Todo indica que en el futuro habrá más regulaciones y controles de este tipo, no menos.
La alteración de las condiciones de competitividad natural y las mayores restricciones del mercado a la competitividad espuria podrían forzar un cambio estructural, alterando las condiciones en las que se produce la competitividad genuina: los productores modernos tendrán cada vez más incentivos para adoptar tecnologías y protocolos de producción acordes con la búsqueda de una economía baja en carbono a escala mundial. Ante este panorama, se vislumbran al menos tres escenarios posibles.
Los sectores conservadores y extractivos, debido a su poder, podrían simplemente bloquear estos cambios. Pero esto llevaría a la pérdida de mercados y a un debilitamiento del tejido económico y social del país, generando un futuro inestable de colapso, o al menos de crisis sucesivas.
En un segundo escenario, los sectores más avanzados podrían adoptar mejores prácticas sin alterar la concentración ni la especialización de las estructuras económicas. Esto daría lugar a un “neoextractivismo verde”, capaz de responder a la crisis ambiental sin eliminar otros bloqueos que impiden un mayor dinamismo económico y cohesión social.
El tercer escenario es el más ambicioso, pero también el más difícil de materializar. Implica una transición justa y sostenible con diversificación productiva, inclusión de pequeñas empresas y trabajadores en la distribución de las ganancias económicas, y nuevas formas de relación entre la economía y la naturaleza. Para ello, sería necesaria la emergencia de una nueva coalición de fuerzas sociales que impulse una agenda innovadora en esta dirección, con la debida movilización de recursos materiales y políticos para sostenerla durante al menos una generación; algo inimaginable para el pensamiento conservador, pero también muy diferente a lo ofrecido por el progresismo latinoamericano en las últimas dos décadas.
* Sociólogo; profesor de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Federal de ABC; investigador del Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP).