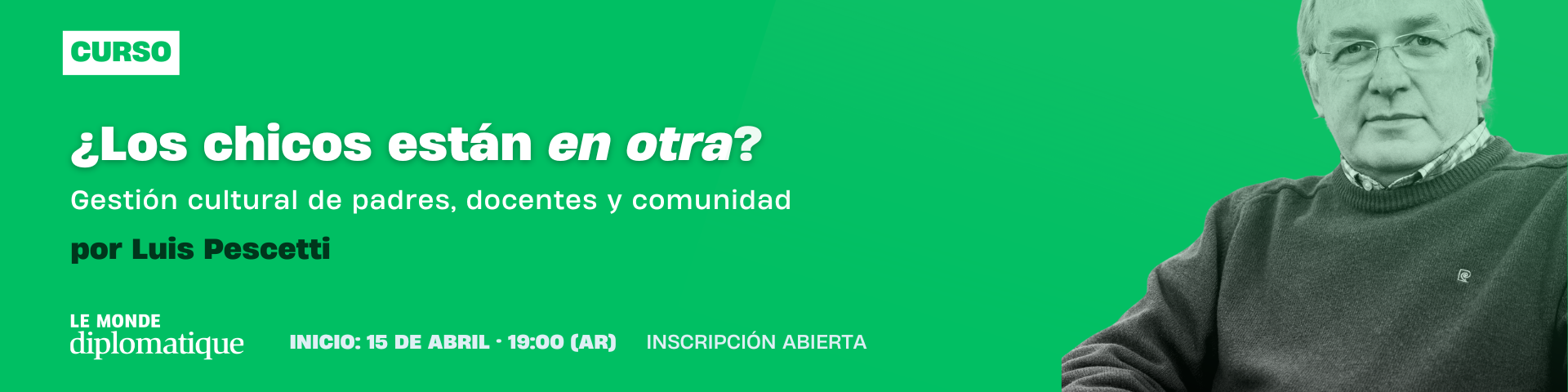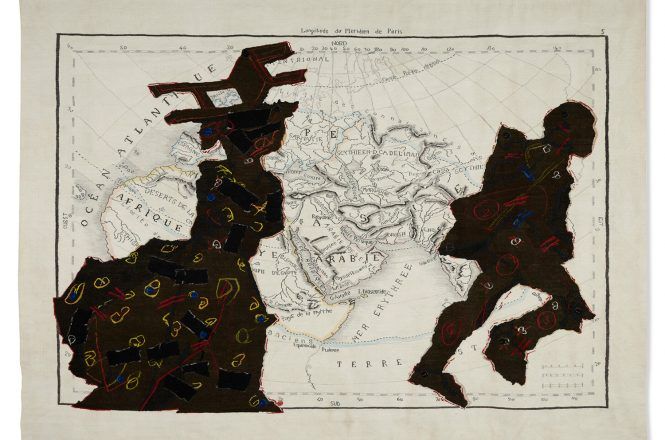Sobre “Los usos del odio” de José Natanson

Con el debido respeto, quisiera expresar mi perplejidad frente a una serie de textos escritos por estimados colegas en torno al “odio” como categoría política. A continuación, tomaré el editorial de José Natanson (“Los usos del odio”), aparecido en la edición de septiembre de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, como ejemplo relevante y muy reciente de esta creciente tendencia analítica, a la que quisiera someter a un examen crítico. Me refiero –por si fuera necesario aclararlo– a la propensión –impulsada desde las Ciencias Sociales y el periodismo– a leer como rasgo dominante de este período político aquello a lo que, en el artículo citado, se denomina una “nueva política del odio”. Esos “usos del odio”, según entiendo, nos refieren a las actitudes y los sentimientos profundos de un grupo (sus odios de clase, sus egoísmos, su individualismo, su desprecio al otro) como variable central para explicar el devenir político de la época. Según veremos, por lo demás, dicho comportamiento político vinculado con el “odio” sería propio y exclusivo de una de las dos facciones principales en que se encontraría dividido el arco político actual. Como forma de avanzar en una conversación sobre el tema, presentaré a continuación tres reacciones generales, introductorias, sobre el texto de Natanson (reacciones que, aunque estarán centradas en el artículo de el Dipló, tienen la pretensión de ir más allá del mismo, para dialogar con esta llamativa “moda” académica).
1. Un enfoque “super-estructural” o “de superficie”. Un análisis impresionista, inasible y distractivo
Un primer dato llamativo en este tipo de textos centrados en el “análisis del odio”, es su falta de atención sobre las condiciones materiales o estructurales que distinguen a nuestras sociedades. Tales condiciones pueden ser aludidas al pasar, para concentrar el análisis, inmediatamente luego, en las “políticas del odio” y en los sujetos “odiadores”. Ese repentino foco en la psicología social (en lugar de, digamos, los estudios económicos, el análisis de la desigualdad y los conflictos distributivos; la investigación jurídica; la ciencia política comparada; los trabajos históricos, etc.) resulta llamativo, particularmente, por su pobreza. Dicha pobreza de análisis se desprende de lo que se deja de lado –como ya vimos, la reflexión sobre las “bases materiales de la sociedad” –; del tipo de enfoque que se adopta –un enfoque, paradójicamente, y cerca de lo que denuncian, individualista, atomista y psicologista–; y, sobre todo, de lo que tal tipo de enfoques abordan como objeto de estudio. Me refiero, en este caso, a un material fundamentalmente inasible –las “actitudes”, motivaciones, sentimientos profundos e intenciones de la ciudadanía política– que, en los hechos, por lo demás, se torna dependiente, de forma habitual, de anécdotas y datos impresionistas (“miren el rostro desencajado del periodista tal o cual”; “miren este cartel que apareció en tal marcha”; “miren el tweet que escribió tal diputado”). Lo “inasible” de esos sentimientos profundos termina expresándose en la recurrencia de falacias de composición omnipresentes y reiteradas hasta la fatiga: un forcejeo en una marcha prueba que en verdad todos los opositores están dispuestos a usar la fuerza en el acto; un hecho de violencia demuestra que todos ellos están dispuestos a ejercer violencia contra los adversarios; algunos rostros fotografiados, típicos de las clases altas argentinas –rostros como los que magistralmente registrara Patricio Guzmán en La Batalla de Chile– confirma que se trata de una marcha protagonizada por la clase alta, y proporciona indicios claros de que su objetivo es un golpe de estado.
Este giro hacia el examen del “sentimiento social profundo”, a partir de un pot pourri de imágenes aisladas o anécdotas en el que incurren tantos cientistas sociales –un giro, en verdad, sorprendente– destaca, por un lado, como opción teórica: si algo nos habían enseñado Marx y Engels era que las sociedades debían ser estudiadas no “a partir de lo que los hombres dicen, imaginan y piensan”, sino por la forma en que producen y distribuyen los bienes materiales necesarios para su vida. Pero, sobre todo, dicho giro es revelador de una opción política. Ello así, ya que, si el análisis escogiera dejar de lado las anécdotas, para centrar su atención en las cuestiones materiales (pobreza, desigualdad, alianzas con empresarios, vaciamiento del Estado), el nuevo foco obligaría a problematizar lo que el discurso divisivo (“de grieta”) necesita presentar de modo simplificado. Un enfoque “material”, por caso, nos ayudaría a subrayar las continuidades existentes entre las políticas, las faltas y los protagonistas de gobiernos, aparentemente, de orientación opuesta.
2. Una “novedad” demasiado vieja. Un análisis vacío de historia y teóricamente improductivo
Las referencias que realizan autores como Natanson sobre la configuración de una “nueva política del odio”, resultan particularmente llamativas en el contexto de la historia de América Latina. Cabría preguntarles a estos autores cuál es la “novedad” de la “polarización” política, el conflicto social y esa “política del odio”, en el contexto de sociedades que, desde la independencia al menos, aparecen divididas por enfrentamientos políticos e ideológicos extremos, que de manera no inhabitual implicaron la muerte del adversario. ¿Cuál es la novedad que aporta el estudio de “los usos del odio” en un país que, desde muy temprano en el siglo XIX, padeció un enfrentamiento resumido en la idea de “religión o muerte”? Mucho más que eso, en doscientos años de historia independiente, en la Argentina conocimos la disputa a muerte entre “patriotas” y “agentes de la corona”; entre federales y unitarios; entre “civilizados” y “bárbaros”; entre liberales y conservadores; entre rosistas y anti-rosistas; entre liberales y autonomistas; entre mitristas y roquistas; etc. Me refiero a una disputa política que se prolongó, de manera igualmente violenta pero menos extrema, en conflictos como los que enfrentaron a peronistas y anti-peronistas en el siglo XX, y que llevaron a Arturo Jauretche, hace más de 60 años, a escribir un libro sobre Los profetas del odio. Por tanto, ¿qué justifica que pongamos hoy la atención en “el odio” entre facciones como “marca de época”? ¿Qué hay de novedoso en el choque entre grupos políticos, y los enojos “cruzados” entre los mismos, y qué es lo que dicha noticia nos ayuda a ver (si no es, como pienso, que nos “impide ver” o no nos ayuda a focalizarnos en lo importante)? El “odio”, como “novedad” de época, es una novedad demasiado vieja.
Mucho peor que eso, el enfoque sobre “los usos del odio” aparece vacío no sólo de economía y desigualdades, sino también de la larga y compleja historia política de nuestras comunidades: una historia llena de matices y claroscuros, con hechos y figuras marcadas por sus luces y sombras. Contra la textura densa propia de nuestro pasado político, el discurso de “los usos del odio” elimina la complejidad de la historia social, y lo hace, para peor, colocando al “odio” como improbable “motor” de la historia; y a los “poderes mediáticos” –antes que a las clases sociales– como los “sujetos” protagónicos de la misma. Lo que resulta así es un cuento de niños, que –casualmente– deja a periodistas y divulgadores mediáticos como actores principales o agentes de vanguardia de una historia social que antes tendía a situarlos, en el mejor de los casos, como actores secundarios de la dura tragedia que nos reúne. Se trata de un relato que, como diré enseguida, separa a “buenos” y “malos,” y deja a los “malos” todos juntos, y de un solo lado. En la simpleza, distorsión y confusión que se desprende de dicho relato, el análisis resulta sustantivamente equivocado, y teóricamente improductivo (sino directamente contra-productivo).
3. El “odio” como sentimiento repartido de modo desigual. Un análisis políticamente sesgado y descriptivamente falso.
La propuesta de quienes nos hablan hoy del “odio” como “marca de época” no sólo resulta débil en cuanto a su contenido teórico y normativo, sino además –mucho peor que eso– sesgada y equivocada de modo grosero en su aspecto descriptivo. Y es que, a diferencia de lo que casi cualquier análisis histórico-político tendía a ofrecernos hasta hace poco, aquí el problema que se detecta (la presencia de sujetos “cargados de odio”) aparece como atribución propia de una sola de las facciones políticas en juego. Como si, en el pasado, la virtud hubiera sido considerada propiedad exclusiva de los unitarios o los federales; ¡y el vicio tomado como propio del bando contrario! Se trata, obviamente, de una operación de origen político-partidaria (quiero decir, alineada con una de las dos supuestas facciones en juego) que, en sus versiones menos atractivas, pero aún así no inhabituales, llega incluso a presentar a una de las facciones políticas en disputa como “propiciadora” del “odio” (“los odiadores”, sic) y, a la otra, como simple “víctima” de la primera, y motivada por un “discurso de amor” (sic, “amor” que quedaría sintetizado en nuestro país bajo el slogan “la patria es el otro”). Otra vez: un cuento para niños ingenuos.
Aún en su breve nota, Natanson representa bien esta tendencia de describir “con un solo ojo” (un “ojo mocho”), lo que se advierte a partir de los modos en que ilustra el discurso de “los odiadores” en nuestro país. En primer lugar, Natanson identifica a los “odiadores” locales con aquellos que defienden “la libertad individual sin interferencias” para educar a los hijos sin “educación sexual integral (ESI)”; y también, con los que piden “salir a la calle y contagiarme de coronavirus si eso es lo que quiero”. Si este conjunto constituyera realmente el objeto de análisis de la nota, habría que decir que Natanson estaría hablando de un grupo de “odiadores”, afortunadamente, sólo compuesto por una ínfima minoría del país (¿un 5% de la población?): un grupo curioso que negaría la existencia del virus, y al mismo tiempo abominaría de la educación sexual, consideraría que la tierra es plana, y creería en los OVNI o en los Reyes Magos. Sin embargo, apenas unos renglones después de haber ofrecido ejemplos tales, Natanson nos aclara que, en verdad, no está pensando en una minoría semejante –insignificante en su número– sino, en verdad, en millones de personas que, de modo bastante exacto (sin nadie de más, ni de menos) se identificaría con la oposición al actual gobierno, y sobre todo con sus figuras protagónicas. Natanson da nombres al respecto, que van desde las personalidades más “extremas” dentro de la oposición, hasta las más “moderadas”: entre todos ellos –nos dice el autor– “van creando un contexto” opositor, definido por el “odio” a los que no son como ellos, el individualismo exasperado, la falta de solidaridad y el desprecio a todo sentimiento comunitario (personas cuya amenazante presencia invita a la –históricamente trágica– pregunta sobre qué hacer con todas esas “manzanas podridas” que amenazan con pudrir al resto de la población “moralmente sana”).
4. Conclusión
Antes de concluir, me permito subrayar algunos puntos que se derivan del decurso descriptivo que ilustra Natanson.
Primero, contradiciendo las conclusiones de casi cualquier análisis histórico conocido, aquí el “problema político” de nuestra era resultaría propio –atributo exclusivo– de una facción política (básicamente: todos los que no son oficialistas), compuesta por millones de personas que “odian”, y que a través de su “odio” victimizan a la otra parte de la población.
Segundo, más allá de su carácter simplista, dicho análisis resultaría cuanto menos curioso, en términos descriptivos. Y es que: ¿cómo dejar a la oposición como propietaria excluyente del “odio” político, cuando reconocemos a las vertientes moderadas del oficialismo por los esfuerzos que hacen para decirnos que “no toda la oposición” debe ser identificada con “la dictadura”? (por cortesía, me abstendré de agregar aquí una larga lista de ejemplos capaz de mostrar al oficialismo como menos afín al amor que al crimen). En todo caso, quiero decir, en nuestro país, en este tiempo, confinar el “odio político” a sólo una de las dos facciones políticas hoy protagónicas requiere de un esfuerzo de imaginación tenaz, titánico, extraordinario.
Tercero –y para quedarnos en el escuálido terreno de la psicología social– sugeriría que el análisis de tantos, como el de Natanson, destaca por su falta de empatía hacia quienes piensan distinto. Adviértase que si una multitud de personas marcha en razón de sus convicciones políticas, en épocas de cuarentena, la analogía que aparece no es la de las manifestaciones anti-racistas disparadas por la muerte de George Floyd (manifestaciones masivas, que pudieron incluir un enorme enojo político hacia el gobierno de turno, actos de violencia y saqueos, pocos barbijos, y escaso cuidado por la distancia social), sino la marcha de los “terraplanistas” que esperan la llegada de los OVNI. Si, en el marco de un gobierno excitado en su búsqueda de impunidad judicial, miles salen a protestar por los abusos estatales, la reflexión de autores como Natanson no nos refiere a la justicia y razonabilidad que puede anidar en las posiciones de tantos adversarios, sino que se dirige a denunciar, apresuradamente, la presencia de una pancarta o un tweet que seguramente dirá que “el virus no existe” o expresará su desatado enojo hacia el gobierno. Si, frente a los modos en que viene administrando sus respuestas, una parte significativa de la sociedad se queja del obrar del gobierno, la lectura que se nos ofrece no se esfuerza por advertir lo razonable que puede haber en tales reclamos –ante decisiones gubernamentales que hoy tienen gruesos componentes de inercia, irracionalidad e inconstitucionalidad– sino que prefiere ver en quienes reclaman a un grupo fuera de sus cabales y egoísta, desinteresado de la muerte del otro.
Esto me lleva a afirmar un cuarto y último punto, que tiene que ver con los modos en que, desde el oficialismo, se escoge construir al adversario (lo que nos refiere, de otro modo, a la forma en que desde tales sectores prefieren auto-percibirse). Según entiendo, hace tiempo que los argentinos muestran algunos compromisos políticos sólidos, que no se han desvanecido con el tiempo. Entre ellos: desde hace casi 40 años, más del 80 por ciento de la población apoya el “juicio y castigo” a los culpables de los crímenes cometidos por la última dictadura; y un porcentaje similar o más alto se muestra favorable –desde hace décadas también– a un Estado fuerte. Si en lugar de reconocer esos datos duros se prefiere identificar a la oposición con un creciente libertarianismo (¿un 5% del país?) o el terraplanismo (¿un 0,1%?), ello exige que giremos el rostro hacia atrás y nos preguntemos por las pretensiones de quienes realizan tales llamativas lecturas. Y es que –según parece– necesitan presentar al adversario como irracional e inmoral (el individualista que desdeña la muerte de sus semejantes), lo que va de la mano de la (auto) afirmación según la cual “uno” se encuentra bien ubicado, del lado de la vida y de la solidaridad. Se podrá replicar: ocurre que “el libertarianismo” viene creciendo en toda América Latina. Pero, otra vez, hablamos de la Argentina, y los números siguen siendo demasiado sólidos y contundentes: debemos admitir que la enorme mayoría de quienes protestan favorecen, también (el Juicio a las Juntas, nuestro pacto moral, y) un Estado fuerte (nuestro gran acuerdo político), mal que nos pese.
En definitiva, Natanson, como tantos, y contra lo que el mutuo respeto en la discusión exige, parece escoger siempre la peor versión del adversario, de forma tal de confirmar lo que sus pre-conceptos y pre-juicios decían de antemano. No hay espacio para leer al opositor a “su mejor luz,” para pensar sobre lo que dice tomándolo de buena fe. Si el opositor del caso no parece descabellado o necio en lo que sostiene, ello sólo puede explicarse porque algo horrendo debe estar escondiendo.
Frente a quienes, primero, dividen al país en buenos y malos, y luego –en un acto de vanidad que da pudor ajeno– se colocan a sí mismos del lado de la solidaridad y el amor al prójimo, concluiría señalando que, lamentablemente, las cartas se encuentran demasiado mezcladas. Como decía Nils Christie, “todos somos demasiado parecidos”. Decir esto no significa asumir que “todo es lo mismo.” Por el contrario, en lo personal, considero que nuestros principales problemas, como comunidad, tienen que ver con la desigualdad económica y la impunidad (política y jurídica), que son dos caras de la misma moneda. Entiendo, por tanto, que es hora de empezar a juzgar, distribuir responsabilidades y condenar; y sospecho que, para hacerlo bien, necesitamos de más ciencias sociales y de menos cuentos de hadas.
* Abogado y sociólogo, investigador Superior del CONICET.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur