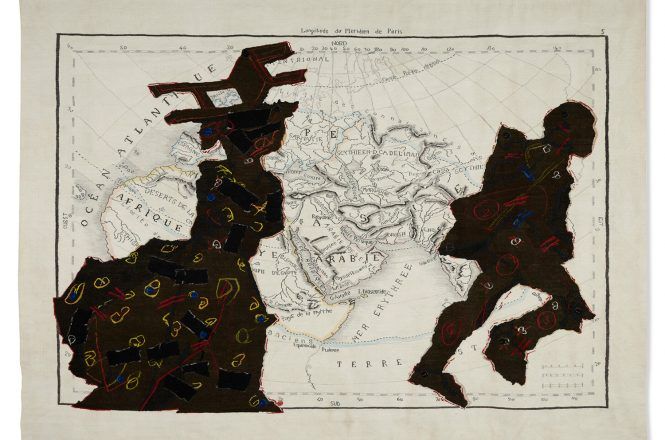Políticas del clic. Vanidad del “tecnocompromiso”

Asistimos a la desaparición paulatina de la sonrisa. No en la vida cotidiana, pero sí en un registro particular de la representación: el arte de tapa de los discos. A veces puede ser pertinente prestar atención a objetos bastante soslayados, en esta oportunidad, la iconografía propia de la industria del disco. Es impactante detectar que la fisonomía de los rostros de los cantantes y de los músicos de los grupos pop o rock en casi medio siglo pasó progresivamente de la jovialidad a la exhibición de un aspecto impasible. Hacia comienzos de los años noventa, toda expresión de alegría parecía tener que ser desterrada. Los artistas, sentados y en general de brazos cruzados, empezaron a mirar el objetivo con una suerte de ausencia intencional de emoción. En algunos casos, se llegó al punto de esquivar o tapar la mirada, como ocurre en la tapa del CD de Jay-Z, Reasonable Doubt (1996), que además mostraba, con un efecto difuminado, al rapero con la cabeza gacha y el rostro en gran parte cubierto por el ala de un sombrero que sostenía con la mano derecha, entre cuyos dedos sostenía un cigarrillo. Con el tiempo, algunos manifestaron gestos de desafío y de provocación, en acto de modo emblemático en la postura de Kaaris, que para la imagen del disco Double Fuck (2015) expone, ante sus ojos velados por anteojos de sol, sus dos dedos mayores cruzados uno sobre otro y ostensiblemente erectos. A inicios de la década de 2010, se generalizaron los retratos de figuras que oscilaban entre la frialdad y la voluntad de desplegar formas de poder o insolencia que daban la impresión de una distancia que se reivindicaba con el cuerpo social. Si se mira el fenómeno de cerca, las cajas de discos se ofrecen como signos bastante patentes que dan testimonio de la evolución progresiva de las mentalidades.
Lo que es más perturbador todavía es constatar que algunos de esos artes de tapa hacían eco directamente a comportamientos que eran cada vez más visibles en la vida común y corriente, mostrando por ejemplo cuerpos en la calle provistos de cascos auditivos que parecían aislarlos de cualquier otra presencia, redactando SMS o conectándose a aplicaciones con la cabeza más o menos inclinada, y sin dedicar nunca una mirada al entorno. En los espacios públicos, es raro ver, no pasa casi nunca, que un individuo centrado en su pantalla dirija una mirada benévola a un desconocido. Y no tanto porque se esté operando un repliegue generalizado sino porque los individuos sienten, en esos momentos, una forma de autosuficiencia que excluye toda necesidad, incluso pasajera, de instaurar un lazo con un paseante cualquiera; la única relación en ese momento es con los propios dispositivos y esta constituye entonces la totalidad exclusiva de la experiencia. Si bien tres décadas antes el walkman había permitido una escucha individual y nómade, este no prohibía una sonrisa hacia otro ni instantes de convivialidad compartidos. Una publicidad del año 1981 pretendía ser testimonio de esto: ponía en escena a unos curiosos equipados con unos aparatos con auriculares que bailaban en coro y dentro de una atmósfera alegre en una ciudad estadounidense.
¿Quién vio alguna vez a una persona en la vereda que consultara una “red social” cualquiera en su smartphone y que a la vez se pusiera a vivir momentos de complicidad con otros peatones? La ecuación es imposible, porque lo propio de las tecnologías personales contemporáneas consiste justamente en movilizar una atención plena y en dar la impresión de ofrecer tal riqueza inagotable que el mundo que nos rodea llegaría incluso a perder su sustancia e interés.
En ese mundo caracterizado por la sensación, que no deja de aumentar y que es sentida por todos, de gozar de un mayor permiso para la acción, así como de formas inéditas de independencia, estaba casi escrito que llegarían a pensarse nuevas relaciones respecto de las instancias de poder, y particularmente de las instancias de poder de los Estados. Hasta entonces, en las democracias, los ciudadanos expresaban prioritariamente su voluntad a través de la elección de representantes, a los cuales les delegaba mandatos por lapsos determinados. Este esquema, con el transcurso del tiempo, y particularmente por la gran cantidad de crisis vividas desde la posguerra, generó la sensación cada vez más extendida de una insuficiencia, incluso de una inconsecuencia de todas esas modalidades que se creían las únicas. Si bien los descontentos y las frustraciones se manifestaban bajo diversas formas, principalmente por medio de la protesta pública, solo en raros casos terminaban torciendo las decisiones, y todavía menos redefinían las estructuras vigentes. Más tarde, los ciudadanos vieron que se podían informar fácilmente, postear sus opiniones, hacer conocer su insatisfacción o su ira, movilizar muchedumbres más o menos densas en vistas a denunciar ciertas prácticas o de defender ciertos intereses, dando así testimonio en voz alta y clara del advenimiento de una nueva era de la política cuya envergadura, se quiera o no, habría que dimensionar y que no estaba todavía, hace unos diez años, sino en sus balbuceos.
Se tomaba como postulado que todas esas técnicas de comunicación tenían que favorecer de ahí en adelante una mayor transparencia, por ejemplo, respecto de los proyectos de ley, las deliberaciones y el uso de las finanzas públicas. Esta configuración permitiría no solo estar al tanto de una gran cantidad de engranajes, sino también comentarlos, interpelar a quienes habían sido electos, organizar consultas, incluso someter, a escala local tanto como nacional, proposiciones que surgían de individuos o grupos, haciendo emerger de este modo una supuesta “democracia de internet”. Como si al acto político le bastara un aumento de la información y la formulación cada tanto de propuestas que, en su casi totalidad, terminaban en el olvido. A instancia de las ambiciones reivindicadas por el Partido Pirata, se llegó al punto de querer explotar la estructura propia de las redes a fin de instaurar una “democracia mediante un clic” basada en el derecho de todos de revocar diputados por la simple utilización del teclado: “Más que votar una vez cada cuatro años a un representante (modelo del servidor central) y después esperar pasivamente la siguiente elección, ¿por qué no pensar un sistema informático donde sea posible dar voz, y entonces dar la confianza a alguien y entonces sacársela también mediante un clic?” (1). Es lo que, en la jerga geek, tomó el nombre de proxy-voting, a saber, la implementación de un tribunal permanente del pueblo cuyos miembros, sin estar presentes o haber recurrido a la discrepancia y a la deliberación, son llamados, desde su sillón, con una lata de cerveza en mano, por ejemplo, a cortar cabezas continuamente. En realidad, más que una “democracia mediante un clic”, se pretendía instituir una oligarquía de la mayoría valiéndose de procedimientos expeditivos y dando prueba de actitudes suficientes y perezosas: “No tienen ya poder únicamente porque son expertos sino porque las personas a su alrededor confían en ellos. Es una nueva forma de tecnocracia, pero en todo momento usted puede elegir a otro, lo cual no es posible en nuestra democracia representativa actual” (2). El principio de la delegación, que supone compromiso y una duración sustancial a fin de estar en la medida de dar cuerpo a las resoluciones, se transforma aquí en una política indefinidamente desechable, como un Kleenex.
La ambición de instaurar relaciones de fuerza de un nuevo tipo con las instituciones se manifestó también bajo modalidades que se mostraban mucho menos “progresistas” y bastante más radicales. Pretendían desafiar toda estructura de autoridad recurriendo a técnicas de criptoanálisis y de codificación que se erigían como armas de combate. El caso más emblemático es el de Julian Assange en 2006 con la plataforma WikiLeaks, que, por la capacidad de sus miembros para hackear informaciones confidenciales, contaba con revelar sin descanso la dimensión de las faltas cometidas por instancias de poder de todo tipo. El horizonte político último y glorioso de la época consistiría, antes que nada, en ponerse a la búsqueda de delitos a fin de que, llegado el caso, se los pudiera develar a plena luz del día. Algunos diarios se fijaron como misión prioritaria divulgar gestos reprensibles. Sin embargo, lo propio de la participación en los asuntos públicos no reside en las operaciones sistemáticas de denuncia sino en la implementación de acciones concretas en el terreno de la vida común. Assange, que imaginaba inaugurar una nueva posición política únicamente destinada a infiltrar servidores, y que quería imponerse como la gran figura iconoclasta de la época, fue comparado con un “Cristo de los tiempos modernos” porque sabía explotar el SuperEmpowerment puesto de ahora en más en las manos de todos, o sea, la capacidad de un individuo, o de un grupo, de utilizar o desviar ciertas técnicas para gravitar más todavía en el curso de las cosas así como para hacer temblar el orden establecido.
Lo propio de las tecnologías personales contemporáneas consiste justamente en movilizar una atención plena y en dar la impresión de ofrecer tal riqueza inagotable que el mundo que nos rodea llegaría incluso a perder su sustancia e interés.
Con esta vara hay que evaluar su diferencia respecto de Edward Snowden, aun si ambos fueron relacionados con frecuencia bajo el mismo título de “lanzadores de alertas”. El segundo jamás decidió hacer de esa conducta un oficio, sino que, al ser testigo de actos ilegales cometidos por la NSA (National Security Agency), además encubiertos por el gobierno estadounidense, decidió, en 2013, con riesgos y peligros, revelarlos al mundo entero. Mientras que uno pretendía recolectar, de modo compulsivo, los datos de una enormidad de entidades en vistas a perseguir eventuales crímenes y hacerlos públicos, el otro, por su coraje y su fe en algunos principios fundamentales, operaba un gesto político en la medida en que contribuyó a esclarecer las conciencias y a modificar, un poco más o un poco menos, ciertas prácticas y marcos legislativos en varios países. De este modo, vemos que estos nuevos poderes pueden llevar o bien a la consumación de acciones que pueden hacer evolucionar favorablemente las cosas, o bien a la pretensión obsesiva de cortar lazos con todos los “poderosos” e instituir los principios de una transparencia generalizada y de un control integral de los asuntos públicos y privados que va contra la necesidad, para gran parte de ellos, y a fin de ser llevados a buen término, de estar a resguardo de las miradas del resto de la sociedad.
Releer los escritos de Jacques Derrida a propósito del secreto es, en este sentido, saludable:
Tengo un impulso de temor o terror ante un espacio político, por ejemplo, ante un espacio público que no dé espacio al secreto. Para mí, exigir que se dé a conocer todo y no haya un fuero interno significa volverse totalitaria la democracia. Puedo transformar en ética política lo que dije: si no se mantiene el derecho al secreto, se entra en un espacio totalitario (3).
Estas conductas resultan de la importancia asumida por la figura del hacker, el cual, desde la expansión de internet, por su facultad para infiltrar expedientes y denunciar luego ciertas prácticas, personifica el estadio extremo de la desconfianza contemporánea que se siente cada vez más ante toda instancia de poder, así como representa la avanzada de las nuevas relaciones de fuerza que se instauran entre los individuos y los gobernantes.
Estas disposiciones recientes favorecían todavía más la emergencia de formas inéditas de movilización: el agrupamiento masivo de los internautas a fines de llevar adelante acciones conjuntas. Cada una de ellas requiere un esfuerzo y un coraje sobrehumanos: conectarse en el transcurso de una misma franja horaria a un servidor a fin de provocar una caída del servicio (DNS) llevando a la alteración de todo el funcionamiento y a la imposibilidad momentánea para acceder. Así apareció Anonymous, en 2004. Se celebró el nacimiento de un nuevo tipo de activismo conducido a escala planetaria: “Anonymous es la primera superconciencia construida con ayuda de Internet” (4). Se publicó una gran cantidad de libros entusiastas que analizaban los engranajes del fenómeno y su impacto (5). El intento de conexión hacia un sitio cualquiera duraba algunos instantes, y la orquestación de un bloqueo provisorio mostraba la nueva valentía política de la época. No es que este tipo de acto no se revelara pertinente en algunos casos, pero la extrema facilidad y la volatilidad de las que provenía implicaba una doble regresión. Primero, la de una satisfacción originada en gestos que implican muy poco, a imagen y semejanza de las peticiones online de todo tipo que pulularon particularmente desde la introducción, en 2007, de la plataforma Change.org, que permitían, llegado el caso, alinearse con algo mediante un simple clic. Luego, la del hecho de conformarse con conductas estrictamente negativas en detrimento de una implicación concreta y positiva sobre el curso colectivo de las cosas.
Todas estas prácticas no hicieron sino sostenerse y más en la medida en que emergieron masivamente en el inicio de la década de 2010, poco después del trauma de la crisis de las subprimes de 2008 que llevó a la ruina a muchas actividades, a despidos masivos, al agravamiento de las deudas públicas, y que dejó la sensación de que había una gran impunidad de la que eran beneficiarios los principales culpables. Durante ese mismo período, se intensificó la búsqueda de una optimización extrema dentro de las grandes empresas que se derivaba del hecho previo de su “transformación digital” y de la presión incansable y en aumento que operaban los accionistas; todo esto llevó a estas empresas a valerse de tácticas que apuntaban a deshacerse del personal que venía del “mundo de antes”, ya que no llegaba a alinearse según los imperativos de adaptabilidad y de flexibilidad continuos que se exigían. Estos métodos se convirtieron cada vez más en una norma no dicha. Y adquirieron probablemente su máxima envergadura en las medidas implementadas en Francia por France Telecom, que había trazado un plan confidencial que apuntaba a liberarse de miles de asalariados por medio del acoso moral, erigido al rango de un modo de gerenciamiento común y corriente. Esto provocó patologías músculo-esqueléticas, depresiones, hasta llegar al suicidio de unos treinta empleados en el transcurso de los años 2008-2009. Se imponía sin tregua un movimiento económico que pretendía poner en marcha una inestabilidad permanente invocando el compromiso con una cierta “innovación” perpetua, y con la intención de “provocar una disrupción” en lo existente, hacer caer todas las posiciones adquiridas, todo esto siguiendo estrategias inspiradas en la nueva verdad de la época: el modelo biológico. Ese entorno –que obligó a una movilización permanente– engendró efectos de burn out, licencias laborales de larga duración y sensación de inseguridad y de inutilidad de uno mismo.
Fue entonces cuando –lejos de esas modalidades de acción recientes, dirigidas por individuos o agrupaciones, con modos y pretensiones políticas bastante inútiles– se produjo un fenómeno masivo que todavía no estaba sino en sus comienzos. Los seres humanos, más que poner un freno a todos esos intentos de desposesión comprometiéndose en acciones concretas en el territorio de las realidades vividas, más que buscar gravitar activamente a fin de que se instauren todo tipo de prácticas más virtuosas destinadas a no lesionar a nadie y a enriquecer el bien común –en síntesis, lejos de dar muestras en la práctica, cada cual a su medida, de política–, la mayor parte de ellos llevados por su pereza o solo movidos por ciertos modos de alcanzar el confort y la suficiencia, prefirieron aprovechar sin límites todas las técnicas personales puestas a su disposición por el régimen privado. Su poder de atracción yacía ahí donde parecían ofrecer una ventaja doble. Primero, la de iluminar en diversas circunstancias el flujo de la vida cotidiana, suministrando informaciones en tiempo real, prodigando todo tipo de consejos, recomendando a cada cual servicios supuestamente apropiados, haciéndonos tener la sensación reconfortante de movernos dentro de un real transformado en más dócil y clemente. Luego, la ventaja de satisfacer las necesidades primordiales de reconocimiento y de expresión de uno mismo, y permitiendo, según el propio deseo, dar testimonio, entre los conocidos o una multitud de desconocidos, de los momentos de alegría real o fingida o, a la inversa, de las dificultades y penas, pero también de las opiniones, de las disconformidades, de las iras, principalmente respecto de los responsables políticos y más ampliamente de un cierto orden del mundo, haciéndonos que nos imagináramos, al mismo tiempo, ilusoriamente –y de modo tan inútil–, como alguien más activo que nunca. Todo estaba en el lugar correcto para que, desde entonces y todo a lo largo de esta década que se abre, ambos resortes –la alegría por aprovechar el instrumento que nos facilita la vida y la afirmación, febril y tan estéril, de la propia persona y de los propios juicios– se convirtieran en el opio con el cual los individuos no dejan de embriagarse.
1. Margot Hemmerich y Charles Perragin, “Islande. L’île qui réinvente la politique”, en Philosophie Magazine, Nº 109, abril de 2017.
3. Jacques Derrida y Maurizio Ferraris, El gusto del secreto, Buenos Aires, Amorrortu, 2009.
4. Chris Landers, “Serious Business: Anonymous takes on scientology (and doesn’t afraid of anything)”,en Baltimore City Paper, 2 de abril de 2008.
5. Gabriella Coleman, Anonymous. Hacker, activiste, faussaire, mouchard, lanceur d’alerte, París, Lux, 2016.
 Este artículo, publicado en Review #28, forma parte del libro a La era del individuo tirano (Caja Negra, 2022) y se reproduce gracias a la gentileza de la editorial.
Este artículo, publicado en Review #28, forma parte del libro a La era del individuo tirano (Caja Negra, 2022) y se reproduce gracias a la gentileza de la editorial.
* Filósofo, docente y crítico francés que investiga las relaciones entre tecnología y sociedad. Publicó, entre otros, La humanidad aumentada (2013), La siliconización del mundo (2018) y La inteligencia artificial o el desafío del siglo (2020), todos en Caja Negra. Ha publicado recientemente La Vie spectrale. Penser l’ère du métavers et des IA génératives, Grasset, París, 2023, del que ha sido extraído y adaptado este texto.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur