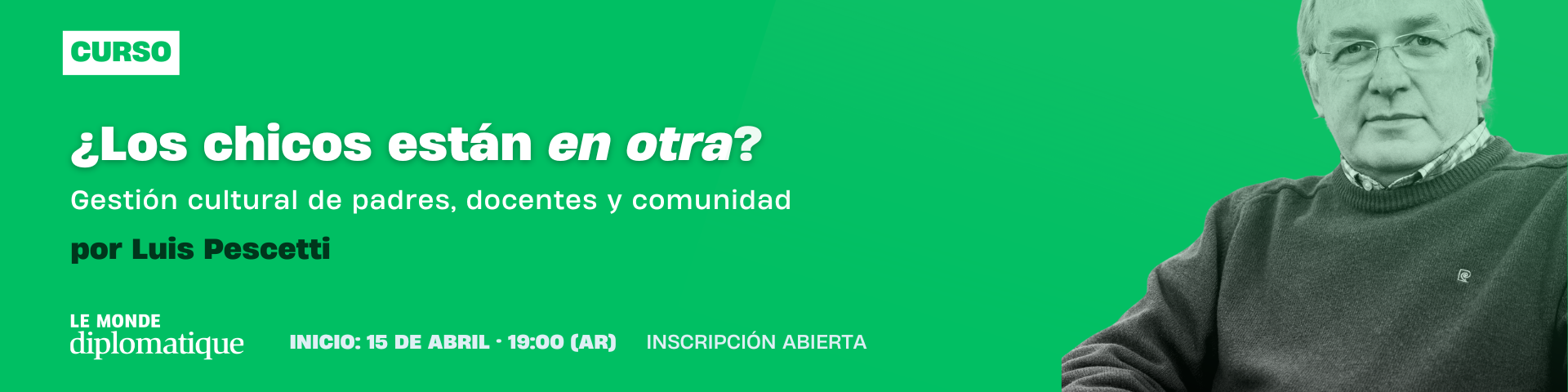Para qué sirve un humedal

En la cuestión ambiental hay un asunto de escala que modifica la perspectiva. Todos asistimos con nuestro acuerdo y beneplácito a la noción global de reducir los gases de efecto invernadero, entre otras cosas defendiendo los bosques nativos (o las selvas, según el caso), así como promoviendo las energías renovables. Allí –repetimos como un mantra– se refugia la esperanza de capturar dióxido de carbono y revertir la tendencia contaminante. Y así nos pasa con la deforestación como con las energías renovables, la protección de los humedales o la necesidad de proteger los ríos: a escala planetaria somos todos ecologistas y reclamamos con fiereza que el planeta sea salvado. ¿Quién estaría en desacuerdo?
Pero cuando la dimensión de la mirada se ubica en lo local, en nuestros bosques, en nuestros ríos, en nuestros humedales, el frente común se resquebraja y lo que era una convicción de principios ambientales comienza a dar paso –violentamente, hay que decirlo– a una exigencia derivada de la urgencia económica que obliga a postergar “lo superfluo”. Lo ambiental vendría a ser lo superfluo o, en el mejor de los casos, lo postergable. Brotan allí los “secuencialistas”: aquellos progresistas que sitúan las demandas ambientales en el taxón de los valores “posmateriales”, abrevando en una clasificación del sociólogo estadounidense Ronald Inglehart. La postura, además de anticuada, está en el borde de una adscripción a un modo social de conductismo y reduccionismo: el hombre es fisiología primero –matar el hambre– y espiritualidad, luego (1).
En consecuencia, en el altar de la urgencia por la obtención de divisas o la demanda permanente de “progreso” o, más demagógicamente, por la perentoriedad ideológica –y justa– de “darle de comer a nuestra gente”, se ofrendan humedales, bosques, ríos y demás elementos trascendentes –los que verdaderamente importan, suele anunciarse pomposa y paradójicamente–. De ellos ya alguien se ocupará más adelante, cuando se haya resuelto lo material. O sea, muy probablemente, cuando esos ecosistemas ya no existan.
Falsas dicotomías
La histórica bajante del río Paraná, que lleva más de un año y medio y ofreció en las últimas semanas imágenes de alto impacto periodístico, es una buena coyuntura para reflexionar acerca de la interrelación ineluctable entre un modelo económico determinado y sus consecuencias ambientales.
Los amantes de la idea de reproducir en el siglo XXI un desarrollismo de hace setenta años (¿habrán nacido allí los célebres y arbitrarios setenta años de nuestra decadencia?) anatemizan a quienes señalan las limitaciones que impone el deterioro ecológico. Hasta hace algún tiempo los calificaban como promotores del regreso a las cavernas por su presunta opción en favor de los animales y las plantas en detrimento de las necesidades de los humanos. Al mismo tiempo, no obstante, destacaban el valor ético de dicha opción presunta, pero la ninguneaban bajo el argumento de que aun siendo noble su batalla, era infructuosa: la conquista del bienestar de los más postergados era justificación más que suficiente para tolerar la pérdida del innegable valor –abstracto– de la naturaleza. Hasta críticos conspicuos del capitalismo y promotores de una sociedad menos inequitativa como Martín Caparrós (2), distribuyen desde hace treinta años el despectivo vocablo de “ecololós” para introducir en la misma bolsa a quienes usan el discurso ambiental como escudo conservador para sostener la inequidad con aquellos que alertan que el secuencialismo (primero dar de comer, y luego ocuparse del medio ambiente) es una ficción sociologista. “Francia era, hace mil años –ejemplificó Caparrós con sarcasmo– un gran bosque y los franceses se morían de hambrunas y de gripes. Los ecololós hubieran alertado contra ‘la destrucción de ese patrimonio forestal que dejaría sin madera a las generaciones venideras’”. Una vez más la idea de que el costo ambiental no existe o, si existe, está justificado.
Aquella idea finisecular y progresista de ocuparse primero de lo urgente (dar de comer) y luego de lo “secundario” (que los ríos sigan teniendo agua, por ejemplo), parece estar decayendo y sus adalides se ponen nerviosos porque el pueblo al que dicen representar con esa fijación de prioridades cuestiona con sus protestas el orden de esas demandas. Por un par de motivos: porque el propio deterioro del ambiente ya es en sí mismo disparador de desastres, hambrunas, guerras y migraciones masivas, y porque empieza a quedar expuesto que el costo de enfrentar el impacto de los desastres causados por los desmanejos ecológicos suele ser mayor que el de una hipotética práctica menos destructiva.
En verdad, se está haciendo una trampa. ¿La dicotomía es producir o no producir? ¿O es producir de una manera o de otra? ¿No habrá llegado el momento de hacer otras cuentas en la economía que cuestionen seriamente los mecanismos de externalización de costos que dan a ciertos métodos de producción la falsa idea de “ganancia”, que solo es tal si se mide por el interés particular del mercado y no por el bien común? ¿Existen realmente dos opciones: un modelo de progreso con un inevitable –aunque indeseable– deterioro ambiental y otro modelo en el que se garantiza la conservación de la naturaleza a costa del bienestar de la sociedad?
Lo que se azuza es la sábana del fantasma, ya que esa supuesta segunda opción (un modelo de ambientalismo bobo que protege la naturaleza a costa del progreso social) no tiene ninguna referencia en la realidad: nadie conoce una sociedad atrasada con la naturaleza intacta, pero todos conocemos un mundo en el que conviven países hiperdesarrollados con otros hiperpobres en un planeta cuya base material se agota a pasos cada vez más rápidos.
Nicholas Stern, altísimo ejecutivo del Banco Mundial y miembro del equipo económico del ex primer ministro británico Gordon Brown lo calificó sin rodeos: “La crisis ecológica es el mayor fracaso de mercado de la historia de la humanidad”. Tiene sentido: si una premisa del capitalismo es la rentabilidad del capital en el tiempo, es un síntoma de su fracaso que ese capital inaugural (los recursos naturales) haya quedado exangüe en “apenas” doscientos años. Stern cuantificó dicho fracaso de la siguiente forma: la transición a una economía mundial con baja dependencia del petróleo tiene un costo de aproximadamente dos puntos del PBI mundial. Sin esa inversión, dice Stern, el planeta enfrenta una crisis climática que puede derivar en una recesión que provocará una caída –insostenible– de veinte puntos en el producto bruto global.
La bajante del Paraná como postal del “progreso”
Volvamos al río Paraná. La bajante condujo al presidente a declarar, criteriosamente, la emergencia hídrica. Sin embargo, es importante no confundir la emergencia con el proceso que desemboca en la catástrofe, ni asociar el evento climático disparador (en este caso, la falta de lluvias) con el desastre mismo (3).
Lo paradójico es que se ha llegado a tal nivel de desmanejo del ambiente –y en el caso particular de la cuenca del Paraná es indisimulable– que se mezclan las causas y las consecuencias. O, para decirlo mejor, un mismo factor es causa y consecuencia al mismo tiempo.
La bajante agudizada por la desaparición de los humedales facilita entonces la destrucción de los humedales sobrevivientes.Puntualicemos.
- La bajante es cambio climático. Si bien la Mesopotamia es parte de un sistema de clima subtropical sin estación seca, convive con su vecino al oeste (el Chaco), también subtropical, pero con estación seca en el invierno. Es decir que, si bien las precipitaciones se distribuyen durante todo el año, la tendencia es a que el invierno sea menos lluvioso. Los científicos vienen alertando acerca de una de las consecuencias más visibles y dramáticas del calentamiento global: la agudización de los extremos. O sea que la sequía “esperable” cada cierta cantidad de inviernos –y la bajante del Paraná “naturalmente” asociada– se exprese de manera más aguda, más pronunciada y con mayor asiduidad.
- Para qué sirve un humedal. En tiempos “normales”, cuando los ambientalistas reclaman por la salud de los humedales, suelen ser repelidos con la idea –falsa– de que se trata de ámbitos improductivos que obstaculizan el progreso. El “progreso” es sinónimo de campo arado, terreno para pastura o sencillamente espacio para un futuro emprendimiento inmobiliario, en todos los casos rellenando la anterior zona inundable. Como todos los ecosistemas, el humedal ofrece lo que los ecólogos denominamos “servicios ambientales”, es decir funciones que cumplen naturalmente, pero que brindan un aporte sustancial para la calidad de vida humana. Entre muchas otras (regulación de nutrientes, captación de dióxido de carbono, estabilización climática), los humedales son lo que se denomina “esponjas” naturales: por su condición anfibia tienen la capacidad de retener el agua y “soltarla” a medida que el ecosistema lo demande.
- Para qué sirve un árbol. Para dar sombra, para liberar oxígeno mediante la fotosíntesis, para capturar dióxido de carbono y combatir el cambio climático, para retener agua, para impedir que las lluvias erosionen el suelo, para cobijar fauna (minúscula o enorme), para soltar semillas que hagan crecer otros árboles, para dar madera. ¿Y para qué sirven muchos árboles? Para lo mismo pero multiplicado exponencialmente por aquello de que el todo es más que la suma de las partes. ¿Cómo se llaman los ecosistemas que tienen muchos árboles juntos? Bosque. O selva. Y sus funciones son irreemplazables.
- Caudales regulados. Dejemos de lado el mito paranoico de que “los brasileños nos cierran la canilla”. Pero aceptemos que en un río que solo del lado de Brasil tiene 51 represas, la posibilidad de saber cuál es su caudal real –aquel que viene solo de la lluvia y de los afluentes– es compleja, por no decir quimérica. Deja de ser un río para ser un rosario de embalses conectados. Porque aún cuando los países integrantes de la cuenca acuerden los caudales máximos o mínimos, siempre la facultad de decisión recae en el que se encuentra aguas arriba. ¿Quién decide entonces cuál es el caudal aguas abajo siendo que la bajante pone en riesgo las funciones –provisión de agua potable, riego o producción energética– de los embalses aguas arriba?
Una estimación conservadora señala que la deforestación en la cuenca del río de la Plata (a la que pertenece la cuenca del Paraná) condujo a una pérdida de cobertura natural, bosques y humedales, del 15% solo en los diez años que van de 2001 a 2012: 57 millones de hectáreas. Esto corresponde al este de Paraguay, el Pantanal, el Mato Grosso y la frontera sur de la Amazonia en Brasil, y la Mesopotamia y el litoral de la Argentina. Es decir que el sistema perdió capacidad de retención de agua en valores absolutos (4).
Pero decíamos que los procesos de degradación ambiental son causa y consecuencia. A partir de sequías extremas y bajantes en invierno, afloran en la zona del delta del Paraná superficies que habitualmente están bajo agua. Allí van quienes promueven el avance de la frontera agropecuaria con fuego en reemplazo de una topadora: queman, colocan alrededor un terraplén para impedir que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, y transforman el uso de un ecosistema inundable en una tierra “pampeanizada”. Nada que ver con la folclórica quema de pastizales que, aún desaconsejada, se da con la finalidad del rebrote de pasturas, algo que solo puede ocurrir en primavera y con humedad en el suelo. La bajante agudizada por la desaparición de los humedales facilita entonces la destrucción de los humedales sobrevivientes.
Son esos mismos humedales que luego se desprestigian bajo el argumento de que quienes los defienden piensan en una cuestión de paisaje, e interfieren en el camino irredento hacia el progreso medido en toneladas de commodities que se exportan en donde antes había una “esponja”.
El Estado socorre en la emergencia disponiendo de fondos que permitieron externalizar quienes solo ven la parte del progreso asociada a las divisas que ingresan, pero no la pérdida de valor ni el costo económico de la degradación de los ecosistemas.
Existe, además, una dimensión ética no testimonial. El desarrollismo tardío presupone que las limitaciones ambientales son contrarias al bienestar que llegará en la medida en que explotemos (aunque con regulaciones “lógicas”, admiten) los recursos naturales. Sin embargo, setenta años de prácticas exportadoras de materias primas sin regulación ambiental no nos han sacado del atraso; por el contrario, han profundizado la decadencia. La bajante del Paraná es una postal de ese modelo de “progreso”.
1.En El nuevo hombre verde (Capìtal Intelectual, 2018) desarrollo un contrapunto con esa mirada de lo ambiental como “postmaterial” que explicita José Natanson en ¿Por qué? (Siglo XXI, 2018).
2.“La ecología es la forma más prestigiosa de conservadurismo” escribió Caparrós en una contratapa de Página/12 en 1989.
3. En Los desastres naturales no son naturales (Ed. La Red, 1993), Andrew Maskrey (comp.) Gilberto Romero establece una definición parteaguas en la literatura acerca de las catástrofes de origen natural al diferenciar el “fenómeno natural” del “desastre natural”. Un desastre natural, señalan, es un proceso social, económico, ambiental e institucional detonado por un fenómeno natural.
4. Documento del Tratado de la Cuenca del Plata: “La degradación de tierras en la cuenca del Plata”, 2017. Se puede ver en www.cicplata.org
* Biólogo, periodista ambiental, viceministro de Ambiente de la Nación entre 2019 y 2023.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur