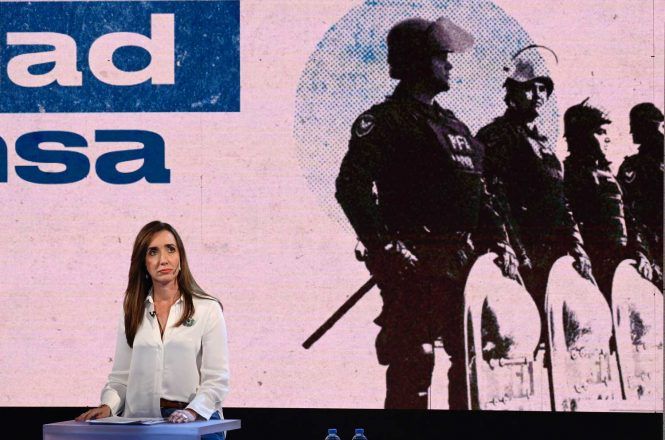Hay que identificar los nudos antes de desatarlos
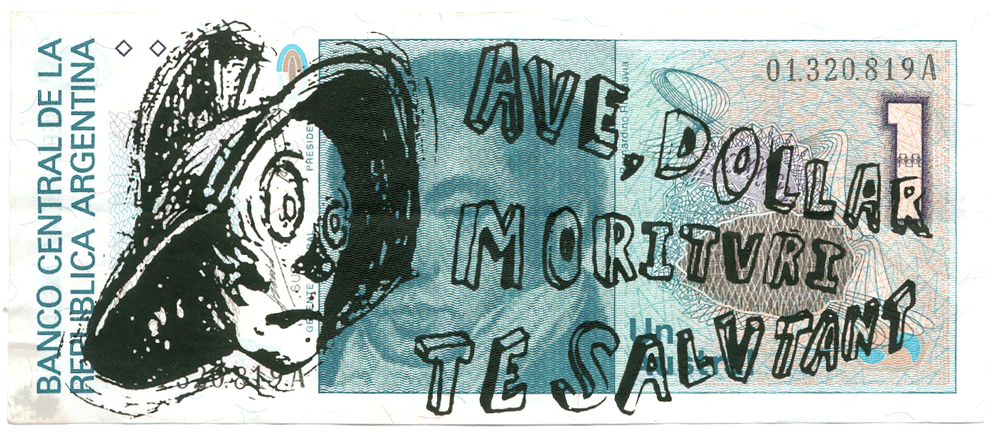
Valdría la pena que algunos destellos de estos días no fueran devorados por la indolente espera de la cuarentena. El artículo de Pablo Gerchunoff en el Dipló (https://www.eldiplo.org/notas-web/el-nudo-argentino/) es uno de ellos. El autor se propone nada menos que desentrañar las raíces históricas y las implicancias futuras de lo que llama el “nudo argentino”. Se trata, nada más y nada menos, que de la dificultad para conciliar crecimiento y progreso social. Como el gordiano, este nudo no parece ser nuevo y ha sido tan arduo de desarmar que mereció sangrientos intentos por parte de las dictaduras militares del siglo XX. Gerchunoff lo examina e invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Argentina para compatibilizar desarrollo económico y distribución del bienestar. Como tan bien dice el artículo: “Las utopías han resistido el paso del tiempo, pero sus conexiones con la vida material y cotidiana se han ido esfumando”. No sé si Gerchunoff querrá devolverle el optimismo a la razón, pero al menos la convoca, y no como furgón de cola de disputas partidarias, sino para repensar los grandes problemas de los argentinos. Imposible resistirse a recoger el guante.
Como economista que es, Gerchunoff enfatiza en su interpretación que el bloqueo en el que está sumida la sociedad argentina es más dramático desde la década del 70, cuando se perdió el patrón de crecimiento asociado con la industrialización sustitutiva. Argumenta entonces a favor de una nueva “coalición social y política exportadora” que inserte mejor al país en el mundo y multiplique los recursos a repartir. Como socióloga que soy, dudo de que la acentuación de las desigualdades sociales sea sólo efecto del deficiente capitalismo argentino (un elemento insoslayable pero que solo agrava un problema observado hoy en la mayoría de las naciones occidentales) y prefiero enfatizar, en cambio, la idea de que lo que también hemos perdido es un patrón de repartición para tesoros más modestos. Siendo el crecimiento una condición insuficiente, creo que una nueva utopía progresista (¿por qué no exportadora?) tiene que atribuirle a la construcción de un Estado más justo y eficaz la importancia que merece.
Ulrich Beck diría que la noción de puja distributiva que domina en el discurso público y político en Argentina es una especie de zombi, nacido en los 50 o 60, que sigue estructurando nuestras reflexiones como si nada hubiera pasado desde entonces. Seguimos pensando en los empleadores como grandes empresas jerárquicas y fordistas, en los capitalistas como propietarios o empresarios nacionales, en los trabajadores como una clase obrera a tiempo completo y sindicalizada, y a ambos enfrentados en las paritarias salariales, en el marco de una economía cerrada y protegida, bajo la tutela estatal. Sin embargo, alcanza una lectura rápida para sospechar que ninguno de estos pilares sigue del todo en pie, o al menos ya no alcanzan para describir el modo en que se organizan la producción, el capital y el trabajo en Argentina. ¿Por qué, entonces, si los pilares sobre los que se asentaba se debilitaron, la puja distributiva seguiría siendo efectiva? Gerchunoff sostiene que uno de los puntos centrales del nudo argentino es la pretensión de los trabajadores de percibir salarios altos en dólares y las dificultades de la economía para satisfacer esa aspiraciones. ¿Pero esa puja distributiva sigue siendo tan determinante y central?
Gerchunoff menciona dos elementos fundamentales a la hora de pensar cómo fue estallando esa mesa de negociaciones entre capital y trabajo en un país con crecimiento estertóreo y, en promedio, declinante.
Por un lado, se refiere a los ahorros en dólares y a la baja inversión. Insistamos entonces en que gran parte de los millonarios argentinos ya no son grandes empleadores, ni siquiera siguen siendo empresarios. Argentina presenta en este sentido dos singularidades: tasas bajísimas de inversión y niveles inéditos de dolarización y extranjerización de los ahorros. El capital de los argentinos (no sólo el del poder financiero internacional, sino también el de las clases medias) está ubicado en gran medida fuera del sistema bancario (en una jerarquía que va de los colchones a las cajas de seguridad, de las cajas de seguridad a las cuentas en Uruguay, y de esas cuentas a los paraísos fiscales). En pocas palabras, el lado dominante de la puja encontró mecanismos legales, tecnológicos y financieros para desembarazarse de la tarea de contratar y negociar regularmente con su personal. Y encima, en Argentina, la dinámica económica insiste en premiar las prácticas más especulativas y predatorias.
El segundo elemento mencionado por Gerchunoff es la informalidad del trabajo. Si en algo nos acercamos en las últimas décadas a nuestros pares latinoamericanos es en la reestructuración regresiva del mercado de trabajo. Hoy cada vez más argentinos ejercen ocupaciones por cuenta propia, y muchos de los que están en relaciones de dependencia laboral lo hacen en contratos atípicos de duración temporaria o sin los derechos que se habían conquistado durante la posguerra.
En este marco, la puja distributiva argentina se parece hoy al juego imposible del que hablaba Guillermo O’Donnell en los años 70. Según el gran sociólogo argentino, el sistema político de esos años no podía funcionar porque los dos factores de poder más importantes (las clases más altas, que apelaban a la intervención de las Fuerzas Armadas, y los sectores populares peronistas, proscriptos) no participaban, o no le conferían ninguna importancia a la competencia electoral. Tomando la referencia de O’ Donnell podríamos decir que hoy, en la achicada mesa de la puja distributiva argentina donde se negocian salarios, precios, rentabilidad, dos grupos fundamentales –los principales poderes económicos y los sectores sociales más vulnerables– no participan.
Otro mundo
Ante un crecimiento exánime y una vitalidad conflictiva intacta, Gerchunoff identifica un atajo histórico: la complicidad de la deuda y del sistema bancario en la reedición recurrente de ciclos de expansión y crisis. En efecto, lo que el país no atesora en encadenamientos productivos virtuosos capaces de sostener el crecimiento, el empleo y las exportaciones, lo subsana importando capitales. Esto permite que una vez cada cinco o diez años muchos argentinos puedan acceder no ya a una vivienda (un sueño de clase media perdido en el fondo de los tiempos), sino a la compra de autos, viajes y electrodomésticos. Tal vez el carácter superficial de esos recursos justifique la noción de “euforia”. En todo caso, lo cierto es que los booms financieros han ido rindiendo cada vez menos: unas lindas fotos de viajes al extranjero para algunos, o una modernización muy acotada de la infraestructura doméstica para otros. Mientras tanto, el acceso a créditos hipotecarios o de riesgo siguió siendo un lujo inalcanzable. Como sea, resulta provocativa la idea que plantea Gerchunoff de que la deuda no es solo un atajo para promover un consumo intermitente sino también, paradójicamente, el componente “populista” de gobiernos militares y civiles de todos los signos ideológicos.
Como muchos economistas, Gerchunoff contrapone las aspiraciones de los argentinos con las condiciones estructurales que permite la economía. Se olvida de que el desorden económico y la lógica del “sálvese quien pueda” conspiraron tanto contra el progreso individual como contra la justicia social. Es cierto que hay sectores en la Argentina con salarios de país desarrollado y productividades del Tercer Mundo. No menos cierto es que “los” argentinos no existen, y que generalizar este tipo de argumento supone incurrir en grandes injusticias: no todos tenemos la posibilidad de hacernos expectativas, ni grandes ni medianas, y menos aún somos capaces de traducirlas de un modo que resulte imperativo satisfacer para los gobiernos. Antes y después de la pandemia, hay un cuarto de la población para la cual, desde hace cuarenta años, la mayor aspiración es poder alimentarse y sobrevivir.
Del mismo modo, la mayor parte de los ocupados tiene expectativas modestas y poca capacidad para transformarlas en desafíos. El planteo de Gerchunoff podría quizás caberle a los trabajadores de sectores naturalmente protegidos y sindicalizados, pero incluso salvando contadas excepciones gran parte del sindicalismo se concentra en correr detrás de los precios, atenuando los efectos de la inflación sobre los salarios. En este sentido, sorprende que en las causas del bloqueo argentino el autor no mencione la generalización recurrente de prácticas que concentran beneficios, tanto en la vida económica como política del país, y que resultan infames. Los reclamos en nombre de la justicia social o del mérito individual remiten a algún tipo de principio legítimo, mientras que el lucro extraordinario en situaciones de derrumbe social, los mercados monopólicos, las ventajas de los amigos del poder, la lógica del que gana se lleva todo resultan menos justificables, pero mucho más eficaces.
Modelos de justicia
Aunque celebro la voluntad de Gerchunoff de pluralizar y hasta de contraponer distintas formas del progreso social, mi mayor discrepancia con su texto es la dicotomía que propone entre la expansión de derechos “a través de la protección económica y social de los desposeídos” y la promoción individual a través de “la ética de la paciencia y el esfuerzo”; lo que él llama, provocativamente, la oposición entre justicia social y movilidad social. Gran parte del texto se estructura en esta oposición que enfrenta dos “utopías”: aquella que afirma la necesidad de las mayorías y aquella que exalta el mérito de los más perseverantes; la tradición justicialista de un lado, la liberal del otro.
El atractivo simbólico de la contraposición es inversamente proporcional a su eficacia programática. Es indudable que el planteo de Gerchunoff tiene el mérito de ordenar cronológicamente la expansión de los derechos sociales en el país y de evidenciar cómo se estructuró luego un largo enfrentamiento social y político. Su contrapunto casi podría usarse como termómetro para conocer las preferencias ideológicas del lector. No obstante, aunque resulte seductora, la oposición es desafortunada. Lo que Gerchunoff identifica son dos formas de movilidad social. Los expertos sobre el tema asocian la primera –a la que llama justicia social– a la movilidad estructural, aquella que compromete a toda una generación o un grupo social amplio. Es la que conocieron los inmigrantes europeos del Centenario y los trabajadores peronistas de los años 1940. La segunda –que define como movilidad social– es llamada por los estudios del tema movilidad de recambio o reemplazo. Ocurre cuando algunos miembros de un estrato inferior logran acceder a posiciones superiores. Lo que se oponen entonces son dos sujetos de la movilidad: grupos sociales enteros versus individuos. Hay otra diferencia: su noción de justicia social parece requerir mecanismos masivos e “inmediatos” (como las transferencias de ingreso o la prohibición de los despidos), mientras la movilidad social individual es un proceso más azaroso y singular que puede llevar años, como la adquisición de un título universitario, la compra de una casa o la promoción dentro de una empresa.
A diferencia de lo que piensa Gerchunoff, no creo que sean “dos mundos, cada uno con su propia legitimidad y su base electoral y política”. Si bien la oposición simbólica existe, encubre que, en la historia de las personas, rara vez el progreso individual es posible sin umbrales mínimos de justicia social. En otras palabras, para hablar de mérito personal es indispensable contar con umbrales mínimos de equidad social. Para poder evaluar el esfuerzo de dos alumnos en un examen, es necesario que los dos estén inscriptos en la escuela, que hayan estado en condiciones de asistir a las clases y cumplir con las tareas. Todos los deportes, sobre los que se inspira la exaltación de la competencia de mercado, reglamentan las condiciones que garantizan un juego limpio. En las sociedades complejas, la satisfacción de ciertas necesidades básicas es el fundamento para el juego limpio del progreso individual. De otro modo, las cartas están marcadas. Es cierto que igualar condiciones es una tarea interminable, pero no menos cierto es que no puede haber igualdad de oportunidades sin una mínima igualdad de condiciones. Argentina también es un buen ejemplo de eso: no fueron solo los derechos laborales y el esfuerzo individual los que pavimentaron el progreso social; fueron también las escuelas, los hospitales, los transportes públicos.
Es el Estado
El análisis sobre las condiciones de la distribución y la promoción social de Gerchunoff adolece de cierto economicismo que valdría la pena enmendar. El problema de la distribución en el mundo moderno no se limita ni al empleo, ni al gasto público (dos variables agregadas que observamos sociólogos y economistas); lo que importa es sobre todo la calidad de ambos componentes. Para considerar el problema distributivo de los últimos cuarenta años, no sólo es necesario afirmar que el Estado argentino decidió endeudarse para sostener el consumo y el gasto, sino que lo hizo sin cualificarlos. La calidad del gasto es tan importante como su monto. En términos de calidad de vida, no da igual que una familia invierta en una computadora que en una play-station. Tampoco alcanza con inyectar recursos al gasto social para lograr automáticamente una mejora en la calidad educativa, sanitaria o asistencial.
En este sentido, no sólo el patrón productivo y la puja distributiva ya no quieren decir lo mismo en la Argentina de 2020 que en la de 1950; tampoco el significante Estado remite al mismo significado. El gran desafío del Estado argentino fue afirmarse frente a territorios de riquezas naturales y poderes regionales muy diversos. Nunca lo logró del todo pero, al menos durante la segunda posguerra, consiguió garantizar ciertos estándares comunes. Existían además identidades políticas y maquinarias electorales de carácter nacional. Hoy tanto “Estado” como “gobierno” quieren decir cosas muy distintas en la Ciudad de Buenos Aires, Formosa, San Luis o Chubut. El Estado nacional es menos capaz en 2020 de proveer bienestar a todos sus ciudadanos, e incluso pena por afirmar una gestión mínimamente satisfactoria de instituciones modernas fundamentales como la moneda o la ley.
Por eso, resulta cada vez más testimonial seguir convocando a la intervención del Estado y la confianza en sus capacidades integradoras sin pensar cómo se lo financia y cómo se mejora la calidad de los servicios que ofrece. Aunque duela decirlo, lo que falta muchas veces no son recursos, sino un mejor uso de los mismos. Para poner solo un ejemplo, las provincias, las distintas reparticiones del Estado nacional y el INDEC relevan una enorme cantidad de datos, pero nadie logra que esos esfuerzos sean convergentes y acumulativos. No sólo, ni siempre, lo que faltan son recursos: muchas veces falta continuidad, coordinación, capacidad de gestión y cuidado de los trabajadores más comprometidos con sus tareas. Nos acostumbramos durante décadas a creer que defender el Estado es “resistir” el ajuste. Es hora de dejar de ser tan modestos, para pensar también cómo se lo puede hace más justo y eficiente, porque esto tiene un correlato directo tanto en la justicia social como en el progreso individual. El kirchnerismo tuvo a la vez grandes logros y fracasos en esta materia.
El gran desafío de la política pública es superar no sólo simbólica, sino también operativamente, una oposición que nos ha hecho mucho daño. Es tan nocivo afirmar que hay que volver a los regímenes previsionales de capitalización individual y eliminar completamente las jubilaciones no contributivas como creer que hay que eludir cualquier incentivo a la declaración de ganancias y salarios. Se sabe que, exceptuando a los trabajadores en relación de dependencia que no tienen ningún margen de elección, lo segundo redundará en evasiones, subdeclaraciones y, finalmente, en una desfinanciación todavía más aguda del sistema. Del mismo modo, es tan injusto plantear una meritocracia elitista y excluyente en los establecimientos educativos públicos, como eliminar las evaluaciones y aprobar a todo el mundo más allá de sus esfuerzos y resultados.
Como bien dice Gerchunoff, cuando pase la negociación de la deuda y la pandemia, Argentina seguirá buscando una fórmula que concilie crecimiento y progreso social. Hasta la crisis de 2001 los economistas dedicaron su esfuerzo a reconstruir el orden económico y la reactivación, mientras otros observadores de la realidad testimoniaban el modo en que descuidaban la integración social. Durante los años kirchneristas, los roles se invirtieron: los observadores progresistas se alinearon mayoritariamente detrás de las conquistas sociales, desoyendo las advertencias sobre el retorno de la inflación y la desaceleración del crecimiento. Quién dice: tal vez la pandemia logre sacarnos de esa dicotomía. La preocupación sobre las condiciones y las oportunidades de vida de los argentinos no son patrimonio de ninguna ciencia y requieren que vuelva a reconstruirse el diálogo entre distintos expertos que se sacudan la modorra intelectual y la segmentación disciplinaria. También nosotros podemos librar una puja distributiva por las distintas carteras de la política pública, como si el progreso y la capacidad del Estado para dirigirlo fueran una sumatoria de especialidades e imperativos independientes: a los economistas, el ministerio de Economía; a los sanitaristas, el de Salud; a los sociólogos, el de Desarrollo Social.
Para superar esta segmentación las dicotomías no ayudan: no es la vida o la economía, la integración social o el crecimiento, la justicia social o el progreso individual. La Argentina tiene que identificar bien sus nudos antes de desatarlos. Yo creo que hay muchos, que no hay estocadas mágicas que puedan romperlos, pero sin duda es oportuno y desafiante volver a convocar una pluralidad de razones para alimentar el optimismo y la voluntad.
Agradezco sus comentarios a Claudio Benzecry, Mariana Gené, Juan Manuel Heredia, Lorena Poblete, Rodolfo Sánchez, Gabriel Tuñez, Cecilia Veleda, Ariel Wilkis y Maria Carolina Zapiola.
* Socióloga, investigadora del CONICET y directora de la maestría en Sociología Económica del IDAES-UNSAM.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur