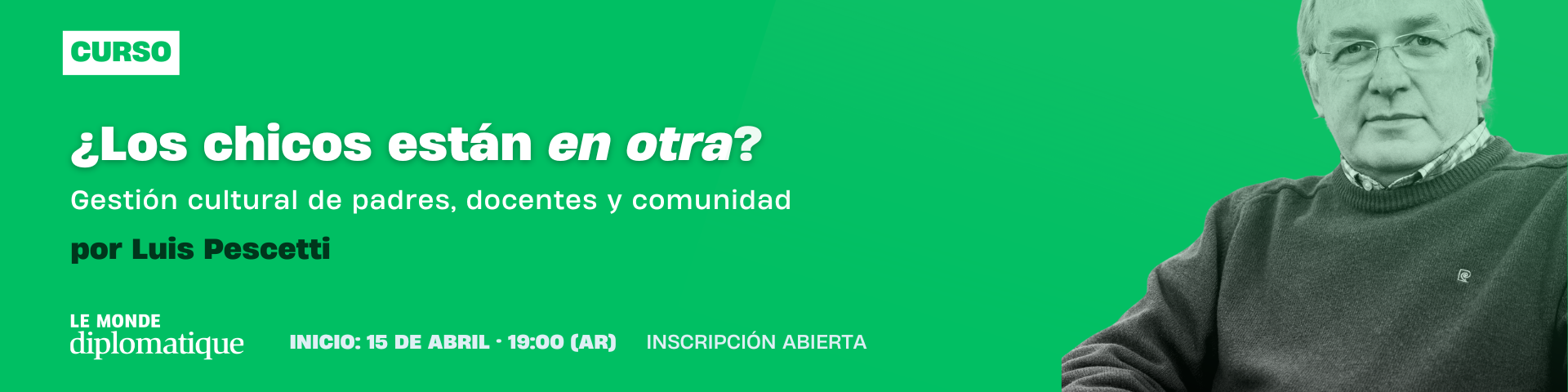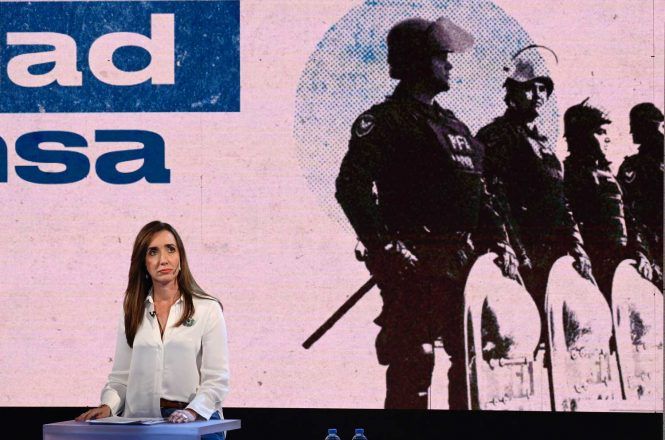El espejo roto

 Este artículo forma parte de la edición especial 2001-2021: Tan lejos, tan cerca producida junto con IDAES.
Este artículo forma parte de la edición especial 2001-2021: Tan lejos, tan cerca producida junto con IDAES.
Si sos suscriptor, podés acceder al número completo desde aquí. Caso contrario, podés suscribirte aquí.
El alivio gubernamental y la frustración opositora que siguieron de forma inmediata a la elección parlamentaria de noviembre de 2021 no podrían explicarse sin la gravitación de fantasías previas que hacían percibir el presente como la reproducción, con roles invertidos, del fin del gobierno de la Alianza. En los días previos a la elección podía verse entre funcionarios del gobierno un temor a ser delarruizados por una oposición que no disimulaba su deseo y su voluntad de que la crisis se hiciese sintomática en un estallido, de forma tal que los planes de reseteo encontrasen el camino más liso posible. La crisis de 2001 ocupa un lugar estratégico en el imaginario de la clase política transversalmente considerada. La crisis actual, sin embargo, encuentra en las de 2001 y de 1989 más un punto de contraste que la ilumina que una simple repetición con variaciones de nuestros cataclismos históricos. Antes que nada, porque el tiempo de la política tiene una especie de acumulatividad que impide que nada se repita. Pero no solo por ello. También porque las circunstancias políticas, económicas e internacionales que son parte de las determinaciones que la caracterizan son notablemente diferentes. A estas circunstancias vino a sumarse la pandemia dándole a la actual crisis contornos muy diferentes a los de las otras grandes hecatombes de la Argentina democrática.
Caída en escalones
En primer lugar, debemos citar lo específico de las circunstancias sociopolíticas. En aquel entonces las políticas de la Alianza sólo sirvieron para que esta formación política asumiese como propia, con todos los repudios que le causó, la agonía inevitable del régimen de convertibilidad inaugurado por Carlos Menem, que, a su manera, había reinventado el peronismo como traición del peronismo y que por esto mismo habilitaba la posibilidad que aprovecharon Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner contra esa reinvención: un giro que el discurso de asunción del puntano en la Asamblea Legislativa ya había preanunciado con la vibrante declaración de default e invocaciones al Gauchito Gil y a las Madres de Plaza de Mayo. Mientras los radicales crepitaban en los fuegos de 2001 los peronistas cambiaban de piel denostando al jefe que había traicionado la historia del movimiento y escapaban del “Que se vayan todos” tejiendo los hilos de los viejos motivos económicos peronistas con los hilos de ambiciones democráticas que las virtudes y renuncias de la transición a la democracia hicieron cada vez más gruesos: recuperación de la pretensión punitiva del Estado contra las violaciones a los derechos humanos, denuncia de la corrupción y depuración de la cima del Poder Judicial.
Hoy, las representaciones confrontadas en el proceso político central ofrecen otro escenario. El paisaje electoral deja ver, por un lado, un movimiento de minoritización del peronismo asentado tanto en su lógica de construcción de políticas públicas como en su representatividad segmentada y menguante y, por otro lado, la emergencia de una fuerza de derecha que, con un piso electoral alto y creciente impacto institucional, teje la tradición elitista con las toneladas de residuos tóxicos que dejan las frustraciones de una década errática en lo económico y controversial en lo político. Así, por una parte, emergen con fuerza las visiones que acentúan las responsabilidades históricas del peronismo construyendo una visión retrospectiva que iguala la época de su predominio electoral con la de la “decadencia argentina”, a las que el peronismo responde oponiendo su versión de partido permanente de los derechos del pueblo opuesto a todas las formas de exclusión y por eso perseguido. Y también, por otra parte, se abren paso las representaciones que llaman a una reconstrucción basada en el sacrificio y denuncian el haber vivido por encima de nuestras posibilidades en el marco de la ilegítima captura de las ganancias de los exportadores para beneficiar a grupos cada vez más demonizados como improductivos, violentos y parasitarios.
No parece ser casual que mientras en 2001 La Nación se ponía al frente de la campaña “El hambre más urgente”, en este inicio de década, desde sus páginas se señala con vocación de castigo a militantes sociales e incluso a poblaciones enteras (la Provincia de Buenos Aires definida como inviable e improductiva).
En segundo lugar, se suman los efectos de nuestras particulares tendencias a la crisis. En términos generales, un elemento permanente que se acelera en su disociación. Los ciclos de “expansión” y de un patrón de desarrollo y consumo marcado por la carencia crónica de divisas se encuentran cada vez más separados en el tiempo, mientras que los de estancamiento e inflación se hacen más frecuentes, más extensos y dejan a la sociedad con expectativas cada vez más bajas. Las recesiones cada vez más lacerantes y duraderas causan efectos que desestructuran extensos tejidos de empleo, producción e inscripción social expresados en el serrucho ascendente de la población bajo la línea de la pobreza y en crecientes situaciones de empleo intermitente, frágil y sin ningún tipo de cobertura social. La caída en escalones que se vive desde la devaluación de 2014 ha volatilizado las mejoras sociales de la primera década del siglo XXI, que apenas habían logrado que los niveles de empleo y remuneración se pareciesen a los de 1998 que, a su vez, consagraban la transformación estructural que había dejado como legado la crisis económica iniciada en 1987 y resuelta, con un costo altísimo y a la larga insoportable, a partir de 1991. Vista en perspectiva la “década ganada” ha sido, entre otras cosas, una década excepcional en la que la sociedad argentina logró quedar tan bien como estaba antes del inicio de la pendiente de la convertibilidad. La regla han sido las crisis recurrentes de un patrón de desarrollo que con el tiempo ha incrementado sus tendencias explosivas.
La realidad de América Latina después de las crisis de deuda de los años 80, la aplicación del Consenso de Washington en los 90 y los gobiernos nacional-populares de los años 2000 muestran una enorme diversidad junto al retorno profundizado de las coaliciones elitistas: la volatilización y erosión de los logros de la primera década del siglo XXI vino acompañada de ralentización del crecimiento, aumento de la desigualdad, pujas distributivas y reacciones autoritarias. En ese conjunto, Argentina se ha caracterizado por el peso político de los sectores excluidos y la depreciación constante del peso: a diferencia de Brasil, Perú y Chile Argentina no puede consolidar las exclusiones que se producen de los 90 en adelante y, como tampoco tiene rentas originadas por la nacionalización de recursos como el petróleo en México o Brasil, el gas en Bolivia o el cobre en Chile, la ley de leyes, el presupuesto nacional, es un reñidero. Una sociedad que vive en una paritaria sin descanso donde todo debe negociarse: la renta agraria, los niveles de inclusión, las aspiraciones de los integrados. Mientras otros Estados fallan al no poder controlar el territorio en todo su alcance y profundidad y sucumben al narcotráfico o poderes fácticos emergentes, el Estado argentino fracasa centralmente en la posibilidad de ofrecer una moneda que permita proteger a la sociedad. No es casual, por lo tanto, que en nuestro país el dólar se haya convertido en una moneda contra las capacidades del Estado de garantizar el bienestar colectivo: su funcionamiento es menos un refugio y más un trampolín para saltar y zafar de los quebrantos que cada crisis deja en las cuentas nacionales y privadas. La persistencia de la moneda estadounidense en nuestra sociedad obedece en gran parte a esa gimnasia económica y política que pauta su grado de popularización entre nosotros como su modo de pulverizar las aspiraciones populares.
La sociedad argentina sale de la pandemia con una ideología más fuertemente familiarista y anti-estatista, muy lejos de los sueños del 2001 y de las realidades del 2002, que mezclaban políticas de un Estado social financiadas con retenciones, movilización colectiva y medidas pro tejido industrial.
Giro a la derecha
Acumuladas una y otra dimensión dan un resultado: política y economía convergen en un sendero específico. Los empoderados de hoy son los “desquiciados” que en el olvidado año 2002 asistían a la llegada de Anoop Singh y manifestaban su acuerdo con propuestas que de una u otra forma combatían la soberanía argentina: dolarización, formación de un fideicomiso con activos naturales que sirviesen de pago o capitalización de la deuda, promoción de un disciplinamiento rápido. La convertibilidad y su crisis parieron una ciudadanía económica, privada, que marchó junto a los pobres pero golpeó separada de ellos, movilizada por una idea de derecho inalienable de acceder a sus cuentas en dólares. Piquetes y Cacerolas, la lucha no fue una sola. Estos ciudadanos transitaron el desierto político hasta retornar, transformados, en la presidencia de Macri. El gobierno de Cambiemos liquidó su futuro pero cumplió con el pacto electoral con su base. La agenda de la dolarización puede retornar para combatir la inflación revelando la estructura diferencial de la crisis actual. La alianza social anti-inflacionaria que está cocinándose a fuego lento, que vuelve a tener como horizonte tercerizar el control de la moneda, viene de la mano del elitismo masificado a través de los argumentos republicanos, del discurso emprendedor y de incitaciones violentas que no pueden naturalizarse. Esos actores y esos argumentos tienen la legitimidad que en 2001 tenían los “pobres” para reclamar al Estado. Los derechos y la justicia cambiaron de sujeto y de criterio.
En tercer lugar, la pandemia no ha hecho más que agudizar el nuevo desequilibrio dándole a la crisis ribetes inusitados tanto en su gravedad como en sus determinaciones. Las medidas sanitarias aumentan el descontento amplificando la posibilidad de resonancia de las luchas por la libertad, pero además agregan a la crisis una dimensión de poder de desestabilización tan grande como invisible: la pandemia transforma en incierto lo que hasta ayer estaba garantizado. Las decisiones de inversión, el consumo y la mayor parte de las actividades sociales se despliegan con cautelas adicionales a las políticas y propiamente económicas. Y las frustraciones derivadas de las imposiciones objetivas del proceso pandémico se barren bajo la alfombra larvando angustias y odios de los que los gobiernos no tienen cómo no ser los principales destinatarios. La pandemia deja las intervenciones del Estado con sabor a poco frente a una sociedad a la que nadie tiene que contarle qué fue lo que hizo y deshizo para sobrevivir estos largos meses de peste. No hay cuenta posible que salde a favor del poder público cuando el sacrificio se familiarizó o, a lo sumo, se tercerizó en manos de las organizaciones sociales. Si la memoria política del 2001 recuerda la plaza rebalsada y rebelde, la memoria política del 2021 chocará con un espacio público despoblado y una sociedad fatigada por gestionar su vida cotidiana e íntima en una caída que es tan difícil de nombrar. La primera pudo genuinamente ser un pilar de la creencia de que el “Estado te salva”, la segunda no podrá más que hacernos recordar que esa consigna tuvo consenso hasta que la cuenta de muertos por la pandemia dejó de estar en 0 y que las fotos de Olivos engendraron un sentimiento anti Estado que desmintió las profecías del inicio de la pandemia. La sociedad argentina sale de la pandemia con una ideología más fuertemente familiarista y anti-estatista, muy lejos de los sueños del 2001 y de las realidades del 2002, que mezclaban políticas de un Estado social financiadas con retenciones, movilización colectiva y medidas pro tejido industrial.
Finalmente, en cuarto lugar, el giro a la derecha de América Latina. El avance de las derechas en el mundo occidental, que es la tentativa de responder a la pérdida de control de la globalización por parte de Europa y Estados Unidos, tiene en América Latina algo más que una simple especificidad. Si la propia crisis de legitimidad de los populismos alimentaba el crecimiento de las derechas, es necesario ver que los efectos de la pandemia, la ejemplaridad de los casos europeos, intensifican los reflejos autoritarios de elites latinoamericanas que están especulando con qué pacto colonial firmar y cómo, en la renuncia a cualquier proyecto de autonomía e inclusión, restringiendo la actividad de la región a la exportación de fotosíntesis (condensando lo que representa nuestro diferencial económico en el concierto de las naciones: les damos tierra y luz a paquetes agro-tecnológicos y circuitos financieros). La principal diferencia con la Europa de las izquierdas erosionadas, además de la pendulación que parece señalar que este es el turno de la derecha, está en la audacia con la que han impulsado procesos autoritarios y en la eficacia histórica en la que los concretan. Los cercos sanitarios pactados entre la izquierda y la derecha contra los ultras, los parapetos institucionales dispuestos históricamente por la evolución política de cada país y la UE, que contienen y no tanto las bolsonarizaciones europeas, no tienen la eficacia relativa que tienen en Europa en una América Latina heredera de Pinochet, Videla o Castelo Branco. Un fondo histórico activo, sociedades fragmentadas y exasperadas con instituciones sin alcance profundo ni capacidad de mediación en el marco del marasmo económico le permiten a una parte de las derechas latinoamericanas recorrer en una década el camino que no alcanzan a recorrer las democracias europeas en 40 años. Y son proyectos viables, al menos por un tiempo, porque están dispuestas a usar a su favor todos los recursos que una historia sedimentada les garantiza en todos los aparatos del Estado. La justicia, las fuerzas de seguridad y hasta buena parte del personal técnico del aparato estatal junto a los medios de comunicación y sectores empresariales que sueñan con ministros como Paulo Guedes configuran un elenco que ejerce o ejercerá grados de prepotencia que con las transiciones democráticas creíamos definitivamente superados.
Imaginarios vacíos
El temor y el deseo de un nuevo 2001 es el lugar común que cultivan los imaginarios políticos desde hace 20 años. Sin movilización social beligerante en las calles, con largos años de recesión profundizados por la pandemia y con el cambio de relaciones de fuerza en la región y en el país esa imagen del pasado debe ser sustituida por una hipótesis. Dos décadas después de aquel 2001, una sociedad que cayó varios escalones en sus niveles de desintegración social, violencia cotidiana y pérdida de autonomía como nación poco puede esperar de esos imaginarios desde donde la política se mira –con o sin espanto– desde hace 20 años.
El 2001 es ya un espejo quebrado.
* Respectivamente, licenciado y doctor en Antropología Social, profesor en la UNSAM, autor, entre otros libros de Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina, Siglo XXI, 2021; y doctor en Sociología, decano del IDAES.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur