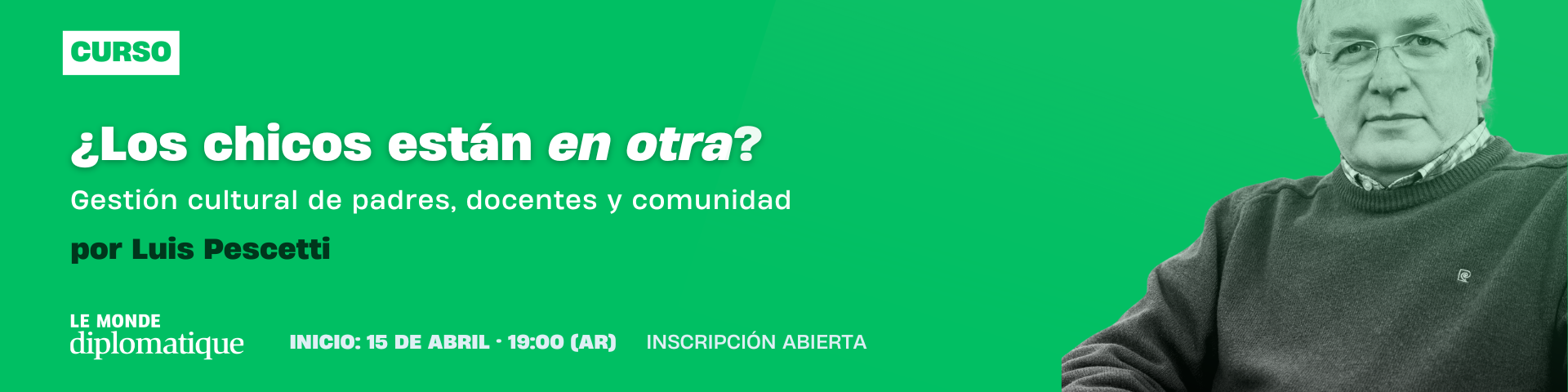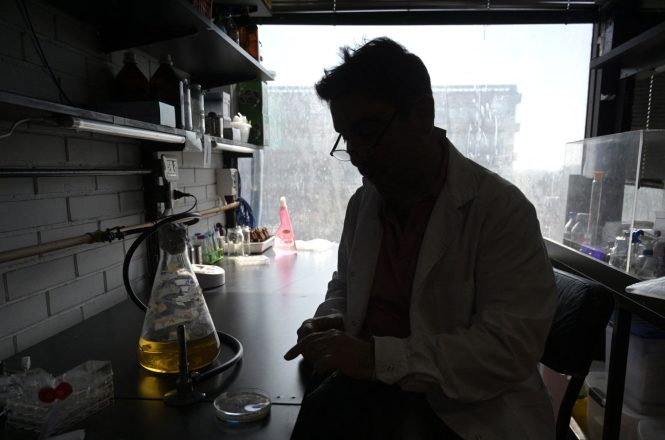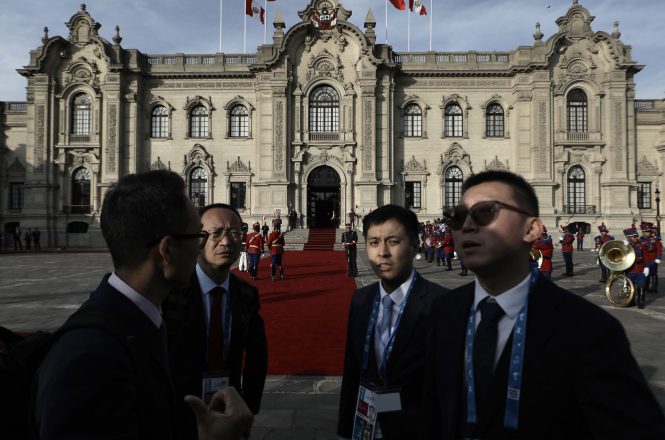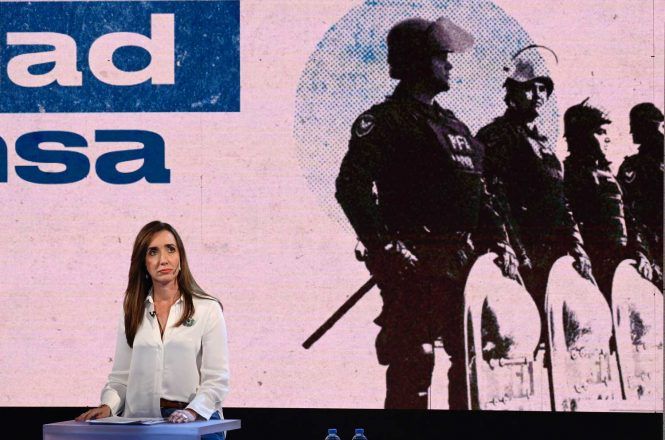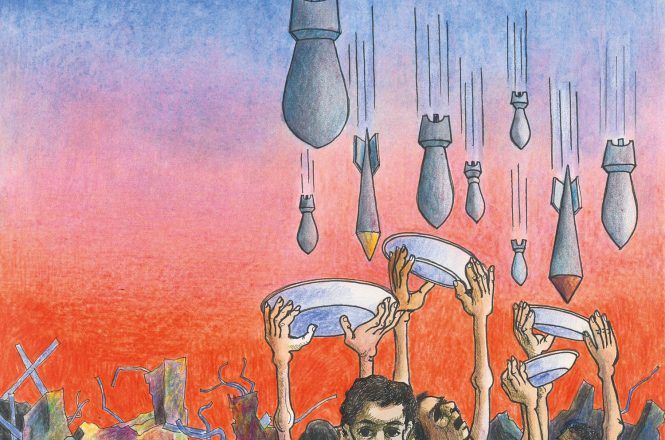El progresismo y los perros
En agosto de 2017, tres profesores estadounidenses de filosofía, James A. Lindsay, Peter Boghossian y Helen Pluckrose, comenzaron a planificar una operación que terminaría en escándalo. El objetivo era mostrar que las ideas y teorías más absurdas podían alcanzar reconocimiento académico siempre y cuando utilizaran la jerga de moda y cumplieran con los requisitos de la corrección política. Autorreivindicados de izquierda pero cansados de los excesos del wokismo (equivalente de lo que aquí llamamos progresismo), escribieron veinte papers delirantes sobre género, raza y cultura, y los enviaron a una serie de journals prestigiosos, editados por universidades importantes con revisión de pares.
El primer artículo, aceptado con elogios por la revista Gender, Place and Culture, publicación de referencia en geografía feminista, se titulaba “Reacciones humanas a la cultura de la violación y la performatividad queer en los parques urbanos para perros en Portland, Oregon”, y sostenía básicamente que la cultura de la violación entre animales es una herramienta útil para comprender conductas humanas.
El autor, un nombre inventado, comenzaba con una aclaración. “Debido a mi propia situación como humano, más que como perro, reconozco mis limitaciones para determinar cuándo un incidente de monta canina se considera violación. En particular, desde mi perspectiva antropocéntrica, me es difícil, incluso imposible, determinar cuándo las insinuaciones sexuales caninas son deseadas o indeseadas”. Luego continuaba: “El propósito de esta investigación es descubrir temas emergentes en los patrones de comportamiento interactivos humanos y caninos para comprender mejor la toma de decisiones amoral/moral humana en espacios públicos diversos, y descubrir sesgos y suposiciones en torno al género, la raza y la sexualidad. ¿Qué problemas rodean la performatividad queer y la reacción humana al sexo homosexual entre perros? ¿Sufren los perros opresión basada en el género (percibido)?”.
La investigación concluía que los humanos reaccionan de maneras diferentes a los acoplamientos según el género (percibido) de los perros. Así, mientras interrumpen, a menudo a los gritos, los escarceos sexuales entre dos perros machos, muestran una tendencia más permisiva al sexo heterosexual entre canes. Para el inexistente autor, que decía haber dedicado más de 100 horas a mirar escenas sexuales entre perros, el hecho de que los perros detengan el coito ante los gritos de sus dueños permite extraer una “valiosa lección” para los humanos. “Gritar a los hombres (humanos) cuando comienzan a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres (humanas), y a otros hombres en ciertos contextos no homosociales, produce una conmoción que hace que dejen de considerar la cultura de la violación como normativa”. El autor aclaraba que, aunque quizás deseable, resultaría difícil obligar a los hombres a llevar correa. “No sería políticamente viable”, explicaba.
El paper sobre los perros no fue el único. La revista especializada en trabajo social con perspectiva feminista Affilia publicó un artículo titulado “Nuestra lucha es mi lucha”, que utilizaba términos sacados de la teoría feminista insertos en pasajes sacados de Mi lucha, de Adolf Hitler, y la revista Cogent Social Sciences aceptó un texto titulado “El pene conceptual como constructo social” (1).
Sentido común
La operación, conocida como “el affaire de los estudios de reivindicación”, generó aplausos de intelectuales como Yascha Mounk y Steven Pinker, que desde el centrismo liberal vienen denunciando los excesos del progresismo en los campus universitarios, y fue criticada por otros académicos, que cuestionaron su sesgo: el mismo fraude, argumentaron, podría haberse cometido en journals de otras disciplinas, lo que finalmente revela más el interés por atacar los estudios de género que otra cosa.
Más allá de la polémica, el caso es interesante como muestra de la disputa por el sentido común y la sensatez, que la derecha está ganando. Girando sobre sí misma como un trompo loco, la izquierda estrábica pierde perspectiva. Por supuesto que el Estado debe pensar con mucho cuidado antes de autorizar las cirugías de reasignación de sexo en menores de edad (por mencionar un tema muy debatido en Estados Unidos) o que los escraches entre pares, por ejemplo alumnos de un mismo colegio secundario, son un problema (por mencionar un tema muy presente en Argentina). Son cuestiones puntuales, pero podríamos ir más allá: por supuesto que la inmigración es vista como una amenaza por los trabajadores estadounidenses de menor nivel educativo, que son los que compiten con los recién llegados por los trabajos de baja calificación (y que votan mayoritariamente a Trump), y por supuesto que la inflación impacta sobre todo en los sectores informales (que votaron mayoritariamente a Milei), del mismo modo que la inseguridad afecta más a una empleada doméstica que tiene que esperar de madrugada el 440 en el último rincón de José C. Paz, que a un médico de Caballito que llega todos los días a las seis de la tarde en subte a su edificio, de palier iluminado con plantitas.
La sensación de que la sensatez se ha desplazado a la derecha constituye uno de los motivos principales de la crisis de la hegemonía moral del progresismo, que es el saldo provisorio de las guerras culturales del presente. Tanto es así que cuando el ex primer ministro británico Rishi Sunak decidió crear un cargo sin cartera para liderar la agenda anti-woke de su gobierno llamó al nuevo puesto… “Ministerio del Sentido Común”.
Como señalamos en el editorial de febrero, lo que está detrás de esta derrota es el fracaso de la fórmula del neoliberalismo progresista, el intento, expresado en la Tercera Vía de Tony Blair y Bill Clinton, de conciliar desregulación y apertura económica con progresismo cultural, la alianza tácita entre Wall Street y Hollywood (y Silicon Valley, que hundiendo sus raíces en el pasado hippie-libertario de California todavía se ubicaba de ese lado). Puesta frente a los límites de los modelos de inclusión de la posguerra y dejando de lado su vocación universalista, herencia directa de la Ilustración, la izquierda emprendió un giro culturalista bajo la estrategia de compensar con políticas pro diversidad su dificultad para seguir mejorando la vida concreta de la gente. Esta tendencia mundial –una izquierda más preocupada por la diferencia que por la igualdad– comenzó a crujir con la crisis financiera de 2008 y terminó de desbarrancar con el ascenso de fuerzas de extrema derecha en diferentes países.
En este sentido, no debe ser casual que los dos últimos best-sellers globales escritos por intelectuales de izquierda, el francés Thomas Piketty y el serbio-americano Branko Milanović, no se ocuparan del género o la raza sino de la desigualdad, como tampoco debe ser casual la proliferación de libros que buscan poner en cuestión las certezas del wokismo, entre los que se destacan Izquierda no es woke, de Susan Neiman, La verdad de la tribu, de Ricardo Dudda, y Mala feminista, de Roxane Gay, por mencionar solo algunos –y excluyendo de la lista a la decena de libros de autores de derecha al estilo de Agustín Laje–.
El planteo general es que en sus versiones más radicales el progresismo comparte con la extrema derecha la tesis de la existencia de un grupo-víctima que, invocando una pérdida original traumática, busca repararla excluyendo a un grupo-culpable, que pueden ser los inmigrantes o los hombres blancos privilegiados. Unos párrafos más abajo vuelvo sobre esto, porque lo que ignoran este tipo de enfoques es que los inmigrantes son efectivamente discriminados mientras que los hombres blancos de clase media no, pero lo que me interesa subrayar ahora es la similitud del argumento, su elocuente convergencia. Y en este sentido resulta interesante comprobar que la expresión “woke”, originalmente utilizada por los grupos anti-discriminación en tiempos del Black Lives Matter, es una derivación de “awake”, en inglés “despierto”, una alusión a quienes logran ver las verdaderas relaciones de poder, algo así como la “falsa conciencia” que Marx decía que el Estado burgués inoculaba en los trabajadores. La idea remite a la famosa píldora roja de Matrix que tomaba Neo para despertar a la realidad, precisamente la metáfora utilizada por la extrema derecha para referirse al velo creado por “la dominación cultural progresista”.
Pero la puesta en cuestión de la agenda progresista no proviene sólo de la derecha conservadora, lo cual es muy lógico, ni del centrismo liberal, una tendencia más reciente, sino que también llega desde el marxismo. En un artículo publicado en la New Left Review (2), el sociólogo Dylan Riley sostuvo que todo el arsenal de políticas pro diversidad, una vez pasado por la licuadora del capitalismo, redundó en un efecto sutilmente regresivo. Para Riley, el resultado del wokismo es la marginación de los elementos más radicales y anti capitalistas de los movimientos feministas y de lucha por los derechos civiles; un impulso que, a la vez que neutralizaba a esta minoría rebelde, promovía a los miembros de clase media de los grupos oprimidos –en las empresas, el Estado y las universidades–, lo que creó una nueva élite afroamericana perfectamente inserta en el capitalismo contemporáneo –mientras que, por ejemplo, dos millones de negros pobres, la mayoría hombres, languidecen en prisión–.
Tratemos de no resbalar
Retomando otra idea que insinué en febrero, creo que hay que tener cuidado a la hora de cuestionar al progresismo. La superficie es resbalosa y mejor avanzar despacio. No por un tema de timing: de entre todos los argumentos contra la autocrítica, el que propone “no hacerle el juego a la derecha” me parece el menos feliz. Miradas las cosas a través de este cristal, ese tiempo nunca llega. Pero sí vale la pena examinar los planteos, ponderarlos con calma. Veamos el caso de la corrección política, blanco principal de la crítica de esa protocorriente intelectual que es el “progresismo anti-progresista”: más allá de los excesos, la corrección política nace con el objetivo noble de denunciar la injusticia y promover la tolerancia por vía de una contención en el uso del lenguaje. ¿Alguien puede sensatamente oponerse al reemplazo de la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad” en la Constitución española? Claro que en sí misma esta modificación no soluciona nada, pero la sensibilidad en el uso de las palabras es un paso adelante. El problema no está ahí, sino en el intento por normativizar estos esfuerzos y en el uso muchas veces frívolo de la guillotina social. Si no, caemos en la trampa de la derecha: utilizar casos extremos o ridículos para anular políticas positivas, como la Educación Sexual Integral que el gobierno de Javier Milei viene desmontando pieza a pieza.
Al final, el punto es simple: con todos sus desbordes, su afán cancelatorio y su deriva inquisitorial, no es cierto que el progresismo haya logrado revertir el cuadro de discriminación e injusticia que sigue imperando en nuestras sociedades. No hubo una operación de ingeniería social a gran escala, ni se construyó un régimen policial wokista. Hubo, sí, mil casos de injusticias, entre los cuales el de los padres que no pueden ver a sus hijos por denuncias inventadas en el marco de divorcios contenciosos es uno de los más frecuentes y dolorosos. Pero el análisis político exige una mirada de conjunto. Considerados como grupos sociales, no es cierto que los blancos sean perseguidos por los negros, que los varones sean sojuzgados por las mujeres o que los homosexuales discriminen a los heterosexuales; no hay, en suma, un “victimismo inverso”, y los referentes de la extrema derecha no son héroes de la sinceridad que vienen a romper censuras absolutas sino los ruidosos demagogos de un mundo peor.
1. Para un resumen de la investigación, véase el artículo de Yascha Mounk en The Atlantic https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/new-sokal-hoax/572212/
2. Edición Nº 126, noviembre-diciembre de 2020.