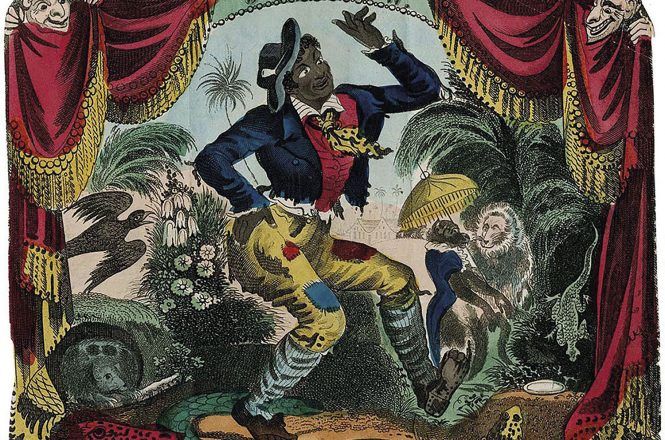Hambre de ciudad
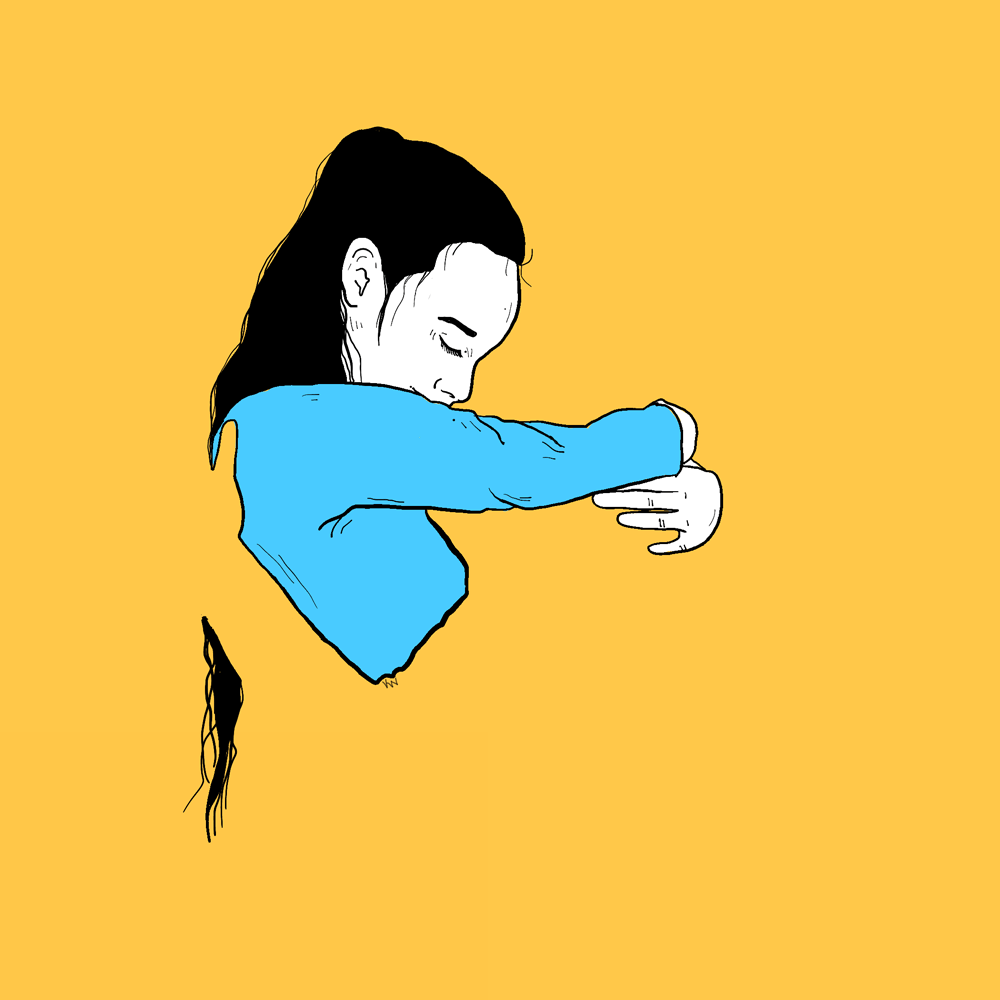
¿Qué nos falta en estos días de encierro y virtualidad? Extrañamos muchas cosas pero sobre todo la ciudad, esos asentamientos de personas que nacieron hace unos 5 mil años, cuando la extensión de la agricultura permitió pasar de una economía de subsistencia a una economía excedentaria, lo que dio origen al intercambio (el comercio) y permitió que un sector de la población abandonara el trabajo en la tierra para dedicarse a otros oficios, estableciendo una incipiente división del trabajo que complejizó la vida social y produjo las primeras desigualdades, modificó la religión y creó, en cierto modo, la política (Mariano Grondona juntaría delicadamente las yemas de sus dedos y diría política viene de polis). La irrupción del coronavirus y las cuarentenas decididas para contenerlo nos retrotraen a un estado pre-urbano: la ciudad como tal ha desaparecido y, como dice el filósofo Santiago Gerchunoff (1), nos hemos acostumbrado a salir a las calles vacías como “cazadores-recolectores” en busca del mero alimento: de casa a Coto y de Coto al hogar.
Lo hacemos, además, esquivando fantasmas, procurando evitar todo contacto con los otros, que aparecen ante nuestros ojos como zombies embarbijados. La ciudad, que en sus orígenes fue también un refugio (de las guerras, del hambre, de la vida dura del campo), aparece hoy como amenaza: es el lugar por el que transitan, también apurados, los portadores potenciales del virus (y por el que circulamos nosotros, desprevenidos asintomáticos que podemos contagiar a otros: no debe haber mix más poderoso que el del miedo y la culpa).
En realidad, el paso de la ciudad de promesa de protección a espectro peligroso es un proceso previo a la pandemia. Antes del coronavirus, la inseguridad ya había consolidado comportamientos que nos hacían reaccionar de manera no muy diferente a como lo estamos haciendo ahora: el blanco que cruza de vereda cuando ve un negro, el francés que evita a un árabe o el argentino que sospecha de un adolescente de gorrita. La inseguridad ya había modificado rutinas, cancelado horarios y angostado el espacio público, definiendo una nueva “ciudad fracturada” por la desigualdad cuyas marcas son los barrios cerrados y los shoppings, espacios públicos privatizados en los que se exige algún nivel de membresía. No debe ser casual que la única ciudad importante de la Argentina que ha prohibido de manera terminante los barrios cerrados sea Rosario, gobernada durante décadas por gestiones socialistas.
Lo que extrañamos no es entonces la caminata por las calles ni la posibilidad de pasear al perro o ahora, finalmente, sacar a tomar aire a los niños (me sigue resultado absurdo que los chicos puedan salir a andar en bicicleta o monopatín solo los fines de semana, mientras que el intenso lobby runner haya conseguido salidas diarias) (2). Pero no nos desviemos. Decíamos que esos paseos no resuelven la falta de ciudad, porque la ciudad ya no está: ha sido revocada por decisión sanitaria y hoy es apenas una vidriera que muestra algunos productos, un escaparate iluminado. Pero, ¿cuántas veces podemos pasar por la esquina de la fiambrería a mirar fontinas y provolones?
La ciudad es un paisaje vivo. A diferencia de los paisajes naturales, esas montañas inmutables cuya contemplación al rato aburre, la ciudad cambia permanentemente: he ahí su encanto. Nos falta eso. Y nos falta también, decisivamente, el espacio público. Sucede que, aunque desde el triunfo del cartismo en la Inglaterra del siglo XIX aceptamos como natural la interrupción de la vida económica, que se suspende los fines de semana y los feriados, nunca antes habíamos experimentado la desaparición total del espacio público, al que dábamos por hecho, como algo que siempre iba a estar ahí. “Lo que falla aquí –sostiene Adrián Gorelik, el gran estudioso de las ciudades argentinas (3)– no es el artefacto material de la ciudad, sino el soplo vital que le insufla la vida pública a la ciudad desierta, vacía. Lo que falta es el espacio público como esa chispa que conecta de modo fulminante la ciudad con la política y que justamente demanda la presencia en las calles”.
El espacio público es un lugar abierto a todos, por donde la gente más diversa circula libremente; es el lugar en el que interactuamos con gente que desconocemos (es la posibilidad de “el otro” y de la construcción de la igualdad). Es el ámbito natural de la política, por supuesto, pero también del encuentro casual, de la promesa y de lo inesperado, fundamental en un momento en que la novedad constituye uno de los ejes del consumo y la cultura. La virtualidad puede suplantar pero no reemplazar la presencialidad. Ni el 17 de octubre se puede concretar por Zoom ni el sexting sustituye el roce de la piel transpirada. En su nota en la edición de junio de el Dipló, Tamara Tenenabaum se pregunta cómo la cuarentena obligatoria alterará las relaciones amorosas. ¿Se impondrá el amor virtual? ¿La paranoia higienista le ganará al deseo? Tenenbaum dice que no lo sabe, pero que sí sabe que las apps de citas están todas geolocalizadas, lo que habla de una necesidad de presencia que no será tan fácil abandonar (4).
Por eso no creo que se impongan las propuestas contra-urbanas que han cobrado fuerza en estos días, esas perspectivas neo-hippies de regreso a una bucólica ruralidad perdida. Son, como las pesadillas vívidas que nos agobian en estos meses, sueños de pandemia, deseos casi nunca concretados de quienes pueden permitirse jugar con ellos. Las ciudades siguen siendo el motor del desarrollo por el obvio motivo de que es su densidad la que provee la escala necesaria para que prosperen el comercio, la industria y los servicios. A medida que se desarrollan, los países son más, y no menos, urbanos, y la mayor parte de los inmigrantes del mundo buscan la ciudad antes que el campo, lo que desde luego no debería impedirnos repensar la ciudad, la distribución desigual de sus recursos, los déficits de los servicios públicos, el hábitat. Será complejo, porque líneas de acción hasta el momento incuestionables –por ejemplo, la necesidad de fomentar el transporte público en desmedro del individual en auto o moto– hoy se encuentran en cuestión. La dicotomía también puede ser salud o ambiente.
Pero concluyamos. Mi impresión es que la virtualidad, con todos sus magníficos avances y posibilidades, no sustituirá el cuerpo ni el encuentro en el espacio público. Cuenta Fernando Bravo que caminaba una vez por Buenos Aires cuando se encontró con Aníbal Troilo acurrucado en el zaguán de la casa a la que se había mudado por deseo de su mujer, a cinco cuadras de Paraná 838, el lugar en el que había vivido casi toda su vida. Pichuco lloraba bajito. “¿Qué le pasa, Maestro?”, le preguntó el periodista. “Es que quiero volver a Buenos Aires”. Cada uno tiene su Buenos Aires, el encanto de la ciudad reside en que cada uno construye la suya, con lo que tiene a mano (en mi caso: el Varela Varelita, el Café del Dodge de Paraná y Paraguay, Parque Norte). Por eso creo que una vez que recuperemos la normalidad no seguiremos recluidos en nuestras casas y volveremos a los lugares de siempre, con responsabilidad y barbijo, pero con el hambre secreta de los abstinentes.
1.https://www.eluniversal.com/entretenimiento/71290/santiago-gerchunoff-es-urgente-que-la-conectividad-a-internet-sea-universal
2. https://www.eldiplo.org/notas-web/un-sol-para-los-chicos/
3. Intervención en el ciclo Ciudades en Revisión/Ciudades Reimaginadas organizado por la Usina de Ideas, que preside Miguel Lifstchiz, coordinado por Alejandro Katz y María Julia Reyna.
4 “Amar en tiempos revueltos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, N° 252, junio 2020 https://www.eldiplo.org/252-como-sera-el-dia-despues/amar-en-tiempos-de-pandemia/
Lee otros artículos de la rerie “Efectos de la pandemia”
 “Mi reino por media terraza” por José Natanson — Leer
“Mi reino por media terraza” por José Natanson — Leer
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur