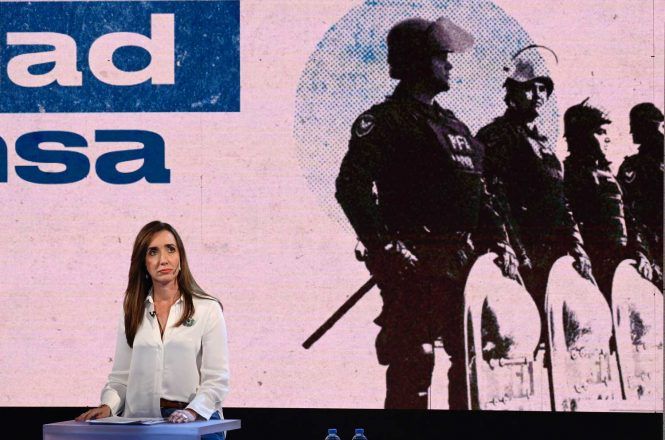Contra el 82 por ciento móvil
La jubilación es un invento del siglo XX. Antes, cuando las sociedades todavía no habían construido sus sistemas previsionales, la supervivencia de quienes se veían obligados a retirarse de la actividad laboral se garantizaba a través de arreglos intergeneracionales: la generación activa (padre e hijos mayores) se encargaba de garantizar el consumo básico de las generaciones no activas (hijos menores y viejos), mediante pactos no escritos que daban lugar a los clásicos esquemas de convivencia pre familia nuclear burguesa, con tres o incluso cuatro camadas compartiendo un mismo hogar, al estilo de las novelas victorianas o las casas-pasillo de los tanos de la Argentina de comienzos de siglo, un tipo de diseño familiar que todavía subsiste en las economías más atrasadas e incluso en los hogares de menores ingresos de los países en desarrollo: la autoconstrucción hacia arriba y hacia atrás para alojar a nuevos integrantes del núcleo familiar ampliado es el recurso de expansión típico del segundo y tercer cordón del Conurbano.
En una segunda etapa, con la expansión de la economía industrial, la urbanización y la consolidación de la sociedad de masas, fueron surgiendo diferentes asociaciones voluntarias –asociaciones de autoayuda, grupos de socorros, mutuales– orientadas a cubrir los riesgos del ciclo vital. Y luego el Estado. Entre fines del siglo XIX (en los países más modernos de Europa) y principios/mediados del siglo XX (en el resto del mundo occidental), el Estado comenzó a asumir una creciente responsabilidad como protector social. El primer hito en el nacimiento de lo que luego se conocería como “sistema de seguridad social” fue el famoso discurso del canciller Otto von Bismarck en el Reichstag en 1883, cuando anunció una serie de leyes –seguro contra enfermedades, accidentes y vejez– que dieron origen al primer Estado de Bienestar, cuyo objetivo político era asegurarse el apoyo de la creciente clase obrera y cuyo fondo implícito era el rechazo filosófico alemán al individualismo utilitarista británico de Adam Smith.
El nuevo paradigma se basaba en la idea de que el contrato intertemporal ya no quedaría supeditado a los límites –y la discrecionalidad– de las familias, ni a las posibilidades de las asociaciones voluntarias entre iguales, sino que sería organizado por el Estado de manera global, es decir para toda la sociedad, y compulsiva. Como señalan Jorge Colina, Lucas Ronconi y Mariano Tommasi (1), el sistema previsional estatal implica la institucionalización de una regla general de “suavización” del consumo, es decir la resignación de consumo presente para garantizar consumo futuro. La explicación es simple: aunque no es posible prever individualmente qué sucederá con una persona una vez que se jubile (nadie puede, por ejemplo, anticipar cuántos años vivirá), sí es factible calcular el agregado poblacional, el promedio. La responsabilidad se traslada al Estado (2). Como además el ser humano es miope, y probablemente privilegiaría el corto por sobre el largo plazo si pudiera elegir, el sistema se hace obligatorio.
Es este modelo de seguridad social bismarckiano, que ata la jubilación al mercado laboral, el que está atravesando una crisis global. En los países desarrollados, el problema radica en el envejecimiento poblacional: la combinación entre el incremento de la esperanza de vida (80 años en los miembros de la OCDE) y los bajos índices de fecundidad (1,5) han incrementado la proporción de adultos mayores sobre el total de la población. La consecuencia es un achicamiento de la tasa de dependencia, es decir el cociente entre la población activa (que aporta) y la pasiva (que cobra). En la OCDE es hoy de 4 a 1, y podría reducirse a la mitad en los próximos 20 o 30 años. Menos trabajadores activos para sostener más personas, que viven más tiempo y que además tienen nuevas demandas, desde servicios de cuidado hasta costosos tratamientos para la atención de enfermedades crónicas (en los segmentos más favorecidos, incluso esparcimiento y turismo). El resultado es el desesperante aumento del costo previsional y los intentos de reforma –a través del incremento de las contribuciones, la homogenización de regímenes y la postergación de la edad de retiro– que vienen despertando, de Francia a Chile, de Nicaragua a Rusia, furiosas reacciones sociales.
En los países en desarrollo como el nuestro, la presión es doble. Aunque sin llegar a los niveles del Primer Mundo, Argentina está completando su proceso de transición demográfica: el índice de fecundidad se redujo de 3,1 en 1960 a 2,3 en la actualidad, en tanto la esperanza de vida saltó de 65 a 76,6 en el mismo período. A esto hay que sumar los déficits del mercado laboral: el desempleo, que llegó a 10,6 por ciento en la última medición, el trabajo no registrado, que se incrementó sostenidamente en los últimos cuatro años y que hoy alcanza el 35 por ciento, y los bajos salarios, al menos en comparación con el Primer Mundo, todo lo cual redunda en una reducción de los aportes contributivos (aquellos que provienen directamente del salario). La tasa de dependencia argentina es crítica: 1,3 a 1 (si se eliminara totalmente el desempleo y el trabajo en negro sería de 2,5 a 1).
Por estos motivos, el sistema previsional argentino se sostiene solo en parte con recursos contributivos. El resto deriva de asignaciones específicas de impuestos (una porción del IVA y Ganancias, además de cigarrillos, combustibles y gasoil) y, cada vez más, de aportes del Tesoro. Sin embargo, a pesar de estos problemas estructurales, desde la estatización de las AFJP en 2008 el kirchnerismo había logrado un proceso virtuoso de expansión de la cobertura y sostenibilidad. El crecimiento económico, el aumento del trabajo registrado, la mejora del salario real y la recomposición de los aportes patronales le permitieron alcanzar la casi total universalización e incluso agregarle a la ANSES otras cargas, como la Asignación Universal o el financiamiento del Plan Procrear. Pero el fallo de la Corte Suprema de 2015, que ordenó devolverles a las provincias recursos coparticipables que antes iban a la seguridad social, y la política previsional del macrismo, que estableció pagos a los jubilados de mayores ingresos mediante la ley de reparación histórica, junto a la reducción de los aportes patronales y la crisis económica, terminaron por desquiciar el sistema.
En la foto actual, el presupuesto previsional explica el 60 por ciento del gasto público del Estado Nacional, exige cada vez más aportes directos del Tesoro, y crece como una bola de nieve. Por eso la suspensión de la fórmula jubilatoria, una de las primeras decisiones económicas del nuevo gobierno, apunta a desindexar las jubilaciones. Lo interesante es que lo hace de manera progresiva. Si el macrismo había orientado su política previsional en un sentido meritocrático, otorgando mayores aumentos a quienes aportaron que a aquellos que no, el peronismo propone un incremento fijo para todos (el argumento macrista de que los que más aportaron deben cobrar jubilaciones más altas se basa en la idea de que de otro modo las cargas previsionales serán percibidas por los trabajadores como un impuesto más, anulando los incentivos a formalizarse; como suele ocurrir con las teorías liberales, el argumento es filosóficamente correcto pero empíricamente falso: el hecho de que un trabajador aporte o no depende de las condiciones generales de la economía y de la regulación estatal antes que de una decisión individual).
El impacto redistributivo de la suspensión de la movilidad y su reemplazo por una suma fija es doble. En primer lugar, quitarles recursos a los mayores para trasladarlos a los niños –destinatarios principales de la política social de Alberto Fernández– genera un efecto progresivo entre generaciones: el 46,8 por ciento de los menores de 14 años son pobres, contra el 9 por ciento de los mayores de 65 años (contra lo que habitualmente se piensa, los viejos constituyen el segmento más rico –o menos empobrecido– de la sociedad argentina). Pero también implica una redistribución hacia el interior del universo jubilatorio. La explicación es simple: a la hora de retirarse, un trabajador de clase media seguramente disponga de una serie de recursos –vivienda propia, ahorros, hijos profesionales con más posibilidades de ayudarlo– que una persona que se desempeñó en la informalidad o pasó largos períodos desempleado. Por eso establecer una suma fija que achate la pirámide es una forma de evitar que las desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo activo se reproduzcan de manera automática durante la etapa de retiro, y por eso el 82 por ciento móvil es una construcción simbólica tan potente como regresiva.
Rebobinemos antes de concluir. La experiencia reciente revela la fragilidad del sistema previsional argentino, afectado por la tenaza del envejecimiento demográfico y la persistencia del trabajo en negro y la desocupación. Incluso si el gobierno logra recuperar el crecimiento económico, si los salarios se recomponen, el empleo industrial se expande y la informalidad se reduce (todas cosas muy deseables pero en absoluto seguras), las jubilaciones seguirán siendo un problema. Reducir su peso sobre el presupuesto con un sesgo progresivo es un primer paso positivo, impensable hasta hace algunos años. El segundo tabú, el aumento de la edad de retiro ante la mayor esperanza de vida, puede ser un segundo paso necesario, aunque para mantener la lógica solidaria sería interesante hacerlo de manera segmentada (la esperanza de vida de un trabajador de la construcción o un policía es varios años menor a la de un arquitecto o un bancario, y por lo tanto es justo que se jubilen de manera anticipada). El tercer aspecto son los planes de reducción de aportes patronales, que pueden ser útiles para socorrer a las pymes o mejorar las exportaciones o impulsar sectores intensivos en conocimiento, pero que detraen recursos del sistema y afectan su sostenibilidad. El cuarto punto, el más comentado, consiste en revisar los regímenes especiales: no sólo los que rigen para los diplomáticos o los jueces, razonablemente percibidos por la sociedad como castas privilegiadas, sino también sobre los docentes y los científicos: ¿por qué un ex profesor universitario o un científico del Conicet retirado tiene más derechos que un comerciante o un metalúrgico?
Sin embargo, ninguna de estas decisiones tendrá sentido si antes no se acuerdan algunas cosas: el hecho de que dos provincias –San Luis y Santa Fe– le hayan ganado un juicio a la ANSES por los recursos sustraídos a sus jurisdicciones, y que luego el resto de los gobernadores amenazara con sumarse a la demanda, demuestra que no todos los actores políticos aceptan los sacrificios que impone un sistema que no se puede solventar solo con el aporte de quienes trabajan. El problema es que, a diferencia de los trabajadores activos y sus sindicatos e incluso de los desocupados y sus movimientos sociales, los jubilados no componen un colectivo unificado; son un mar de 8,5 millones de trayectorias dispersas. Como no disponen de una representación sectorial y como se movilizan poco, cualquier arreglo que los involucre será necesariamente un acuerdo entre elites, una decisión del sistema político. Quizás sea necesario incluir el tema entre las prioridades del Consejo Económico y Social, de modo de generar un debate amplio que ayude a dotar de legitimidad a un esquema que siempre será imperfecto y que cada vez resultará más caro. ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer hoy para sostener a los que trabajaron ayer? ¿Qué esfuerzo estaremos dispuestos a hacer mañana?
1. Jorge Colina, Lucas Ronconi y Mariano Tommasi, “Problemas para la expansión del grado de cobertura en el sistema reformado de pensiones argentino”, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI).
2. Sol Minoldo y Enrique Peláez, “Retos de la seguridad social argentina en el siglo XXI”, en Ignacio Rodríguez y Pablo Vommaro (coord.), Desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad de los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe, Clacso.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur