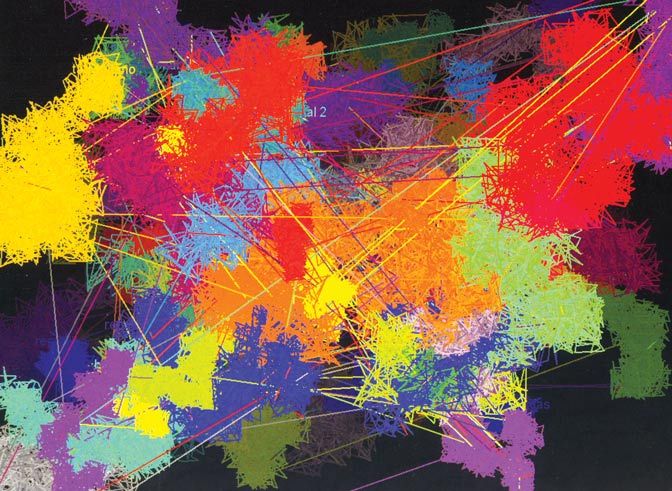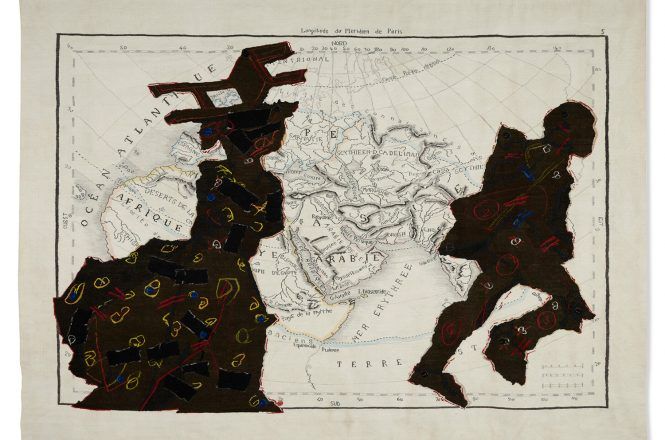La democracia del minuto a minuto
Entre asombrado y enojado por la deriva anti-republicana de la segunda oleada de gobiernos desde la recuperación de la democracia en América Latina, Guillermo O’ Donnell escribió en 1994 un artículo en el que una vez más demostró su extraordinaria capacidad para conceptualizar algo que estaba delante de nuestros ojos pero que no podíamos ver (1).
Con la idea de democracia delegativa, O’ Donnell definió una “nueva especie” de régimen político: la democracia delegativa es democrática porque tiene legitimidad de origen, es decir que surge de elecciones limpias y competitivas, y porque mantiene vigentes las libertades políticas básicas, como las de expresión, reunión, prensa y asociación (aunque en algunos casos amenazadas). Sin embargo, es una democracia menos liberal y republicana que la democracia representativa, ya que tiende a no reconocer los límites constitucionales y legales de los poderes del Estado.
La concepción básica es que la elección le da al presidente el derecho, y la obligación, de tomar las decisiones que crea más convenientes, sujeto sólo al resultado de futuros comicios. El resultado de esta autoconcepción es que el gobierno considera un estorbo la “interferencia” de las instituciones de control, incluyendo a los otros dos grandes poderes del Estado (el Legislativo y Judicial) y a los mecanismos de rendición de cuentas (auditorías, fiscalías, etc.). Bajo este tipo de régimen, las políticas públicas suelen implementarse de manera abrupta e inconsulta. Y aunque el gobierno por supuesto debe enfrentar diversas relaciones fácticas de poder, suele hacerlo mediante vínculos nula o escasamente mediados institucionalmente.
En las democracias delegativas, el presidente se considera la encarnación, o al menos el más autorizado intérprete, de los grandes intereses de la nación. En consecuencia, se siente por encima de las diversas partes de la sociedad (incluyendo a los partidos) y no cree necesario rendir cuentas salvo en las elecciones.
Contrapeso
Elaborado con los ojos puestos en los gobiernos de Menem y Fujimori, el concepto se popularizó velozmente hasta convertirse casi en un lugar común de los análisis políticos (2). Dos décadas después, y a la luz de la misma experiencia latinoamericana que le dio origen, la definición pionera de O’Donnell puede completarse con la referencia a un fenómeno cada vez más notorio, que no anula pero sí agrega un dato al planteo original: me refiero a una ciudadanía que, cada vez más autónoma y libre, ejerce una vigilancia constante sobre los actos de gobierno y constituye un contrapeso decisivo para cualquier administración.
Esta ciudadanía no se retira a su mundo privado una vez que eligió a sus representantes; se mantiene en guardia, alerta como un gato de sueño liviano capaz de despertarse apenas percibe el rechinar de una puerta, un crujido en el piso, el sonido de los pasos de un desconocido. Una “ciudadanía de la desconfianza”, de acuerdo a la definición del politólogo Isidoro Cheresky (3), influida como nunca por los medios de comunicación y dispuesta a manifestar su rechazo a través de los dos polos mediante los cuales se expresa públicamente: las encuestas (el polo-opinión pública) y la calle (el polo-estallido). Contra la idea original de O’Donnell, la ciudadanía no cede todo el poder en el dispositivo representativo. A la manera de los buenos negociadores, siempre se guarda algo.
Si las cosas no avanzan como suponía, la ciudadanía hace sentir el rigor de su presencia pública incluso a los pocos días de la elección, tal como confirman diferentes casos recientes. En Brasil, a menos de tres meses de asumir su segundo mandato, Dilma Rousseff enfrentó una serie de movilizaciones de protesta e incluso versiones de impeachment, lo que agravó la debilidad de un gobierno afectado por el escándalo de corrupción en Petrobras y la recesión económica. En Chile, también poco después de jurar para un segundo período, Michelle Bachelet enfrentó una serie de fuertes resistencias a sus planes de reforma y se vio obligada a cambiar medio gabinete, mientras su imagen pública se desplomaba. En la Argentina del 2008, Cristina enfrentó el conflicto del campo menos de seis meses después de llegar a la Presidencia.
Aquí y ahora
La perspectiva resulta útil para entender el contexto en el que asumirá el nuevo gobierno. Como los conductores de televisión, que ya no esperan el rating al final del programa sino que lo siguen en vivo a través del minuto a minuto, el próximo presidente deberá relegitimarse no ya cada dos años sino todos los días. Situación que, si por un lado le agrega una presión extraordinaria que subraya la dimensión cruel del ejercicio del poder, por otro habilita un margen de maniobra que le permite al líder ir corrigiendo el rumbo de la manera que lo crea más conveniente.
En efecto, los presidentes actuales llegan al poder liberados de una serie de ataduras que en el pasado ejercían un límite fundamental a su acción de gobierno. En primer lugar, porque se han debilitado los condicionamientos sociológicos del voto: sectores populares que se inclinan por candidatos de derecha no peronistas (en el Sur de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo), una clase media que ha perdido su tradicional vehículo de expresión política y un troskismo que asciende en provincias conservadoras (Mendoza) y hasta feudales (¡Salta!). En otras palabras, el voto ha dejado de ser el reflejo casi automático de una voluntad social preexistente a la que el representante debe obedecer y se ha convertido en un interrogante dificilísimo de atrapar: arena que se escurre entre los dedos.
Pero además ocurre que los partidos, que tradicionalmente dotaban de estabilidad y un mínimo de previsibilidad al sistema político, se han fragmentado y difuminado. No han desaparecido del todo, claro, pero ya no son capaces de generar adhesiones permanentes de personas, familias o comunidades, del mismo modo que los referentes sociales o corporativos no logran trasladar su ascendente a la dimensión política: el moyanismo social que no vota a los candidatos de Hugo Moyano o el lanatismo cultural que no se inclina por Elisa Carrió.
La ausencia de electorados estables crea un estado de confusión que, si en algunos momentos deriva en alianzas grotescas, en otros se desliza hacia las acusaciones exageradas, notoriamente en el caso de Carrió, que conforme va ampliando la frontera de lo admisible (primero para aceptar a los radicales, después a los ex kirchneristas, ahora al PRO) va aumentando la intensidad de la crítica a quienes quedan afuera (“narcotraficantes”).
Es en este contexto que se produce el ascenso de los líderes de popularidad. Verdaderos amos y señores de nuestra política, los líderes procuran el apoyo de un electorado amplio y desafiliado de adhesiones u obligaciones previas, lo que los lleva a diluir las apelaciones ideológicas fuertes en el aguarrás de un discurso de tonalidades emotivas en el que cualquier precisión programática, cualquier referencia concreta puede poner en peligro toda la estrategia. Obligados a ser iguales a la gente pero a la vez distintos, los candidatos se limitan a exhibir su buena imagen y formular una enunciación vaga de la dirección de su futuro gobierno, tal como demostró el paso de los tres favoritos –Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa– por ShowMatch. En palabras de Cheresky, campañas sin promesas ni programas.
Como señalamos, la consecuencia de este nuevo paisaje representativo es que, una vez en el gobierno, los presidentes gozan de un espacio amplio para ejercer su voluntad. Sin el condicionamiento de partidos o sindicatos, que al fin y al cabo cumplieron un rol apenas subsidiario durante la campaña, y eximidos de la obligación de aplicar una plataforma que nunca exhibieron, los “presidentes sin mandato” no deben rendir cuentas a ninguna estructura orgánica y se sienten libres para gestionar de la manera que les parezca más conveniente.
Es, hasta cierto punto, lógico. Por motivos que exceden al autor de este editorial, y que van del impacto de la globalización a la velocidad acelerada de los flujos financieros, de las características del nuevo orden económico internacional a la hiperconectividad que habilitan las nuevas tecnologías, gobernar es cada vez menos aplicar un programa determinado y cada vez más enfrentar circunstancias cambiantes en un entorno en permanente mutación.
En este marco, el único límite es el que impone la ciudadanía y, cada vez más, los tribunales, constituidos en un nuevo actor político: si por un lado es cierto, como escribió O’ Donnell, que los presidentes suelen recurrir a diversas estrategias para atenuar el control de la justicia, por otro es verdad que los jueces han ampliado su esfera de influencia hasta abarcar cuestiones que en el pasado hubieran quedado totalmente fuera de su radar: por citar un ejemplo no kirchnerista, Macri tuvo que desactivar varios recursos de amparo para poder aplicar una decisión tan banal como el cambio de mano de la Avenida Pueyrredón.
Gobierno
Este contexto, común a buena parte de las democracias contemporáneas, se conjuga, en la Argentina de hoy, con la situación de normalidad política y económica que, todo así lo indica, marcará el inicio del nuevo gobierno. En efecto, a diferencia de los comienzos del alfonsinismo, el menemismo y el kirchnerismo, el próximo presidente no asumirá en medio de un vacío pro-refundacionista sino en un escenario económico que, por más problemas que arrastre, necesariamente implicará continuidades: la posibilidad de desatar los nudos de inflación, dólar y crecimiento con cierta calma.
Esto quizás explique la asombrosa similitud entre Scioli, Massa y Macri, los tres candidatos con más chances de llegar a la Presidencia. Pertenecientes a una misma generación política, la distancia que los separa es más corta que la de cualquier otra elección desde la recuperación democrática (pensemos si no en Alfonsín-Lúder, Menem-Angeloz, De la Rúa-Duhalde, Menem-Kirchner). Como ocurre en las democracias desarrolladas, que son democracias de la normalidad y no de la emergencia, las opciones tienden a converger. De este centro difuso, cuyo signo de los tiempos es el set de ShowMatch, surgirá el nuevo presidente. Un líder que, liberado de un mandato fuerte, deberá improvisar sobre la marcha, como los conductores de televisión que van reinventando su programa de acuerdo al ánimo del dios-rating.
Pero que asuma con un margen amplio no significa que pueda dormir del todo tranquilo porque en el fondo sabe que una sociedad vigilante lo observará de cerca: el más mínimo ruido puede hacer que se despierte y camine hasta la cocina, donde esperan las cacerolas.
1. “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, Nº 1, enero de 1994.
2. El mismo O’Donnell lo recuperó más tarde para aplicarlo a las gestiones de Álvaro Uribe, Hugo Chávez y los Kirchner, en las que veía algunas similitudes con el modelo original. Disponible en www.clubpoliticoargentino.org
3. Isidoro Cheresky, El nuevo rostro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, 2015.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur