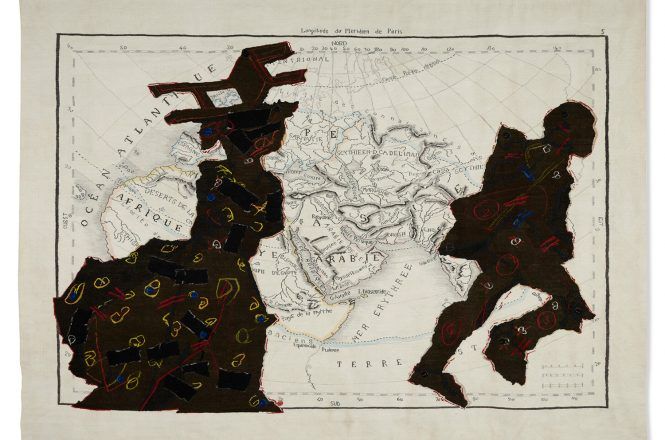Catacumbas
Formateados en los viejos tiempos de la Guerra Fría, los servicios de inteligencia argentinos se organizaron de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional, que identificaba al comunismo como principal desafío externo y a la insurgencia como enemigo interno, agregándose ocasionalmente los conflictos con las potencias regionales, Brasil y Chile. Coprotagonistas de la represión ilegal durante todas las dictaduras, en especial durante la última, ingresaron a la etapa democrática tan poderosos como intocados, como sucedió con las policías, que lograron evitar astutamente la renovación democratizadora que, con todas sus dificultades, experimentaron las fuerzas armadas.
La distensión que siguió a la caída del Muro de Berlín y la política de amistad con los países vecinos –recordemos que hasta el alfonsinismo Argentina competía nuclearmente con Brasil y que hasta el menemismo mantenía severos conflictos limítrofes con Chile– obligaron a un cambio de enfoque. Desaparecida la Unión Soviética y cancelado el riesgo sedicioso, las prioridades, otra vez en sintonía con las necesidades de Estados Unidos, se orientaron a las denominadas “nuevas amenazas”, básicamente el terrorismo y el narcotráfico.
A diferencia de la etapa anterior, en donde el enemigo estaba nítidamente identificado con un Estado extranjero, ya sea de manera directa o indirecta a través de su apoyo a movimientos locales, las nuevas amenazas se camuflan difusamente en la vida normal de los buenos ciudadanos. Esto, junto a la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, redefinió los métodos y las técnicas del espionaje, que en la actualidad se orientan tanto a obtener información como a interpretarla. Conceptualmente, lo que los especialistas definen como el paso de los servicios secretos a los servicios de inteligencia (1).
Por si hacía falta, el escándalo desatado por las revelaciones de Edward Snowden demostró que la obtención de información es hoy una tarea relativamente sencilla, pues a menudo alcanza con lograr la cooperación de las empresas privadas, que en este caso incluyó a Facebook y Google y a las principales compañías de telecomunicaciones; la verdadera dificultad pasa por procesar esa montaña de mails, mensajes de texto y comunicaciones telefónicas y sacar algo en limpio (2).
Dilemas
Pero que algunas cosas hayan cambiado en el viscoso mundo del espionaje no quiere decir que no persistan los viejos problemas. De entre todos ellos, el principal sigue siendo la tensión entre, por un lado, la necesidad de resguardar los secretos de Estado de la mirada de los enemigos extranjeros, protegerse de las amenazas ilegales, incluyendo por supuesto al terrorismo y al narcotráfico, y obtener información relevante para tomar decisiones estratégicas, y por otro lado, la obligación de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluyendo por supuesto el derecho a la intimidad. ¿Cómo compatibilizar la transparencia democrática con fondos especiales cuyo destino no puede hacerse público, agentes obligados a usar alias y operaciones que por definición vulneran la intimidad de las personas, como las escuchas telefónicas, todas cosas que son parte del ABC operativo de los servicios de inteligencia, aquí y en cualquier lugar del mundo? ¿Cómo asegurar ciertos estándares mínimos de transparencia en una actividad que tiene a la opacidad y el secreto como la primera condición de su eficacia?
Un ejemplo ilustra este dilema. En febrero de 2002, en medio de la paranoia pos 11 de Septiembre, la prensa estadounidense informó que el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, había creado un organismo de contrainformación, la Oficina de Influencia Estratégica, con el objetivo de instalar noticias falsas en los medios extranjeros, en particular en las agencias internacionales, que sirvieran a los fines de la guerra anti-terrorista. Acorralado por el escándalo, Rumsfeld se vio obligado a emitir un comunicado anunciando el cierre del organismo… comunicado que algunos definieron como el debut operativo de la nueva oficina.
Para evitar estos problemas o al menos limitarlos, las democracias más avanzadas han creado rigurosos sistemas de control civil. En Argentina, sin embargo, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, único organismo de supervisión, tiene un rol fantasmal: aunque es obvio que no puede funcionar igual que, pongamos, la Comisión de Agricultura, y aunque su propio reglamento establece que sus encuentros serán secretos y que no quedarán actas, lo que se sabe del organismo, integrado por 14 diputados y senadores y dotado de un presupuesto anual de 6 millones de pesos, es nada. El hecho de que las cosas no hayan cambiado entre 2010 y 2012, cuando la Comisión fue presidida por la oposición, demuestra que se trata de una tarea más difícil de lo que aparenta.
Y si la Comisión Bicameral tiene la función de controlar el funcionamiento general de los servicios, incluyendo un presupuesto que en el caso de la Secretaría de Inteligencia fue el año pasado de 1.874 millones de pesos, la supervisión cotidiana de sus actividades recae sobre los jueces, que son, por ejemplo, los encargados de pedir –o autorizar– las escuchas telefónicas que realiza la Dirección de Observaciones Judiciales, la célebre Ojota. ¿Pedir o autorizar? En el verbo reside el problema: es evidente que un fiscal o un juez que investiga un atentado terrorista internacional, una organización narco con ramificaciones en varios países o una red de lavado de dinero requiere recursos complejos que desbordan a las limitadas policías tradicionales, pero también es verdad que la asimetría de información y presupuesto –es decir de poder– entre los funcionarios judiciales y los servicios de inteligencia a menudo hace que los segundos controlen a los primeros. La pregunta, como en el peronismo, es quién conduce a quién.
Pese a ello, algunos países han logrado establecer monitoreos bastante eficientes. En Holanda, cualquier medida intrusiva de la privacidad, de una escucha telefónica a la penetración en un domicilio, requiere la firma del ministro del Interior y Relaciones del Reino (en el caso del Servicio de Inteligencia General y de Seguridad) o del ministro de Defensa (si se trata del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar); si lo cree necesario, el ministro puede delegar la autorización al jefe de la agencia, pero debe recibir un informe posterior por escrito y firmarlo. En Gran Bretaña, un funcionario especial designado por el Parlamento actúa como un ombudsman encargado de validar cualquier medida que vulnere la privacidad de los ciudadanos (3).
Frente a estos esfuerzos de control, Estados Unidos cuenta con una comunidad de inteligencia integrada por ¡16 agencias! que actúan con una amplia libertad, tal como demostró la denuncia de que agentes de la CIA habían ingresado a la computadora personal de la presidenta de la comisión parlamentaria encargada de elaborar un informe sobre la implementación de “técnicas reforzadas de interrogatorio”, que es como los norteamericanos le dicen ahora a la tortura, por parte del organismo, el “elefante suelto” del Estado norteamericano según la famosa definición del senador demócrata Frank Church.
Zonas
En “Estado, democratización y ciudadanía” (4), el politólogo Guillermo O’Donnell elaboró una definición, muy utilizada en las ciencias sociales, alrededor de la noción de “zonas marrones”, segmentos del territorio –regiones, partes de provincias, pedazos de ciudades– a donde la legalidad estatal, que se supone es el sustento de los derechos civiles, no llega. Para O’Donnell, el Estado no es sólo un conjunto de aparatos burocráticos sino también un sistema legal que, de ser necesario, será aplicado por una autoridad central dotada de poderes competentes. Esa –dice– es la textura básica del orden establecido.
Preocupado por la débil institucionalización de las democracias latinoamericanas, O’Donnell advertía cómo estos bolsones de no legalidad podían convivir con el ejercicio pleno, a nivel general, de la libertad política, las elecciones, la libertad de prensa y reunión, etc. Escribía en los 90, en pleno auge del neoliberalismo, interesado en conectar democracia y Estado frente a la demolición del aparato público, y pensaba en las villas de los grandes centros urbanos, los asentamientos informales, las provincias feudalizadas.
La metáfora de O’Donnell puede aplicarse no sólo al interior de las fronteras territoriales del Estado sino también dentro de las fronteras funcionales de su aparato burocrático, en donde organismos que funcionan de manera transparente, garantizan un trato equitativo y rinden cuentas, conviven con otros en los que la legalidad democrática no penetra: el principal es, por supuesto, el sistema carcelario, una caja negra donde las violaciones a los derechos humanos, los ajustes de cuentas y el delito no son excepciones sino parte de su dinámica cotidiana de funcionamiento.
Los servicios de inteligencia, cuyo récord de escándalos sólo ha sido superado por el de la Policía Bonaerense, son una zona marrón del Estado argentino. Por los motivos estructurales analizados más arriba y por las necesidades de los diferentes gobiernos, incluyendo al actual, que los han utilizado para todo tipo de fines, las estructuras de inteligencia han logrado niveles de autonomía impropios de un régimen democrático. Liberados de todo control, los servicios aportaron los 400 mil dólares que cobró Carlos Telleldín para sembrar una pista falsa en el atentado a la AMIA, pagaron las coimas a los senadores de la Ley Banelco y se han visto envueltos, de un modo no esclarecido al cierre de esta edición, en la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Sombras nada más
En diciembre pasado el gobierno anunció una serie de cambios en la Secretaría de Inteligencia que, según deslizaron sus voceros, estarían de algún modo relacionados con la denuncia de Nisman y su muerte posterior. Los cambios, se informó en su momento, incluían la jubilación de Antonio “Jaime” Stiusso, durante décadas hombre fuerte de los servicios y principal fuente del fiscal del caso AMIA. Pero, ¿qué significa que un espía se jubile? ¿Qué hace en su retiro? ¿Se anota mansamente en un club de tenis y dedica sus tardes a pelotear en el Vilas, ponerse al día con las lecturas, ver crecer los nietos? En La guerra de Galio(5), una de las grandes novelas mexicanas sobre política, periodismo y poder, Héctor Aguilar Camín retrata a la generación del 68 y su lucha por abrir, cambiar o voltear el opresivo sistema priista: el fondo sobre el que se recorta la trama son “los sótanos del poder”, según la definición del inolvidable Galio Bermúdez, un funcionario que tiene un cargo oscuro, apenas una oficina y un chofer, pero con acceso directo al ministro y el presidente, una mezcla de operador político y servicio todo terreno capaz de desplazarse sin mover su sombra.
Y en Argentina, ¿dónde quedan los sótanos de nuestra democracia imperfecta?
1. Nicolás Álvarez, “Control civil sobre la inteligencia de Estado en Uruguay. Un análisis basado en el proceso de negociación”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.
2. Ver Antoine Lefébure, El caso Snowden. Así Estados Unidos espía al mundo, Capital Intelectual/Le Monde diplomatique, 2014.
3. José Manuel Ugarte, “Control público de la actividad de inteligencia: Europa y América Latina, una visión comparativa”, CEID, Documentos de Trabajo, Nº 16, Buenos Aires, noviembre de 2002.
4. Revista Nueva Sociedad, Nº 128, noviembre-diciembre de 1993.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur