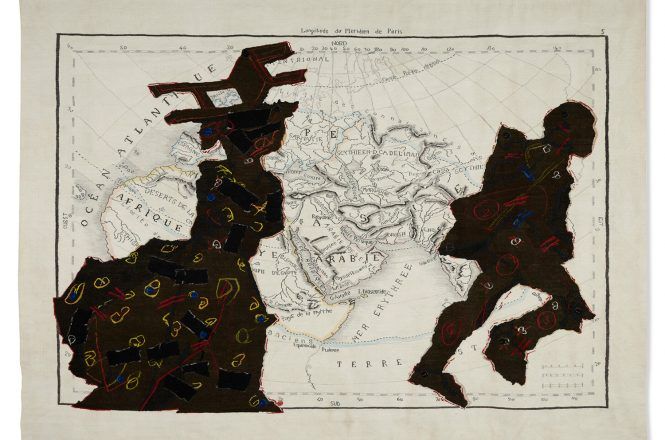Bipartidismo bilingüe
La idea de una competencia política organizada alrededor de un eje izquierda-derecha como solución instantánea a los problemas de inestabilidad y transfuguismo es uno de los lugares comunes más comunes del debate político argentino. Más que un deseo, una rara nostalgia por lo que nunca fue: mal que les pese a los analistas europeos o europeizados, el eje articulador de nuestra democracia nunca fue izquierda-derecha sino peronismo-radicalismo.
Como se sabe, los dos grandes partidos argentinos tienen orígenes bien diferentes. Inspirado en los movimientos sufragistas de principios de siglo e impulsado por la pequeña burguesía en ascenso, el radicalismo surgió a partir de la lucha por las elecciones limpias y la institucionalidad democrática: así, fue radical el primer presidente cabalmente democrático de nuestra historia (Hipólito Yrigoyen), fue antiradical la primera gran dictadura (la de la Década Infame) y fue radical el primer presidente de la democracia recuperada (Raúl Alfonsín). Por su parte, el peronismo, surgido al calor de la industrialización de posguerra e impulsado por los migrantes internos, utilizó a la democracia electoral como vía para avanzar hacia la democracia social, a través de un impulso redistribucionista cuyos ecos se escuchan hasta hoy.
Desde hace medio siglo, entonces, la competencia electoral es peronista-radical antes que de izquierda o derecha. Porque, ¿quién puede argumentar, con algún fundamento más allá del propio deseo, que el peronismo es de izquierda? ¿O que el radicalismo es de derecha? O a la inversa.
Sucede que, como todos los movimientos surgidos de la tradición populista, ambos, radicales y peronistas, han sido capaces de inclinarse a uno u otro lado, de acuerdo a lo que los Evangelios y Prince llamarían el “signo de los tiempos”, albergando dentro de sí el germen de su siempre latente oposición. Y no sólo, como a veces tiende a pensarse, el peronismo, porque la distancia entre, digamos, Yrigoyen y Alvear, o entre Frondizi y Balbín, o entre Alfonsín y De la Rúa, no necesariamente es menor a la que separó a Herminio de Cafiero, a Menem de Chacho Álvarez o a Kirchner de Rodríguez Saá.
Quizás lo que diferencie un partido de otro no sea tanto el grado de su apertura ideológica como el modo de procesarla: de manera más orgánica en el radicalismo y de forma más tumultuosa en el peronismo (en los 70 este método alcanzó un summum de violencia autodestructiva). Así, el peronismo parece adaptarse a las circunstancias pragmáticamente, con desvergonzada alegría, como si gritara sus cambios, frente a un radicalismo no menos plástico pero mucho más tímido, que se ajusta pero angustiado, como sufriendo: el radicalismo –es una hipótesis– como un peronismo con complejo de culpa.
Entre el vals y el pogo
En el pasado, no era raro encontrar familias enteras definidas como radicales o peronistas, como si fueran de Boca o de River. Este esquema empezó a tambalear en los 70, cuando muchos jóvenes de clase media desobedecieron mandatos totémicos militando en el ERP o las FAR o alguna de las siglas del momento. Pero aún entonces las identidades tradicionales persistían, por más pases que se produjeran o por más esfuerzos que se hicieran para sobre o mal interpretarlas (Evita montonera).
Incluso en 1983, cuando tantas cosas cambiaron, las tradiciones sobrevivieron. Y aunque con el paso del tiempo los contornos del sistema se fueron erosionando hacia lo que los politólogos, por una vez elegantes, definieron como “bipartidismo imperfecto”, no fue sino hasta la crisis del 2001 cuando todo voló por el aire. En la primera elección pos cacerolazo, en mayo de 2003, el peronismo se dividió en tres candidatos, mientras que el radicalismo se hundía en la catástrofe electoral. En los siguientes comicios presidenciales, el peronismo lograba reunificarse detrás de la figura de Cristina Kirchner, al tiempo que el radicalismo recuperaba parte de sus votos con el recurso a la candidatura de… un peronista (Roberto Lavagna).
Hoy, a cinco meses de las elecciones, la novedad es que el juego radical-peronista parece haber revivido. Luego de los sucesivos pasos al costado de Mauricio Macri y Pino Solamas (1), los comicios de octubre tendrán como candidatos principales a Cristina Kirchner y Ricardo Alfonsín (2).
Es curioso, pues vivimos en tiempos de procesos políticos fluidos, en donde el eje alrededor del cual se organiza la elección puede cambiar de un año a otro (3) y en donde las alianzas y coaliciones son siempre inestables y no siempre comprensibles. Por momentos, la política parece una de esas intrincadas coreografías que se ven en las películas de época, esos valses victorianos en los que la protagonista, invariablemente joven y hermosa, se encuentra y desencuentra con su galán, intercambiando algunos breves diálogos nerviosos entre un movimiento y el otro (en ciertos momentos, por ejemplo antes del cierre de listas, el ritmo se acelera y la dinámica se asemeja más a un pogo punk que a una danza de salón).
Y digitando todo (para estirar la metáfora: detrás de la coreografía), un electorado independiente y, sobre todo en las grandes ciudades, autónomo, que vota un día una cosa y otro día otra, y que puede elegir a un partido para presidente y otro para gobernador y otro para diputado (Pierre Rosanvallon recurre a la figura del “consumidor exigente”, en el sentido de ciudadanos que se informan y comparan antes de votar) (4).
Izquierda y derecha
Pese a estos cambios estructurales, el panorama electoral se estructura, una vez más, en torno al clásico clivaje radicalismo-peronismo, lo cual sugiere la persistencia de las tradiciones políticas más allá de los cambios de época. En este contexto, ¿dónde está la izquierda? La respuesta no es simple, pues tanto Cristina (de la nacionalización de las AFJP a la Asignación Universal) como Alfonsín (expresión de los sectores socialdemócratas de su partido) tienen todo el derecho del mundo a reivindicarse a sí mismos como progresistas.
Quizás la forma más adecuada de acercarse a la cuestión no sea analizar la plataforma de los partidos –los consejos de los asesores de imagen han hecho que incluso dirigentes como Francisco de Narváez incluyan fragmentos programáticos progresistas en sus discursos–, sino indagar los actores sociales detrás de cada candidato. Al fin y al cabo, son ellos –a veces, no siempre, expresados en actores corporativos– quienes animan y le dan vida al juego político.
En el caso del kirchnerismo, y pese a los conflictos de las últimas semanas, parece claro que su alianza principal son los trabajadores formales, la mayoría de ellos nucleados en el sindicalismo tradicional, a quienes se suman sectores desarticulados pero directamente beneficiados por las políticas oficiales (las familias que reciben la Asignación Universal, los nuevos jubilados, los integrantes de las cooperativas); en un porcentaje electoralmente menos significativo pero políticamente muy relevante, hay que añadir a una porción –minoritaria pero creciente– de las clases medias urbanas, cuya mejor expresión son los intelectuales y artistas alineados, con más o menos discreción y elegancia, con el gobierno.
En el caso de Alfonsín, el análisis se complica. Seguramente arrastrará detrás de su candidatura a una parte de las clases medias que históricamente acompañaron a su partido y que contribuyeron, en determinados momentos, a las políticas más interesantes impulsadas por el radicalismo (la ley de arrendamientos rurales del primer gobierno de Yrigoyen, la anulación de los contratos petroleros de Arturo Illia, el juicio a las juntas).
Pero no está claro hasta qué punto Alfonsín logrará persuadir a la porción ideológicamente más progresista de la clase media de que lo acompañe. Si no lo consigue, o al menos no en la medida requerida para alcanzar el balotaje, podría ensayar un giro al centroderecha en busca de un electorado en disponibilidad, un camino que ya ha transitado Elisa Carrió y que podría consolidarse si avanzan las negociaciones con De Narváez en la provincia de Buenos Aires. La otra posibilidad, menos riesgosa, es limitar sus cuestionamientos a los déficits institucionales del oficialismo. Como son muchos, y como el radicalismo tiene una tradición de defensa de la institucionalidad republicana con la cual conectar, esta opción parece la más sensata.
Pero puede ser una encerrona. La primera alternativa situaría a Alfonsín en un lugar ideológicamente opuesto al que dice querer estar, mientras que la segunda, más eficaz pero más conservadora, implicaría limitar su discurso a una sola cara de la realidad. ¿El retorno del bipartidismo bilingüe? Quizás, si el radicalismo se limita a hablar el idioma de la República y el peronismo el de la Justicia Social.
1 Al cierre de esta nota, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, dudaba entre acompañar a Alfonsín en la fórmula o lanzar su propia candidatura. En caso de hacerlo, ofrecería una opción de centroizquierda alternativa, aunque con escasas chances de llegar al balotaje.
2 Además de la cuestión del bipartidismo y las ideologías, la competencia Cristina-Alfonsín puede abordarse desde otro ángulo: aquel que alude a la construcción de linajes políticos. Se trata de una tradición habitual en otros países: en Estados Unidos, por ejemplo, no es raro encontrar familias enteras dedicadas a la política (de los Kennedy a los Bush). Sin ir más lejos, algo similar sucede en Uruguay, donde entre los Lacalle y los Batlle cuentan con una docena de presidentes, ministros y legisladores. Quizás esto no fue posible en Argentina por la extrema inestabilidad de nuestra historia política. Si es así, la novedad podría leerse como un signo de madurez democrática.
3 Seymour Lipset y Stein Rokkan (“Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales”, en Diez textos básicos de ciencia política, Ariel, 2001) definen este eje como “clivaje”: el principio fundamental alrededor del cual se estructura o se divide el campo político. En algunas sociedades, los clivajes son más sólidos y permanentes y se relacionan con cuestiones de etnia o religión (los partidos sunnita y chiita en Irak, por ejemplo). Pero las “líneas de fractura” pueden ser étnicas (como en Serbia), geográficas (unitarios-federales) y, por supuesto, ideológicas (izquierda-derecha es la más clásica, pero puede ser republicano-demócrata, en sentido norteamericano, o peronismo-radicalismo).
4 Pierre Rosanvallon, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos Aires, 2007.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur