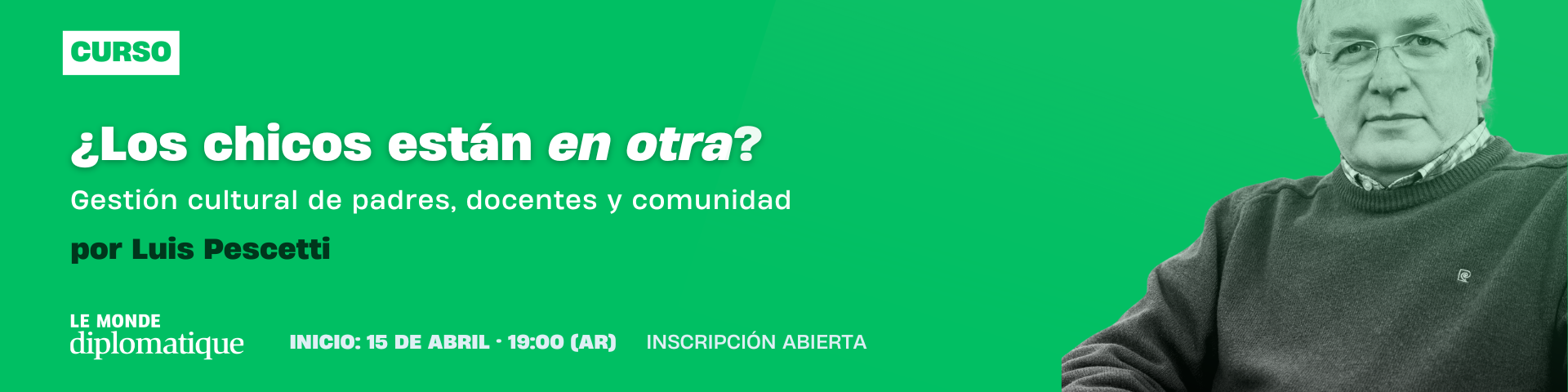Okupas y el futuro del radicalismo
Nacidos entre fines del siglo XIX y principios del XX como expresión de la pequeña burguesía que surgía en el marco de la modernización económica, en general laicistas, de talante reformista y cultores de un racionalismo que era heredero directo de la Ilustración, los partidos radicales tenían como objetivo la separación Iglesia-Estado, la integración social de los sectores medios emergentes y, sobre todo, la conquista del sufragio universal. Con el tiempo, la consolidación democrática les fue quitando su razón de ser y los condenó, en la mayoría de los casos, a la irrelevancia. En Chile, el Partido Radical fue reemplazado por la Democracia Cristiana como fuerza de centro y hoy prácticamente no existe. En Francia, el Partido Radical, principal fuerza política desde la caída del Antiguo Régimen hasta la Quinta República, araña en la actualidad el 2 por ciento de los votos, en tanto que en países como Uruguay y España directamente se disolvieron.
En Argentina, los golpes militares prolongaron la vida útil del radicalismo: la democracia siguió siendo una bandera a defender. Desde la intransigencia de Leandro N. Alem al protagonismo de Hipólito Yrigoyen como primer presidente elegido en comicios limpios, el radicalismo mantuvo vivo su eje programático, en buena medida como una propuesta de política civil frente al poder omnímodo de los militares: Alem contra Mitre, Yrigoyen contra Roca, Illia contra Onganía, Balbín contra Perón. En el camino, por supuesto, el radicalismo no se privó de disputar elecciones con el peronismo proscripto ni de golpear la puerta de los cuarteles. Y si es cierto que la consolidación democrática pos dictadura no hubiera sido posible sin el concurso de Antonio Cafiero (y su apoyo abierto al gobierno ante los alzamientos carapintadas) y Menem (que aplastó a sangre y fuego la última sublevación), no menos cierto es que “el tipo que supo” fue Alfonsín, con su temprana crítica a Malvinas, la lectura del Preámbulo de la Constitución y esa gran puesta en escena de afirmación del poder civil que fue el Juicio a las Juntas.
Andrés Malamud, que se ha convertido en el gran intelectual del radicalismo, a la altura de un Félix Luna o un Juan Carlos Portantiero (1), lo explica de esta manera: la tarea principal del peronismo es la justicia social; la del macrismo, la modernización; y la del radicalismo, la democracia. Para Malamud, resulta curioso que la única fuerza exitosa en términos de misión histórica sea también la menos potente. Para mí es lógico: justamente porque cumplió su objetivo, el radicalismo argentino, como el de otros tantos países, ha visto reducida su presencia electoral, reemplazado por el macrismo como expresión de los sectores medios, a punto tal que no logra proponer un candidato nacional competitivo desde hace dos décadas (el último, Roberto Lavagna, era… peronista).
Consideradas así las cosas, el futuro del radicalismo tiene una sola dirección: recuperar la clase media. Más fácil de decir que de hacer, es sin embargo el único camino posible, frente a un peronismo que en su versión Todos ha logrado reunificar su base social de sectores populares, excluidos y segmentos del progresismo. La clase media, se sabe, nació anti-peronista. Como escribió Ezequiel Adamovsky (2), la primera alusión política registrada a la clase media ocurrió en enero de 1920, cuando Joaquín V. González, en un discurso en el Senado, pidió prestar más atención a la “clase media” como forma de enfrentar las energías rebeldes de la Semana Trágica, la ola de huelgas obreras que le siguieron y el influjo socializante de la Revolución Rusa. Frente a una elite que concebía a la sociedad en términos binarios, dividida entre la gente bien y el populacho, González, uno de los grandes intelectuales de su época, oponía por primera vez la existencia de un tercer sector, al que buscaba alejar de las ideas anti-capitalistas y tempranamente plebeyas que flotaban en el aire para acercarlo a los intereses de la elite.
El futuro del radicalismo tiene una sola dirección: recuperar la clase media.
Lo que González intentó por vía del discurso lo conseguiría veinticinco años después el peronismo, por la vía de los hechos. Con sus políticas sociales, su impulso a la sindicalización y su decisión de poner a los trabajadores en el centro de su gobierno, Perón trastocó profundamente las jerarquías sociales, tremenda revolución material y simbólica que se hizo evidente en episodios netamente políticos, como el 17 de octubre y sus aires de invasión popular sobre la Capital, y en transformaciones más cotidianas, como el modo, por aquellos años extravagante, con que los trabajadores recientemente incorporados a los mercados de consumo urbano se comunicaban con los mozos en los restaurantes: un lenguaje de señas tomado del lunfardo para pedir un café, un cortado o la cuenta (3).
Como la historia nunca camina en línea recta, hubo al menos tres momentos de encuentro entre peronismo y clase media. El primero ocurrió en los 70, cuando el impulso de radicalización política de la Revolución Cubana, el Mayo Francés y los movimientos de liberación del Tercer Mundo alumbró una curiosa sensibilidad social que permanece vigente hasta nuestros días: la clase media que odia a la clase media (en los 70 incluso se manifestaba en desclasamientos tan explícitos como breves, como los de los militantes de Barrio Norte que se iban a vivir –por un tiempo– a las villas). El segundo momento se produjo en los primeros años de la convertibilidad, cuando el boom de consumo menemista disolvió los reparos éticos y estéticos de los sectores medios, que abrazaron sin reparos el nuevo clima de época (recordemos que el último candidato de origen peronista –hasta Horacio Rodríguez Larreta– en imponerse en la Capital fue Erman González). Y, por último, el kirchnerismo: aunque por momentos el kirchnerismo concibió a la clase media siguiendo una curiosa inversión de la fórmula borgeana (la clase media no es ni buena ni mala, es incorregible), lo cierto es que su raíz militante, parte de su relato –y, por supuesto, la biografía de la mayoría de sus dirigentes– lo ubican en el centro de ese sector social.
Un último rodeo antes de volver al radicalismo.
Netflix acaba de reestrenar Okupas, la serie de Bruno Stagnaro. Se ha escrito hasta el cansancio sobre Okupas como el gran testimonio televisivo de la tragedia social argentina. Y es cierto que todo –los viejos trenes descascarados y repletos, los alfajores Guaymallén, la basura que vuela de noche como en una huelga perpetua de recolectores– sugiere un clima pre apocalíptico, el aire de colapso inminente que se respiraba en los meses previos al 2001. Pero Okupas también muestra otra cosa, de la que se habla menos pero que la serie pone en evidencia como lo hacen las mejores ficciones: sin gritarlo, apenas insinuándolo. Y eso que muestra es que en Argentina, incluso en la Argentina de los años finales de la convertibilidad, cuando la fractura social ya había sido consumada y solo faltaba el estallido, las clases sociales se cruzan.
Okupas es una historia de iniciación, de la amistad entendida como familia, a la altura de clásicos como Cuenta conmigo y Casi famosos y joyas más nuevas como Las ventajas de ser invisible. Ricardo (Rodrigo de la Serna) es un ex estudiante de Medicina, integrante de la rama pobre de una familia que pasó tiempos mejores, que recibe de una prima rica el encargo de cuidar un caserón derruido pero valioso, recientemente desalojado. El Pollo, su compinche, viene de un hogar de clase media baja del conurbano: vive en un monoblock de Dock Sud, tiene vínculos operativos con una banda delictiva y se da maña con trabajos de albañilería y electricidad. Completan el cuarteto Walter, un paseaperros de origen incierto y algún nivel de formación política (su perro se llama Severino, por Di Giovanni) y El Chiqui, que pasó por una granja de rehabilitación y pide en la calle.
El cruce de clases se nota en el hecho de que Ricardo y El Pollo fueron al mismo colegio, y no cuesta imaginarlos como el chico rico y el pobre de una escuela del Estado. Pero también en la naturalidad con la que Okupas recorre, en un registro de cámara casi documental, el camino que va una y otra vez de la Capital al Conurbano, del Conurbano a la Capital: la distancia social que acompaña la distancia geográfica es dura pero no, todavía, infranqueable. La brecha de clases se puede atravesar. De hecho, los recorridos muestran la fisonomía de chalets de clase media con auto en la puerta que distinguen a buena parte del Gran Buenos Aires, tanto como la pauperización creciente de la Ciudad: no todo es villa a un lado de la General Paz, ni todo es riqueza del otro. El insulto que Ricardo le lanza al Pollo en un momento de enojo (“Negro de mierda”) no cancela la amistad policlasista; solo la pone en evidencia. Okupas muestra que a fines de los 90 los jóvenes acomodados y los jóvenes marginales hablaban distinto pero podían entenderse, que las posiciones sociales fronterizas son frágiles y que de la clase media se entra y se sale… hasta que un día no se entra más.
Quince años después, otra serie argentina ambientada en las zonas oscuras de la exclusión, El marginal, también encuentra, incluso en el margen del margen, en el borde último de la sociedad, oportunidades para la intersección de clases: Ema (Martina Guzmán), la psicóloga de la cárcel de San Onofre, cuenta que eligió carrera profesional y lugar de trabajo cuando, de chica, iba los fines de semana a visitar a su padre, preso por un robo. No cuesta imaginarla como la esforzada alumna de una universidad del Conurbano.
Lo que subrayan estas ficciones es que Argentina conserva niveles de fluidez social impensables en países como Brasil, donde películas como Carandiru y Ciudad de Dios exhiben a los mundos marginales como espacios absolutamente separados de la “buena sociedad”, casi como si se tratara de otro planeta: en Tropa de elite la invasión a la favela es literal. Y no sólo en Brasil. El encuentro inter-clasista es impensable también en países como Estados Unidos, donde la fractura no es solo social sino, sobre todo, racial: hubo que esperar hasta el vigésimo episodio de la novena temporada de Friends para que los guionistas se dignaran incluir a un afroamericano con algún protagonismo (Charlie, la paleontóloga amiga de Ross que termina saliendo con Joey). El hecho de que Ross saliera con una china en la segunda temporada y se casara con una inglesa en la cuarta muestra que los jóvenes neoyorquinos están más cerca de Asia y Gran Bretaña que de los negros de su propia ciudad.
Las investigaciones sobre la estructura social argentina confirman esta intuición. Básicamente, constatan que, en comparación con otros países latinoamericanos, la sociedad es bastante abierta, es decir que una persona que nace en una determinada posición social tiene más chances de pasar a otra, aunque desde mediados de los 70, en un movimiento que se acentuó en los 90 y que la recomposición kirchnerista no logró revertir, la fluidez se fue haciendo más lenta, en el sentido de un incremento del peso del origen de clase en las oportunidades de movilidad social (4).
En este marco, más que clases prolijamente recortadas en la pirámide social, los partidos políticos representan niveles de ingresos pero también estándares educativos, percepciones sociales, sensibilidades: mundos. El peronismo: el mundo popular y de la organización colectiva (los sindicatos de los trabajadores y los movimientos sociales de los excluidos), la sensibilidad plebeya, la reivindicación del Estado y la protección social; el radicalismo, el partido que impulsó la integración social de los hijos de los inmigrantes, lideró dos veces la democratización del país y reformó las universidades, expresa el mundo de la clase media, la educación y el progreso meritocrático. Aunque, como sugiere Okupas, los significantes se cruzan y hay mil grises en el medio, creo que estas representaciones dicen algo; funcionan.
Volvamos al radicalismo
La catástrofe total del gobierno de De la Rúa y la ausencia de la cualidad osmótica del peronismo le impidieron al radicalismo retener el dominio histórico del espacio socioelectoral no peronista, que le fue arrebatado por el macrismo, primero en la Ciudad y después en la provincia y la Nación, y por los peronismos conservadores de la zona centro, notoriamente el cordobecismo, que lleva veinte años al frente de una provincia que había sido, hasta ese momento, totalmente radical. Y ahora dicen que el radicalismo vuelve. ¿Vuelve, con sus comités, sus cenas de pollo con papas noisette en Lalin, con sus internas y sus Jairos? El nuevo protagonismo de los gobernadores radicales en la conducción partidaria, la decisión de candidatear a Facundo Manes en la provincia y la rápida incorporación de dirigentes carismáticos como Martín Lousteau en la Capital sugieren que al menos explora vías de resurrección. Recuperar el electorado metropolitano de clase media, en particular el bonaerense, es en efecto central para que el radicalismo deje de ser lo que es hoy: una fuerza condenada a aliarse con neoliberales oportunistas, que sobrevive aferrada a los pocos espacios institucionales que aún conserva (dan hasta ternura los politólogos radicales que se pasan el día contando intendentes y concejales). Pero ahí no acaba la cosa: más allá de nombres, territorios y tácticas, alguna misión histórica deberá encontrar el radicalismo si quiere transformar su pasado ilustre en algo parecido a un futuro.
1. Véase el libro Adelante radicales, Capital intelectual, Buenos Aires, 2018
2. “La clase media en la historia argentina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2011.
3. Natalia Milanesio, Cuando los trabajadores salieron de compras, Siglo XXI, Buenos Aires, 2020.
4. www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382015000200008
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur