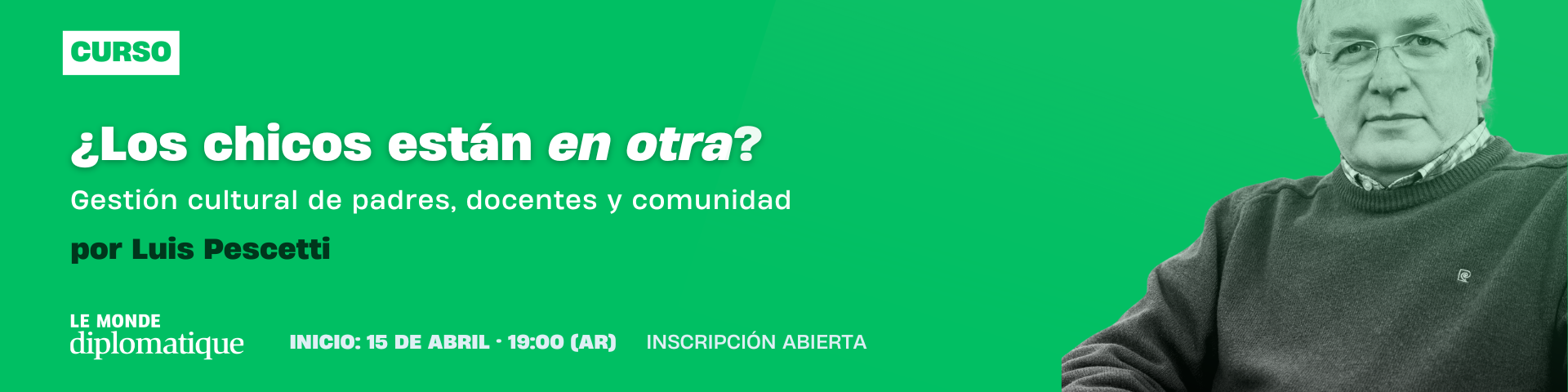Alberto en la camanchaca
Con un promedio de 4 por ciento en las últimas tres décadas, Chile registra la tasa de crecimiento de largo plazo más alta de América Latina, sólo superada, en los últimos años, por Perú (el PBI per cápita de Chile araña los 30 mil dólares, el más elevado de la región y cercano a las economías europeas rezagadas tipo Portugal o Grecia). Desde el final de la dictadura de Pinochet en 1989 hasta hoy, la pobreza cayó del 50 al 8,6 por ciento (según los estándares poco exigentes del CASEN; unificada la medición con Argentina, sería de 28) (1). La indigencia prácticamente no existe, el desempleo se mantiene por debajo del 8 por ciento y otros problemas más complejos, como el déficit habitacional, se han reducido mucho.
No son alucinaciones a lo Vargas Llosa sino datos duros de la realidad, y negarlos sería tan tonto como negar el reverso sombrío del milagro. Entre todos los déficits del modelo chileno de “crecimiento sin Estado de Bienestar”, el más conocido es la desigualdad, que alcanza niveles más elevados que otros países de menor desarrollo relativo (Bolivia por ejemplo): el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Chile, adecuadamente titulado “Desiguales”, revela que el 1 por ciento de la población concentra el 33 por ciento de los ingresos.
La desigualdad se agrava por la mercantilización extrema de los servicios públicos, uno de los pilares programáticos del pinochetismo, que podemos ilustrar con tres ejemplos.
El primero es de vida o muerte: hasta hace pocos años, si una persona –chilena o no– sufría un accidente en la calle y era trasladada de urgencia, la clínica que la recibía estaba legalmente habilitada a pedirle que firmara un pagaré o un cheque ¡en blanco! a cuenta de futuros gastos de internación.
El segundo es la vivienda: producto de la financiarización económica y la búsqueda de vectores de especulación, el precio de las propiedades se disparó. Según datos de la Universidad Católica de Chile (2), el metro cuadrado en Santiago aumentó en la última década cuatro veces más que los salarios, lo que produjo una expulsión hacia la periferia urbana de personas de clase baja y media baja con la consecuente presión del gasto en transporte sobre el presupuesto familiar, lo que explica la reacción al incremento de la tarifa del metro que dio inicio a la ola de protestas.
El tercer ejemplo es la educación universitaria, que no sólo está arancelada (incluso la pública) sino que además es cara (las carreras más costosas, por ejemplo Odontología, rondan los 80 mil dólares). Lejos de solucionar el problema, los créditos con garantía estatal para estudiantes creados por Michelle Bachelet producen una creciente irritación: a una tasa del 6 por ciento en un país en el que los salarios apenas aumentan, los universitarios a menudo demoran 20 años en terminar de pagar su carrera, lo que ha disparado los niveles de mora al 40 por ciento y ha convertido al sistema en uno de los rasgos del modelo más detestados por los jóvenes, que no pueden permitirse cambiar de carrera sino al costo de endeudarse de por vida (una de esas restricciones a las libertades individuales que los teóricos liberales abstractos suelen pasar por alto).
Algunas de estas cuestiones se han corregido parcialmente, otras no, pero la esencia del diseño socioeconómico se mantiene inalterada. A diferencia de la dictadura argentina, que fracasó en su proyecto de desperonizar el país, el pinochetismo sí logró imponer su proyecto de transformación cultural, en buena medida por el éxito económico de sus últimos años. Atrapada en esta inercia, la sociedad chilena viene haciendo sentir su malestar por dos vías: a través del ciclo largo de movilizaciones que comenzó en 2006, con la rebelión de los estudiantes secundarios (los pingüinos) y continuó en 2007 (protestas contra el Transantiago), 2011 (universitarios) y 2016 (contra las AFP) hasta llegar a la explosión actual. Y por vía de un inquietante descenso de la participación política: con índices por debajo del 50 por ciento (en ocasiones incluso por debajo del 40), Chile bate récords de inasistencia electoral.
Esto pone en cuestión la salud de una democracia a la que muchos observadores veían como perfecta. ¿Qué democracia es más democrática, una en la que vota menos de la mitad de la población o una como la argentina, cargada de problemas pero en la que vota más del 80? El sociólogo Manuel Antonio Garretón (3) viene insistiendo desde hace años con la tesis de que en Chile el mundo político de las instituciones y los partidos se ha escindido del mundo social de las personas y sus sufrimientos, y que en la base de esto se encuentra una lectura diferente de lo conseguido hasta ahora, una interpretación distinta de los éxitos del modelo, lo que impide la renovación de la elite (los últimos cuatro presidentes fueron Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera). Como si sufriera una sobredosis de Moncloa, Chile padece el problema clásico de las “democracias de centro”, a saber: la dificultad para incorporar el cambio.
América Latina
Chile no es el único país en problemas. Ecuador atravesó un proceso de intensas protestas sociales, en este caso contra el programa de ajuste acordado entre el FMI y el gobierno de Lenín Moreno. Venezuela parece haberse estabilizado gracias a la emigración masiva, la derrota política de la oposición y la decisión de Nicolás Maduro de aceptar –y fomentar mediante una serie de medidas– lo que ya se venía insinuando como respuesta a la crisis económica: la dolarización total de la economía. Pero es una olla que puede volver a explotar en cualquier momento. En Bolivia, el gobierno de facto logró un acuerdo con el MAS para convocar a elecciones sin la candidatura de Evo Morales, lo que podría funcionar como una salida política tras el golpe de Estado y la posterior represión. Y por último, las elecciones uruguayas marcaron –aunque por una diferencia mínima que debe confirmarse en el escrutinio definitivo– la primera derrota del Frente Amplio en quince años.
Estos últimos dos casos, Bolivia y Uruguay, resultan especialmente significativos para pensar el tiempo político que viene. Diferentes en casi todos los aspectos de su economía y su sociedad, ambos países se habían convertido en los referentes más exitosos del ciclo progresista latinoamericano, lo que se explica por muchos factores diferentes pero sobre todo por el buen manejo macroeconómico de ambos gobiernos, reflejado a su vez en la insólita –en comparación con sus vecinos– continuidad de gestión: el hecho de que una misma persona (Luis Arce Catacora en Bolivia y Danilo Astori en Uruguay) haya controlado la economía durante más de una década explica en buena medida esta excepcionalidad.
Y sin embargo, a pesar del éxito económico, ambos gobiernos padecen una baja en su popularidad (Evo cayó del 60 por ciento en las elecciones presidenciales anteriores a 48 en las últimas, mientras que el Frente Amplio pasó de casi el 50 al 39). Por eso, aunque las protestas en Chile y Ecuador y la derrota del macrismo en Argentina pueden inducirnos a pensar que la región vive un ciclo de rechazo al modelo neoliberal, una etapa marcada por el repudio social a los gobiernos ortodoxos, una mirada más amplia sugiere que el malestar es general y que abarca también a presidentes de otra orientación ideológica.
¿Crisis del neoliberalismo o crisis del oficialismo? La pregunta es clave para el gobierno de Alberto Fernández: si lo que está en cuestión es una cierta forma de encarar los problemas económicos surgidos tras el agotamiento del superciclo de los commodities, alcanza con reorientar el modelo hacia un diseño mercadointernista, emisionista y redistributivo; pero si la causa no es –o no es solamente– un determinado programa económico, entonces el desafío es mayor, porque lo que está en juego es el modelo de desarrollo, la dependencia de los commodities, la provisión de servicios públicos…
La tormenta del mundo
El fracaso económico del macrismo fue consecuencia entre otras razones de una lectura extemporánea del contexto internacional, de la ingenuidad de pensar que la apertura de la economía y la dichosa vuelta al mundo generarían una lluvia de inversiones y un boom exportador que se convertirían en los motores de un nuevo crecimiento, algo que puede haber funcionado en los 90 pero que no guarda relación con el escenario global actual, marcado por la guerra comercial, la reversión proteccionista y la desaceleración del crecimiento asiático.
Considerando estos antecedentes, una interpretación realista del escenario internacional resulta fundamental para el éxito de Alberto. De las mil formas de definir al peronismo, una de las más interesantes es la que lo concibe como la capacidad para interpretar el tiempo, como la astucia para adaptarse a un cierto estado del mundo, demostrada en la habilidad de sus tres grandes líderes –Perón, Menem y Néstor-Cristina– para sintonizar, y al mismo tiempo protagonizar, procesos que los trascendían, respectivamente el desarrollismo de posguerra, el Consenso de Washington y el giro a la izquierda.
El contexto actual está lejos de ser claro. En un libro de reciente aparición (4), los sociólogos Fernando Calderón y Manuel Castells ilustran este estado confuso del mundo con la idea de camanchaca, palabra de origen aymara que alude a una bruma espesa y oscura que baja de los Andes y que dificulta la visión, generando irritación, angustia y ansiedad. En el orden global, la creciente conflictividad sino-estadounidense esconde detrás de la fachada de la guerra comercial una disputa tecnológica en la que Estados Unidos está decidido a romper la cadena de suministros de China, al tiempo que despliega una estrategia de seguridad a dos bandas: recrear una nueva doctrina Monroe en América Latina (el nuevo injerencismo demostrado en Bolivia es prueba de ello) e impedir que China construya su propia doctrina Monroe en el Sur de Asia.
¿Oportunidad para Argentina? ¿Amenaza? Si por un lado los contextos de competencia bipolar habilitan espacio para que los países periféricos triangulen relaciones, desplegando un flirt con ambas potencias que logre obtener lo mejor de cada una (una agenda financiera y de seguridad con Estados Unidos, un entendimiento comercial y de inversiones con China), por otro lado tensionan los procesos de integración, ante la posibilidad de que los integrantes de un bloque exploren caminos diferentes, que es de hecho lo que podría ocurrir si Brasil concreta sus insinuaciones de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Washington por fuera de Argentina y el Mercosur.
El entorno regional es todavía más complejo para el gobierno que comienza el 10 de diciembre. Con la sola excepción de México, un socio lejano por su ubicación norteamericana, su relación umbilical con Estados Unidos y su tradicional propensión a mirar hacia adentro, y Venezuela, a esta altura más un peso que una ayuda, el panorama es claramente adverso, dominado por gobiernos de facto (Bolivia), cuasifascistas (Brasil), ultraconservadores (Colombia) y derechistas (Chile, Perú, Ecuador, probablemente Uruguay). Más cerca del Caputo de 1983 que del Taiana del siglo XXI, Alberto estará rodeado de vecinos hostiles o desconfiados.
Pero también hay signos auspiciosos. En contraste con las turbulencias y represiones que lo rodean, el Frente de Todos llega al poder en un clima de crisis pero también de paz, tras un impecable recambio democrático, lo que convierte a Argentina en una excepcionalidad latinoamericana, por una vez positiva. Parado sobre este suelo firme, Alberto tiene por delante la oportunidad de transformarse en un referente del progresismo regional, progresismo que deberá ser necesariamente distinto al anterior. Algunas primeras señales emitidas aún antes de asumir el gobierno –el hecho de que el Grupo de Puebla no incluya a Venezuela, la rápida gestión del asilo a Evo Morales, la decisión de no reaccionar a las bravuconadas de Bolsonaro– apuntan en el correcto sentido de un presidente consciente de que deberá desplegar una política exterior flexible, pragmática y guiada por una sintonía muy fina. γ
1. Agradezco a Daniel Schteingart este dato.
2. La Tercera, 5 de mayo de 2019.
3. Véase el capítulo “El entrampamiento del proyecto refundacional y los desafíos del progresismo”, en el libro compilado por Carlos Ominami, Claroscuros de los gobiernos progresistas, Editorial Catalonia, 2018.
4. La nueva América Latina, Fondo de Cultura Económica, 2019.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur