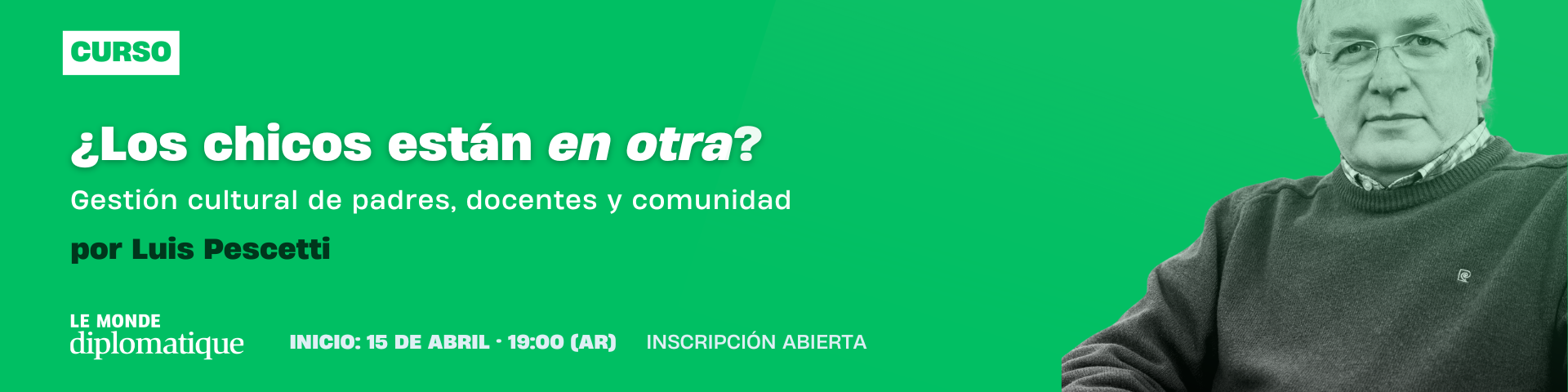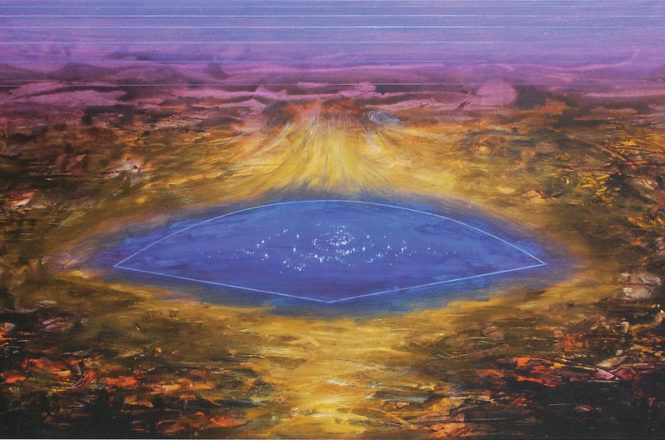Brasil desempata
Por su peso específico (representa la mitad aproximadamente del PBI, la superficie y la población de Sudamérica), los resultados de las elecciones brasileras tienen siempre un fuerte impacto en la región. En esta ocasión, sin embargo, la relevancia es mayor, porque Brasil viene funcionando como una especie de laboratorio en el que se ensayan algunas tendencias que se insinúan en otros países latinoamericanos y cuya consolidación dependerá en buena medida de los comicios del 7 de octubre.
La primera es la estrategia de las elites conservadoras de recurrir a la justicia para neutralizar candidaturas que podrían liderar una temida vuelta del populismo. Aunque el concepto de lawfare merece una discusión más profunda, que eche luz sobre el grado de coordinación entre poder político, medios y jueces y que ayude a entender sus límites, es evidente que, en movimientos paralelos y de inspiración mutua, sectores del Poder Judicial de Brasil, Argentina y Ecuador avanzan contra los derechos políticos de Lula, Cristina Kirchner y Rafael Correa. Sin embargo, aunque los procesos tienen varios puntos en común (el uso abusivo de la prisión preventiva para producir arrepentidos, la espectacularización de las causas), en ningún país llegaron al extremo de desplazar mediante un impeachment irregular a un presidente democráticamente elegido y luego proscribir y encarcelar al principal líder de la oposición (la única excepción, aunque con una orientación política opuesta, sería Venezuela, donde todos los candidatos presidenciales opositores están presos o detenidos o exiliados).
La ofensiva de la justicia brasilera funcionó como condición para un cambio de etapa. Aunque la crisis económica había comenzado durante el segundo mandato de Dilma Rousseff, su salida del poder y la llegada de Michel Temer habilitaron un proceso de regresión social y político de una velocidad asombrosa, que si no llegó a extremos aun mayores es porque el país todavía conserva reflejos sociales e institucionales que lo impidieron, como demuestran dos iniciativas canceladas ante el rechazo de dos actores muy distintos: la reforma previsional, frenada por la protesta social, y el tratado de libre comercio con la Unión Europea, neutralizado por la resistencia de la burocracia de Itamaraty. Pero fueron excepciones en un giro derechista profundo: la estrategia represiva del gobierno de Temer, en combinación con la ilegitimidad derivada de su origen espurio, abrieron el espacio para la reaparición de la violencia política, expresada en el asesinato de la concejala Marielle Franco tanto como en el cuchillazo del que por milagro zafó Jair Bolsonaro.
En este contexto desdichado, las elecciones presidenciales definirán la posibilidad de que Brasil supere el carácter de “democradura” (1) que había ido adquiriendo en los últimos años para recuperar ciertos niveles de normalidad institucional. Del resultado de los comicios depende el éxito del experimento anti-populista más audaz de la región, que en este caso adquirió el tono de una verdadera revancha de clase. Si el ganador es Bolsonaro, la experiencia demostrará que, como sucedió en Italia con Silvio Berlusconi, las cruzadas purificadoras no necesariamente derivan en sobrios tecnócratas de centro sino que a menudo propician el ascenso de demagogos e irresponsables, en este caso de un fascismo lunático. Si el ganador es Fernando Haddad, su gobierno tendrá por delante la difícil tarea de reimponer la paz y la convivencia luego de tres años de polarización y conflicto, todo en un contexto de recesión económica y bajo la sombra de Lula, que seguirá preso.
La segunda tendencia brasilera es el ascenso del populismo evangélico. Si en 1982 había dos diputados pertenecientes a las iglesias pentecostales en el Congreso, en 1986 ya eran 18, en 1990 23, en 2010 73 y hoy ya son 87 (sobre 512), junto a una creciente cantidad de legisladores en los parlamentos estaduales, concejales y alcaldes, incluyendo nada menos que al de Río, Marcelo Crivella. Lejos de la posición reactiva de otra época, el nuevo evangelismo político ha pasado a una fase ofensiva en base a un discurso que apela a una especie de “teología de la prosperidad”, una ética protestante de espíritu ultracapitalista, que no se priva de recurrir al milagro cotidiano como herramienta de propaganda electoral (los candidatos evangélicos a menudo dicen haber sido señalados por Dios) y, sobre todo, se legitima en su fuerte penetración en los sectores populares, donde las iglesias pentecostales, sobre todo la Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios, disputan el poder palmo a palmo con las otras dos únicas redes capaces de llegar hasta la cima de las favelas: la policía y el narco (2).
Si en términos sociales las congregaciones evangélicas funcionan como un dipositivo de contención con ciertos efectos positivos, por ejemplo en el combate a las adicciones, desde el punto de vista cultural cultivan un ultraconservadurismo más inflexible aun que el de la Iglesia Católica, basado en el rechazo a la “ideología del género”, término impreciso que engloba la legalización del aborto, los derechos de las minorías sexuales y las leyes de salud reproductiva. La influencia evangélica en el triunfo del No en el plebiscito colombiano, la victoria de Jimmy Morales en Guatemala y la llegada al ballottage del cantor de música cristiana Fabricio Alvarado en Costa Rica confirman que estamos ante un fenómeno en ascenso, potenciado en Brasil por la ley, sancionada a partir del Lava Jato, que les prohíbe a las empresas, pero no a las iglesias, financiar las campañas electorales. Marina Silva es evangelista, y de hecho fue ampliamente respaldada por las iglesias en las elecciones anteriores, pero su decisión de suavizar algunas posiciones en busca del voto lulista –dijo por ejemplo que aunque personalmente estaba en contra del matrimonio homosexual convocaría a un plebiscito para definirlo– la alejaron de los pastores. Bolsonaro es católico, pero su esposa es evangelista y su campaña incluye una serie de ataques contra los homosexuales, las mujeres y el aborto que le garantizan el apoyo entusiasta de las congregaciones más radicales.
La tercera tendencia es la influencia de los militares en la política. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, Temer designó a un general como ministro de Defensa y luego ordenó la intervención militar de la seguridad en Río de Janeiro. También por primera vez, el jefe del Ejército intervino en el debate político advirtiendo el malestar que provocaría una eventual liberación de Lula y concediendo una entrevista al diario O Estado de S. Paulo en la que criticó la insistencia del PT con la candidatura de su máximo líder. Unos 90 militares retirados, incluyendo al capitán Bolsonaro y a su candidato a vice, el general Hamilton Mourau, aspiran a diferentes cargos en esta campaña.
De este modo, aunque sin repetir el modelo de intervención directa vía golpe de Estado y toma del poder de los 60 y 70, los militares recuperan protagonismo: lejos de tratarse de una particularidad brasilera, la creciente presencia verde oliva se verifica en países como Guatemala, que en su momento eligió a un ex general como presidente; Colombia, donde el poder de las Fuerzas Armadas creció hasta niveles insospechados al calor del conflicto, y por supuesto Venezuela, donde la Fuerza Armada Bolivariana forma parte esencial del chavismo (y en buena medida explica su continuidad). Incluso en países como Argentina, donde la experiencia de la dictadura había creado los anticuerpos que venían logrando evitar un avance de los militares, el gobierno de Mauricio Macri flexibiliza las fronteras entre seguridad y defensa y les devuelve funciones, poder e influencia (3).
En suma, una serie de movimientos regresivos se definirán en las elecciones brasileras, cuyos resultados dependerán en buena medida de la capacidad de lulización de Haddad: como demostró André Singer en un ensayo canónico (4), la política brasilera experimentó una transformación silenciosa pero decisiva durante el primer mandato de Lula, cuando los trabajadores organizados y las capas medias progresistas de los grandes centros urbanos del Centro y el Sur del país, que habían conformado la base histórica del PT, se alejaron a raíz del escándalo del mensalão, y fueron reemplazados por el apoyo de los sectores más pobres del Nordeste, que hasta el momento se habían inclinado por opciones conservadoras y que se lulizaban al ritmo del crecimiento de la economía, el despliegue del Bolsa Familia y, sobre todo, los sucesivos aumentos del salario mínimo. Ese tránsito, que Singer definió como el paso del “petismo” al “lulismo”, posibilitó la reelección de Lula y las dos victorias de Dilma Rousseff. En un experimento de sociología anti-webberiana formidable, la campaña del PT viene logrando una acelerada transfusión de carisma de Lula, el político más querido de la historia de Brasil, a un Haddad poco carismático y escasamente conocido, a punto tal que la campaña comenzó con un spot que juega con la dificultad de los seguidores de Lula para pronunciar el apellido de su heredero.
Rebobinemos antes de concluir. Las elecciones brasileras decidirán las tendencias analizadas más arriba pero también serán claves a la hora de determinar el futuro de los procesos de integración, estancados por decisión de Temer y Mauricio Macri, contribuirán –o no– a la estabilidad política de Venezuela, cada vez más aislada en el contexto latinoamericano, y marcarán, en términos más generales, la orientación de la región en los próximos años. Tras una década de dominio de la izquierda, la nueva derecha logró victorias electorales importantes en Argentina, Chile y Colombia, pero no logra todavía una preeminencia regional, no consigue estabilizar un nuevo ciclo histórico. En este marco, América Latina se encuentra paralizada en un “empate hegemónico”, según la definición clásica de Juan Carlos Portantiero: una situación en la que dos fuerzas en disputa tienen suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por la otra, pero en la que ninguna logra reunir los recursos necesarios para asumir por sí sola el liderazgo (5). Por gravitación y circunstancia, el futuro de la región se juega en Brasil.
1. Ver editorial en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Nº 227, mayo de 2018.
2. Pablo Stefanoni, “Transiciones pos-progresistas”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Nº 227, mayo de 2018.
3. Juan Gabriel Tokatlian, Marcelo Sain y Germán Montenegro, De militares a policías. La guerra contra las drogas y la militarización de Argentina, Capital Intelectual, 2018.
4. André Singer, Os sentidos do lulismo, Companhia das Letras, 2012.
5. Ver editorial en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Edición Especial 2017: “América Latina. Territorio en disputa”.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur