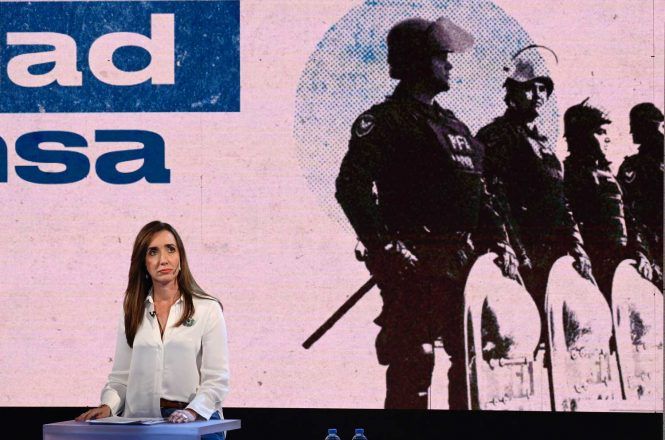Así en la tierra como en el cielo
Aunque en su uso convencional suele equipararse a la habilidad de seducir o fascinar, la acepción más adecuada de carisma es aquella que, siguiendo los clásicos estudios de Max Weber, lo define como un vínculo de dominación basado en la creencia de que el líder posee ciertas características extraordinarias, extracotidianas y no asequibles a cualquier otra persona (1). Como suele explicar Eduardo Fidanza, el profesor argentino que mejor ha leído al gran sociólogo alemán, el carisma no es tanto un rasgo del líder como un reconocimiento de la masa, que le atribuye a su jefe la capacidad de hacer cosas fuera de lo común. El carisma es resultadista: se verifica en los hechos, sean éstos la multiplicación de peces y panes, la batalla de Austerlitz o la recuperación del crecimiento económico.
Por sus propias características, el carisma muere cuando muere el líder, o cuando éste pierde los atributos que supuestamente tenía, o cuando la masa así lo cree. Para evitarlo, para hacer perdurar un tipo de liderazgo que no se hereda ni se transmite, la solución histórica ha consistido en crear alguna forma de organización, que por más imperfecta que sea es también, en palabras de Perón, la única capaz de derrotar al tiempo. La organización permite extender un poder que entonces se sostiene, objetivado, en una institución, a menudo compuesta por un conjunto de reglas, un cuadro administrativo y una cierta tradición, y cuyo modelo más pulido y perdurable es, desde luego, la Iglesia Católica, heredera directa del carisma de Cristo.
Adivinos romanos
Las democracias modernas no gozan de las ventajas de la Iglesia, que eligió a un monarca plenipotenciario responsable de gobernar sobre 1200 millones de almas en un cónclave de apenas 115 personas, todos varones, ancianos y conservadores, tras una ronda de reuniones tan tormentosas como opacas y sobre las cuales no se ofreció ninguna explicación, pues nadie comunica los motivos por los que se optó por un candidato en lugar de otro. Bajo los imperativos mucho más exigentes de las democracias representativas, las sucesiones quedan sometidas a un complejo juego de actores, que incluye al líder saliente pero también a su partido, la oposición, poderes extra-institucionales como los medios de comunicación y por supuesto la sociedad, que es la que en definitiva tiene la última palabra.
Y esto vale incluso para Venezuela. Hugo Chávez, el más carismático de los líderes de la nueva izquierda latinoamericana, designó un sucesor en vida, aunque el elegido, su vicepresidente Nicolás Maduro, aún deba pasar por el test de las urnas. Al hacerlo, Chávez actuó al revés que Perón, que a los 78 años, consciente de que el final se acercaba y en medio de una guerra civil peronista que desangraba al país, eligió una frase tan bella como vacía: “Mi único heredero es el pueblo”, dijo Perón, por motivos sobre los que es difícil especular ahora pero entre los cuales no convendría excluir un mix contradictorio de omnipotencia senil y cobardía. Los resultados son conocidos.
Chávez, decíamos, hizo exactamente lo contrario: señaló a Maduro, y con ello demostró sabiduría para anticipar el final pese al dolor inevitable que implica, a la vez que ofrecía una señal de futuro optando por la mejor alternativa posible. Tan persuasivo como Perón pero dotado de una sensibilidad de la que el general siempre careció, Chávez recurrió a una imagen igual de expresiva –“Mi opinión es clara como la luna llena”– y confirmó de paso que la belleza del discurso no es incompatible con la responsabilidad de la decisión política.
Menos mágica que la vaticana y menos trágica que la chavista, la sucesión cristinista también tiene su gracia. Si se mira bien, casi todos los temas que están en el centro del debate político se encuentran condicionados de un modo u otro por esta cuestión, desde la gestión del subte hasta el salario de los docentes bonaerenses. Privada por el momento de aspirar a un tercer mandato, la presidenta deberá, tarde o temprano, definir un sucesor, y en este sentido la experiencia reciente de otros presidentes del giro a la izquierda latinoamericano tal vez resulte útil: en Chile, Ricardo Lagos potenció la ascendente popularidad de Michelle Bachelet designándola primero como ministra de Salud y luego de Defensa, para finalmente impulsarla a la Presidencia. En Brasil, Lula empujó a una mujer competente pero desconocida, Dilma Rousseff, que se había desempeñado exitosamente al frente de Petrobras, ubicándola como jefa de la Casa Civil, equivalente a la Jefatura de Gabinete argentina. En ambos casos, líderes weberianamente carismáticos –Lagos, primer presidente socialista desde Allende; Lula, primer presidente obrero y de izquierda– apostaron a candidatas nóveles, y ganaron. ¿Podrá imitarlos Cristina? Tal vez sí, aunque hay que señalar dos diferencias: la primera es que el PT brasileño y la Concertación chilena son organizaciones mucho más estructuradas y disciplinadas que el gelatinoso peronismo argentino. La segunda es que el hecho de que Bachelet y Dilma fueran mujeres implicó en su momento un acontecimiento importante para sus países, que obviamente no es posible imitar en Argentina, donde el género no constituye ya una carta novedosa.
Esto no significa, por supuesto, que el kirchnerismo no pueda construir un candidato propio capaz de disputar con éxito las presidenciales del 2015. Un gobierno que pese a todo sigue garantizando la estabilidad económica, que puede exhibir indicadores sociales favorables y que mantiene un control férreo de la estructura del Estado siempre tiene chances. Si la política es entre otras cosas un sistema de signos, y a riesgo de caer en el juego de los adivinos romanos que creían vislumbrar el porvernir en el vuelo de los pájaros o las vísceras de las ovejas, podríamos decir que el futuro político del kirchnerismo parece –sólo parece– orientarse en torno a dos grandes líneas: la apuesta a la juventud, evidenciada en la designación de jóvenes militantes de La Cámpora en posiciones importantes de poder y en la elección –a todas luces fallida– de Amado Boudou como vicepresidente; y la sabbatellización desperonizante reflejada en la creación de Unidos y Organizados y en el ascenso de figuras no provenientes de la estructura del PJ: el tardo-frepasismo como etapa superior del cristinismo. Quizás este tipo de orientaciones implícitas sean las pistas más firmes sobre los planes de la Presidenta.
Guerra Fría
Intentemos, en el final, vincular los dos ejes de esta nota: la sucesión papal y la presidencial latinoamericana, en el contexto del giro a la izquierda en la región.
Un buen punto de partida es la hipótesis, muy difundida en medios progresistas tras la designación de Bergoglio, de que el nuevo Papa podría desempeñar un rol equivalente al que en su momento jugó Wojtyła contra el comunismo, esta vez contra los gobiernos de izquierda. La idea merece una puesta en cuestión, en primer lugar por el detalle histórico de que el campo soviético se derrumbó menos como consecuencia de una conspiración vaticano-norteamericana que como resultado de sus propias inconsistencias. Si Juan Pablo II y aun Ronald Reagan cumplieron un rol, fue más el de zarandear un edificio que ya exhibía grietas por todas partes que el de demolerlo con una grúa. Pero además se trata de otras coordenadas de tiempo y espacio: los gobiernos actuales no tributan al materialismo dialéctico sino que están liderados por dirigentes que son muchas veces creyentes, incluso muy creyentes: es el caso de Chávez, que se declaraba admirador de Cristo, al que –en una de esas interpretaciones tan propias de él– definía como el “primer comunista”; es también el caso de Correa, formado en colegios y universidades salesianas; el de Lula, cuyo partido fue fundado por sindicalistas y cristianos de base, y el de Cristina.
Al mismo tiempo, la Iglesia venezolana apoyó el golpe de Estado contra Chávez del 2002, la Iglesia brasileña intervino contra la candidatura de Dilma por sus declaraciones favorables al aborto y el matrimonio gay (lo que obligó a la entonces postulante del PT a un inexplicado giro en su posición) y la Iglesia argentina no dudó en enfrentarse al kirchnerismo en pleno conflicto del campo. Las paradojas y contradicciones abundan: en Uruguay, el país latinoamericano en el que la separación Iglesia-Estado llegó más lejos, el Frente Amplio aprobó una ley de despenalización del aborto… vetada por Tabaré Vázquez (en cambio su sucesor, Pepe Mujica, no asistió a la asunción de Francisco porque, dijo, el suyo es un país laico).
Bolivia, por su parte, es un caso especial, porque la recuperación de las tradiciones indígenas que está en el centro simbólico del programa de Evo Morales implica una vuelta a los cultos precolombinos, es decir precristianos, que es leída como un desafío por la cúpula de la Iglesia (al mismo tiempo, la evocación enlaza con algunos tópicos de la globalización: hay por ejemplo una línea directa entre pachamamismo y ecologismo).
Pero no perdamos de vista la mirada general. A juzgar por sus primeros gestos, Francisco se propone un plan de reforma de la Iglesia en vistas a un reacercamiento a la sociedad, en particular a los sectores más castigados (la vieja ironía sobre la Teología de la Liberación dice: “Cuando la Iglesia optó por los pobres, los pobres ya habían optado por los evangélicos”). Si es así, entonces quizás pueda darse una feliz coincidencia entre las políticas de inclusión social de la izquierda latinoamericana y el nuevo Papa, aunque también es necesario reconocer que estos programas no son resultado de la gracia divina sino de una decisión política que muchas veces implica afectar factores de poder, por ejemplo cobrando retenciones o nacionalizando el petróleo y el gas, y entonces habrá que ver cómo reacciona la Iglesia.
Pero el punto no es éste, pues todo indica que en lo que la elección del primer Papa latinoamericano y su consiguiente influencia en la región resultará más dañina será en la profundización de las conquistas –tímidas pero reales– registradas en los últimos años en materia de derechos civiles: me refiero a la unión civil entre personas del mismo sexo aprobada en Brasil, Ecuador y Uruguay, a los avances, a veces por fallos judiciales y otras por nuevas legislaciones, en la reglamentación de la interrupción legal del embarazo en Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia, y en las políticas de educación sexual y salud reproductiva implementadas en toda la región. Más o menos importantes, estas conquistas aluden a un aspecto de los gobiernos de izquierda que a menudo se soslaya: su costado no populista y su conexión con la tradición liberal (hay por ejemplo una continuidad histórica entre las leyes de patria potestad y divorcio sancionadas por el alfonsinismo y las de matrimonio igualitario e identidad de género del kirchnerismo).
Hasta qué punto el nuevo Papa podrá ralentizar o detener estos avances es algo que iremos viendo con el tiempo, porque con la relación entre la Iglesia y el poder político sucede como con los matrimonios de toda la vida: cuando uno de sus integrantes cambia sobreviene un período de ajuste, irremediablemente tenso, hasta que las cosas se reacomodan y los dos vuelven a la rutina de siempre, marcada por la mutua desconfianza y los pequeños rencores acumulados e iluminada de vez en cuando por algunos rayos de alegría compartida, que casi lo justifican todo.
1. Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur