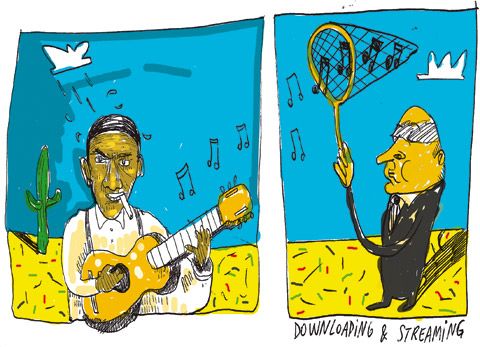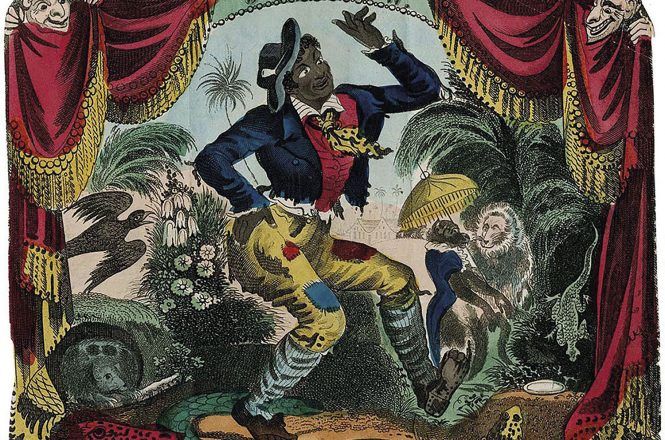¿Un kirchnerismo tranquilo?
Si por algo se ha caracterizado Argentina en sus 200 años de historia es por su discontinuidad, sus saltos al abismo, su apuesta a las opciones excéntricas en su acepción más precisa: fuera del centro, y por el transcurrir de un tiempo político marcado por constantes rupturas. Una independencia tormentosa que dio lugar a una guerra civil de décadas que gestó una organización nacional fundada en una masacre a la que le siguieron una serie de protestas de obreros-inmigrantes inéditas para el contexto latinoamericano y luego un primer populismo quebrado por una dictadura … y así hasta hoy.
No se trata, por supuesto, de capturar la esencia de la argentinidad al estilo de Fabio Alberti en Todo por dos pesos (“¿Qué nos pasa a los argentinos?”), ingrata tarea a la que se han dedicado demasiados textos de historia liviana, filosofía pasteurizada y pensamiento nacional más o menos jaurecheriano, muchos de ellos parte de un curioso subgénero que ha registrado éxitos de venta en los años recientes: la psico-historia, el intento por identificar el trauma fundante –que puede ser el populismo peronista de los 40 o la Revolución Libertadora– a partir del cual comenzó la decadencia nacional, que no se cuestiona ni matiza.
Como las personas, que son flacas o narigonas o malhumoradas o ansiosas, los países tienen ciertos rasgos que los caracterizan y los distinguen del resto, pero éstos no son atribuibles a un inexistente ADN nacional sino a procesos históricos analizables. Un ejemplo entre miles: las corrientes inmigratorias que llegaron entre fines del siglo XIX y principios del XX portaban un rechazo a la autoridad gestado en las experiencias autoritarias sufridas en sus países de origen que, junto a las ideas anarquistas y socialistas en las que muchos de estos “nuevos argentinos” fueron formados, contribuyó a instalar un ideal igualitarista ausente por ejemplo en Brasil, un país inequitativo y elitista en el que la monarquía y la esclavitud moldearon un carácter al que podríamos definir como de alegre resignación.
Pero en Argentina los puntos más altos vienen acompañados por abismos insondables. Al menos en las últimas décadas, nuestro país parece dispuesto a tolerar tasas de daño superiores a las de otras naciones sudamericanas: hay que ir a Centroamérica, a África o a Asia (estoy tentado de escribir: regiones más atrasadas, pero como les temo a los antropólogos, prefiero: regiones menos europeizadas) para encontrar tragedias similares: Alain Roquié señala en su último libro que la tasa de desaparecidos es de 0,1 por cada 100 mil habitantes en Brasil, 1 por cada 100 mil en Uruguay y 31 por cada 100 mil en Argentina (1).
Enumeremos rápido: la dictadura y Malvinas, con todo lo que implicó en términos de orgullo nacional demolido; la híper del 89 y el fracaso de la esperanza alfonsinista; la crisis del 2001 y sus escuelas económicas y sociales. Y entre una caída y otra, el juicio a las juntas, el salto de crecimiento de principios de los 90, la recuperación pos convertibilidad y las reformas implementadas desde el 2003.
Esta volatilidad se refleja en la evolución del vínculo de la sociedad con el kirchnerismo. Un viejo adagio machista, que por supuesto no compartimos, recomienda tratar a las mujeres según el método de la pasteurización –frío, calor, frío, calor, frío… –, procedimiento que muchos argentinos parecen haber seguido en su relación con el gobierno. Y es que Kirchner llegó al poder con sólo el 22 por ciento de los votos pero apenas dos años después, en las legislativas del 2005, derrotaba al duhaldismo en la provincia de Buenos Aires, se apoderaba del PJ y se aseguraba la victoria en las presidenciales del 2007. Al poco tiempo, sin embargo, el conflicto del campo producía un deterioro de la imagen oficial que se reflejó en la aplastante derrota en los comicios del 2009. Ahora, tras su rotundo triunfo en las primarias, el gobierno se acerca a una victoria en la que la única duda es cuántas decenas de puntos le sacará Cristina al principal candidato opositor.
Si, siguiendo a Adam Przeworski, la democracia es la “incertidumbre institucionalizada” (2), con las elecciones como “mini revoluciones” programadas para introducir, cada tantos años, la posibilidad del cambio político, parecería que Argentina se resistiera a aceptar el otro costado, el costado monótono, regular y regulador, que implica toda democracia. ¿Constituye esto un problema? Según cómo se mire: la democracia del cambio permanente puede ser vista como una apertura a los impulsos transformadores de la sociedad tanto como un signo de la imposibilidad de construir colectivamente un orden que permita sostener esos cambios.
Largo plazo
Uno de los tantos lugares comunes que el kirchnerismo ayudó a poner en cuestión es el del consenso, que en su versión más simplona alude a la idea de que los partidos –a veces junto a algunos actores corporativos– deben sentarse a una mesa y acordar una serie de políticas que luego se implementarán exitosamente. Difundido hasta el hartazgo, el mito del eterno consenso ignora las características estructurales del sistema político pos crisis: por ejemplo, el detalle de que los partidos son incapaces ya no de contener a sectores sociales más o menos determinados sino incluso a sus propios dirigentes (la fluidez del tránsito del peronismo kirchnerista al disidente, y viceversa, es solo un ejemplo).
El otro punto que el consensualismo dogmático soslaya es que el apoyo del sistema político a una cierta política no la convierte automáticamente en positiva: la convertibilidad, por ejemplo, fue respaldada por prácticamente todos los líderes políticos y por la mayor parte de la sociedad hasta el día en que voló por los aires.
Esto no implica soslayar el valor de las políticas de Estado –en el sentido de una medida que trasciende a un gobierno determinado y se vuelve más o menos permanente– sino tratar de entender su verdadero origen. Sucede que una política de Estado es menos un acto de voluntad de un puñado de dirigentes inspirados que el resultado complejo –y parcialmente cambiante– de una combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y cultura. En general, nace cuando una fuerza circunstancialmente hegemónica logra imponer, muchas veces contra la resistencia de la oposición, una decisión que luego es asumida como propia por el resto de los partidos.
Y los argentinos tenemos dos. La primera es la relación con Brasil, que comenzó a dejar atrás su impronta de competencia geoestratégica a partir de 1985, cuando Raúl Alfonsín y José Sarney dieron el primer paso en la desnuclearización del vínculo bilateral y pusieron la semilla de lo que luego sería el Mercosur, cuyo Tratado Constitutivo fue firmado por Carlos Menem en 1991 y cuyo salto en términos de coordinación política fue obra de Néstor Kirchner. Con un sentido de desmilitarización durante el alfonsinismo, de integración comercial durante el menemismo y de alianza política durante el kirchnerismo, la amistad con Brasil es una política que se ha mantenido a lo largo de casi tres décadas de vida democrática.
La segunda política de Estado está obviamente relacionada con la primera y es el sometimiento de los militares a la autoridad democrática y el acotamiento de su rol a las cuestiones de la defensa, decisión que comenzó durante el alfonsinismo con el juicio a las juntas y la sanción de las leyes de defensa y seguridad interior, siguió durante el menemismo con la eliminación del servicio militar obligatorio y el inicio de las misiones de paz (que contribuyeron a darles un nuevo sentido de existencia a las fuerzas armadas) y continuó durante el kirchnerismo, con la política de derechos humanos y las reformas de Nilda Garré. En su libro Dos semanas, cinco presidentes (3), Damián Nabot cuenta que en diciembre del 2001, cuando estallaron los saqueos y los cacerolazos, la conducción del ejército consultó discretamente al gobierno acerca de la posibilidad de una intervención militar en las calles de Buenos Aires. Pero ni siquiera en aquel momento los políticos cayeron en la tentación de ceder a los militares el control de la seguridad interior, una feliz frontera de hierro que se ha mantenido viva en Argentina pero que se encuentra ausente en otros países de la región.
Después de octubre
¿Se convertirá alguna de las decisiones del kirchnerismo en una política de Estado? Hasta hace unos meses, y al menos si uno se guiaba por los discursos de los principales líderes opositores, la sensación era que no, que prácticamente todas las medidas oficiales deberían ser revertidas o corregidas severamente en un futuro no muy lejano. Esta situación, sin embargo, comenzó a cambiar tras el triunfo de Cristina y el ascenso de Hermes Binner, cuyo partido acompañó con su voto en el Congreso proyectos como la estatización de las AFJP y la ley de medios. Si hay que apostar, no parece muy riesgoso aventurar que la Asignación Universal para la Niñez tiene grandes chances de sobrevivir en el largo plazo.
No es un mal momento para pensar estos temas. Con la autoestima fortalecida, el oficialismo ha tomado nota de los errores del pasado y desde hace ya un tiempo viene adoptando un tono de gestión más asertivo. Y es que el conflicto por la 125 y la derrota del 2009 dejaron su huella: una cosa es aceptar que la división del campo político es inevitable para cualquier gobierno con un mínimo de voluntad transformadora, y otra es convertir esa situación puntual en una identidad política duradera y, más peligroso aún, capaz de proyectarse electoralmente: el gobierno machacó tanto contra la oligarquía –una categoría social inaplicable a la realidad rural argentina, donde lo que importa es menos la propiedad de la tierra que su forma de producción–, que terminó por crear un actor político anti natura que antes no existía. Curada en salud, Cristina se cuida ahora de fabricar adversarios más allá de lo estrictamente necesario y avanza en una etapa que podríamos llamar de “kirchnerismo tranquilo”.
Este nuevo período podría ser la oportunidad para abordar una serie de temas que se vienen arrastrando desde hace tiempo y que reclaman una solución más o menos urgente: revisar algunos aspectos del modelo económico, por ejemplo para enfrentar el estancamiento de las reservas; relanzar la política industrial con una mirada de largo plazo que incluya la construcción de una banca de desarrollo estilo BNDES; avanzar en la articulación infraestructural con el resto de la región y el mundo; profundizar la reforma educativa, en particular reimpulsando las escuelas técnicas; corregir los efectos regresivos de los subsidios a algunos servicios (electricidad y gas en la zona metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo) y pensar políticas globales para áreas complejas pero que exigen una reforma integral (el sistema de salud).
Todo esto requeriría dejar de lado el estilo decisionista que caracteriza al kirchnerismo, en particular en su primera etapa, y desarrollar una serie de destrezas nuevas: sofisticación técnica, construcción de equipos, miradas institucionales más matizadas; un hilado fino que supone dosis de paciencia y negociación e incluso mesas de concertación que articulen intereses de diversos actores políticos y sociales. En el curioso clima pos electoral que precede a los comicios de octubre, no suena absurdo. De hecho, algo parecido argumentaba Néstor Kirchner allá por el 2007 para explicar los motivos de la candidatura presidencial de Cristina.
1. Alain Rouquié, A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina, FCE, Buenos Aires, 2011.
2. Adam Przeworski, “Ama a incerteza e seraás democrático”, en Novos Estudos CEBRAP, No 9, San Pablo, julio de 1984.
3. Damián Nabot, Dos semanas, cinco presidentes, Aguilar, Bs. As., 2011.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur