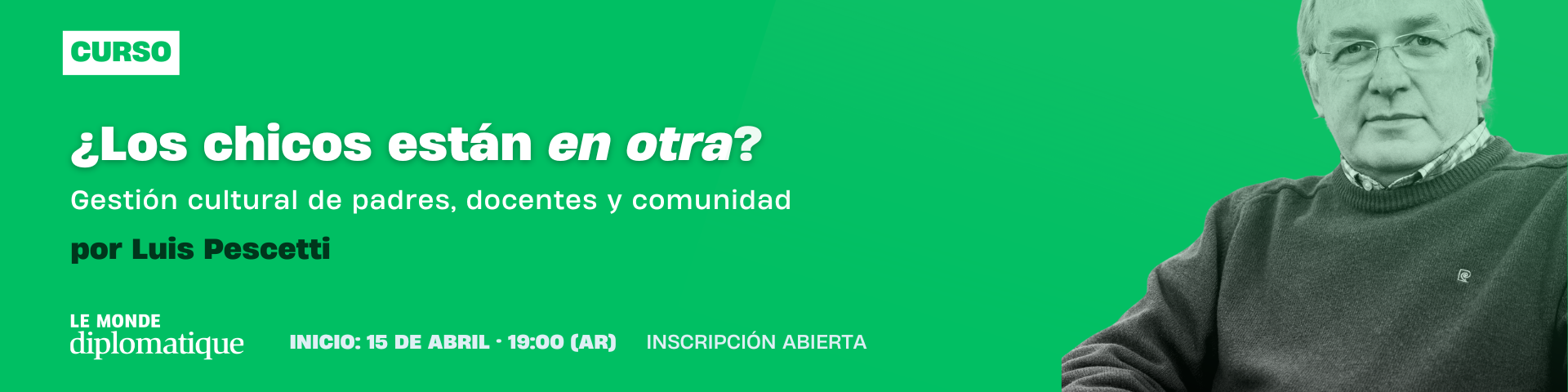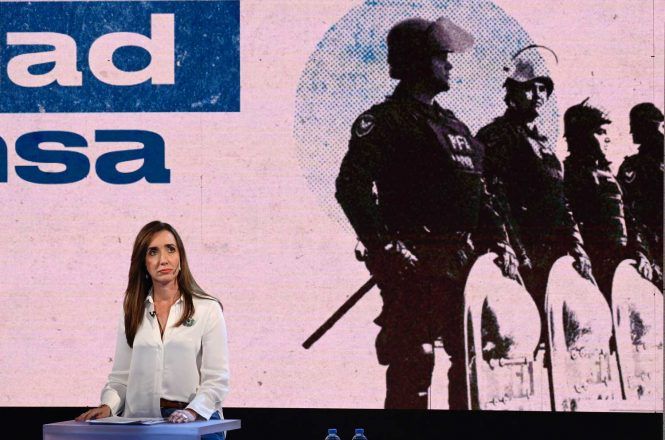Gatos con liebres
Quizás alguna vez hayan existido, pero hoy –Argentina, 2011– las clases sociales son más un mito urbano que una realidad. Fragmentada y heterogénea, la sociedad parece una amalgama confusa y en permanente cambio de intereses, identidades y valores. Sin caer en nihilismos ni en posmodernismos exagerados, digamos que la realidad social se asemeja más a un proceso fluido que a un conjunto de datos inmutables. En eso estamos con Bauman (1)
Estas características más o menos generales de la estructura social se reflejan por supuesto en el mundo laboral, afectado por tendencias mundiales que exceden a Argentina (como la expansión de la subcontratación y el empleo temporario), cambios a nivel de la economía mundial (la relocalización económica y la expansión del sector servicios) y avances culturales nada desdeñables (la feminización de la fuerza de trabajo). Aunque los pronósticos de Jeremy Rifkin acerca del fin del empleo se han revelado exagerados (2), lo cierto es que el mundo del trabajo, como el virus de la gripe, se encuentra en mutación permanente.
Pero cuidado. No se trata de que los “trabajadores” o los “obreros” no existan más, sino de reconocer que, considerados en el sentido tradicional, representan a una parte minoritaria de los sectores subalternos, donde también están los excluidos, los pequeños cuentapropistas, los informales, los beneficiarios de planes sociales, los jubilados, los desocupados. Grupos que, como señala Robert Castel (3), no conforman una clase, ni siquiera una clase en sí, sino una sumatoria de trayectorias individuales, una agregación de historias de vida dispersas que no dan forma a un todo unitario.
En un país como Argentina, con el 40% de la población trabajando en negro y con una tasa de sindicalización que alcanza al 42% de los trabajadores registrados (4), el sindicalismo expresa a apenas una parte de lo que a falta de una expresión más adecuada llamaremos sectores populares. Una parte importante, equivalente a una primera minoría en términos electorales, pero solo eso: una parte.
Origen y sobrevida
El sindicalismo argentino nació entre mediados del siglo XIX y principios del XX, impulsado por los inmigrantes europeos que traían consigo las experiencias de luchas anti autoritarias en sus países de origen, un “capital organizativo” en clave socialista y anarquista que dio forma a las primeras, ultracombativas organizaciones gremiales, protagonistas de reclamos inéditos para el contexto latinoamericano, como la protesta contra la Ley de Residencia, la Semana Trágica o las huelgas en la Patagonia.
Pero el gran salto se produjo durante el primer peronismo, cuando el gobierno absorbió el sindicalismo existente y se dio a la tarea de construir uno nuevo, que se convertiría en la columna vertebral del movimiento y, con los años, en el blanco predilecto de todas las dictaduras. Nadie pudo con él: finalizado el Proceso, el sindicalismo peronista resurgió en condiciones no muy diferentes a las del pasado, y quizás aquí resida una de las claves para entender por qué –a diferencia de Brasil, donde la dictadura arrasó con el sindicalismo varguista y dio pie al nacimiento de la CUT– en Argentina los gremios lograron conservar su forma original: potentes pero escasamente renovados, con capacidad de lucha pero poca inclinación a la democracia interna, combativos pero opacos.
El menemismo, con su probada habilidad para poner las cosas patas para arriba, produjo una desestructuración del mundo laboral que afectó el poder de los sindicatos. Mientras las reformas neoliberales generaban un nuevo esquema de ganadores (por ejemplo los camioneros, beneficiados por el desmantelamiento de la red ferroviaria y el incremento del comercio regional en el Mercosur) y perdedores (sobre todo estatales y docentes: no es casual que la CTA haya surgido de allí), la mayor parte de los caciques sindicales optaba por acompañar el giro ortodoxo a cambio de la preservación de sus dos grandes fuentes de poder: el monopolio de la representación por rama (en los hechos, una forma de reducir las chances de la oposición interna) y el manejo de las obras sociales (en los hechos, toneladas de dinero).
Tras la crisis del 2001, el poder de los sindicatos resurgió al calor de la expansión económica. El dólar alto, una industralización limitada pero real y, sobre todo, el crecimiento sostenido revivieron a sectores que, aunque no habían sido hegemónicos en la fase pre neoliberal de sustitución de importaciones, sí contaban con sindicatos organizados, que supieron aprovechar la situación de bonanza para reactivarse y ganar protagonismo. Fueron estos gremios, los ganadores del nuevo modelo, quienes asumieron el liderazgo político del sindicalismo en la nueva etapa.
Trayectorias
Esta sintética descripción quizás ayude a explicar los matices, complejidades y contradicciones del sindicalismo argentino. Ni una pandilla de malvivientes irredimibles ni una asamblea de militantes virtuosos, el gremialismo es, como casi todo, una mezcla de gatos con liebres. Algunas trayectorias son lineales (de una decadencia lineal), como la de José Pedraza, que pasó de líder combativo a sindicalista-empresario, hoy procesado por el crimen de Mariano Ferreyra; otros casos son más estáticos, siempre iguales a si mismos: Luis Barrionuevo, el rey de los sincericidios, o Juan José Zanola, encarcelado por el escándalo de los medicamentos adulterados.
Pero en general prevalecen los grises, tal como ilustran dos casos emblemáticos: en los 90, mientras buena parte de los sindicalistas acompañaba el giro menemista, Hugo Moyano fundó una corriente disidente dentro de la CGT que protagonizó varios episodios de resistencia a las políticas neoliberales. Luego, ya con la Alianza en el poder, se opuso a la ley de flexibilidad laboral que el gobierno consiguió bajo el manto de sospecha de una coima a varios senadores (la expresión de “la Banelco” lleva su copyright). Al mismo tiempo, Moyano se caracteriza por un estilo dinástico de conducción (su hijo Pablo lo secunda en el gremio y su esposa administra la obra social) y ha sido relacionado con diversas irregularidades en el manejo de fondos. Tiene una cuestionable faceta empresaria, convoca a una huelga cuando la justicia lo acecha y no duda en apelar a los métodos de acción directa contra los que considera sus enemigos.
El segundo caso, diferente pero también sintomático, es el de la CTA. Nacida a partir de la unión de varios gremios estatales, la central lideró la lucha contra las reformas noventistas a través de movidas de alto impacto social, como la Carpa Blanca, y se propuso como un modelo de sindicalismo más abierto y democrático. El kirchnerismo la puso ante una disyuntiva: acompañar a un gobierno que estaba llevando adelante algunos de sus reclamos históricos al riesgo de perder autonomía, o mantenerse en una oposición cerrada al riesgo de caer en la irrelevancia. El resultado –producto de la coyuntura política pero también de las dificultades de la central para construir un sindicalismo realmente alternativo– fue el peor de todos: una CTA partida tras una elección contaminada por denuncias de fraude y clientelismo.
Son las elecciones
Captar los grises es esencial para entender al sindicalismo realmente existente. Desde mayo de 2003, el kirchnerismo lo ha elegido como el eje alrededor del cual se estructura la coalición gobernante. Como toda alianza entre un actor político y uno corporativo (y el sindicalismo, como el empresariado, lo es), el vínculo es necesariamente tenso. Tenso pero crucial: la contracara de las concesiones a Moyano es la decisión del líder de la CGT de canalizar institucionalmente los reclamos sindicales y mantener las demandas de ajuste salarial en un techo macroeconómicamente sostenible, lo que no es poca cosa en el contexto de un modelo económico que genera alto crecimiento pero también mucha inflación.
Los políticos están dispuestos a hacer concesiones a la realpolitik pero casi nunca comen vidrio. Por eso, el sueño del sindicalismo de trascender su rol corporativo para convertirse en un actor electoral parece eso, por ahora: un sueño. El contraste es amargo: Lula lideró a los metalúrgicos paulistas antes de lanzarse a la política, Evo Morales fue el jefe de los sindicatos cocaleros del trópico boliviano y Lucho Garzón, por citar un caso menos rimbombante, llegó a la alcaldía de Bogotá tras conducir la central obrera de su país. En Argentina, en cambio, desde la recuperación de la democracia ningún sindicalista accedió a la gobernación de una provincia, a la intendencia de una ciudad importante o a la presidencia de una Cámara legislativa.
Como cualquier otro ámbito, del espectáculo y el deporte a los movimientos sociales y las ONG, el sindicalismo puede ser una fuente de alimentación de los partidos políticos. Víctor de Gennaro amaga desde hace al menos una década con presentarse a elecciones… pero nunca termina de decidirse; Moyano lo insinuó, pero las encuestas lo convencieron de lo contrario y ahora quiere ubicar a referentes sindicales en las listas legislativas del oficialismo, incluso en la boleta presidencial. Y aunque está en todo su derecho, parece evidente que, sin un sindicalismo transparente, democrático y representativo, la estrategia chocará, tarde o temprano, contra la pared de un sólido rechazo social. Sucede que, bajo un sistema democrático, el poder político se consigue básicamente ganando elecciones, y hasta ahora son pocos los sindicalistas capaces de disputarlas. n
1 Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.
2 Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, Paidós, Buenos Aires, 1995.
3 Robert Castel, Las trampas de la exclusión, Topía, Buenos Aires, 2004.
4 Página/12, Buenos Aires, 6-10-08.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur