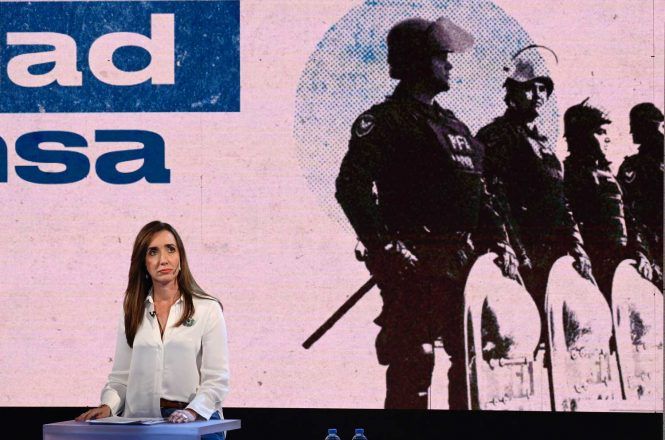Cuando calienta el sol
¿Cómo cambia la política en verano? ¿Es posible hablar de un “estado veraniego” de la política? En teoría, la vida pública debería relajarse: la actividad económica disminuye, las grandes ciudades se vacían, el Congreso cierra sus puertas y comienza la feria judicial. Y sin embargo, pareciera que la distensión propia del calor, cuando los ánimos se aflojan como se destensan los músculos en la playa, entre el sol, el mar y la arena, fuera imposible para la Argentina política, que suele sorprendernos con dramáticos estallidos estivales.
Desde la recuperación de la democracia, muchos de los momentos más difíciles –los colapsos macroeconómicos, los picos de inflación, las rebeliones sociales– se produjeron entre diciembre y marzo, como si la temperatura ambiente se trasladara a la vida política. Repasemos: Grinspun fue relevado por Sourrouille el 19 de febrero de 1984, en un contexto de altísima inflación y descontrol de los indicadores económicos; la corrida contra el Plan Primavera, el último intento alfonsinista de contener la crisis con un paquete de shock, comenzó en enero de 1988, y en febrero ya había estallado. El 19 de diciembre de 1989, en medio de una nueva aceleración inflacionaria, Antonio Erman González asumió como ministro de Economía: diez días después anunció el Plan Bonex, la primera incautación masiva de depósitos de la historia argentina. La segunda, el corralito, también se decidiría a fin de año, el 2 de diciembre de 2001, pocos días antes de los cacerolazos del 19 y 20. Y lo mismo, ya durante el kirchnerismo, con Cromañón, el conflicto por las reservas del Banco Central, el Indoamericano, los saqueos.
Esta curiosa estacionalidad podría tener una primera explicación económica relacionada con el dólar, que pese a los intentos por domesticarlo sigue siendo el gran organizador de las expectativas de los argentinos. En un completo estudio sobre el tema (1), Noemí Brenta y Guillermo Vitelli descubrieron que históricamente las devaluaciones tienden a acelerarse entre diciembre y enero. Para los autores, el motivo no radica en una especial necesidad de divisas sino en la presión de los grupos exportadores. Sucede que la cosecha fina (trigo, cebada, centeno) se recoge entre noviembre y enero, período en el cual este sector comienza a presionar por una devaluación que valorice localmente sus ventas al exterior de cara a la nueva siembra. La soja se recoge hacia junio, pero una parte importante de ella se exporta procesada, sobre todo como aceite, mientras que los silobolsas permiten guardar parte de la cosecha a la espera de un mejor precio, todo lo cual empuja hacia el segundo semestre el momento de liquidar divisas. El ritmo de devaluación del 2013 confirma este particular patrón cíclico del tipo de cambio.
A ello habría que sumar la inflación, que también tiende a acelerarse hacia fin de año por impulso de los alimentos y sobre todo del trigo, base de la dieta de los argentinos, y de la ropa, que tiene en octubre, inicio de la temporada primavera-verano, su segundo gran momento de incremento anual. Por último, señalemos que los comerciantes de los grandes centros urbanos suelen recurrir a remarcaciones en noviembre y diciembre para aprovechar la liquidez del aguinaldo y prepararse para el esperado bajón del verano.
Todo esto produce un nerviosismo y un malhumor que se suman a problemas transitorios pero que cuando ocurren son vividos –con toda lógica– como el fin del mundo, como los rutinarios cortes de luz generados por el récord de la demanda y las notorias deficiencias en la regulación del servicio. Se nota también una especie de estrés social generalizado, disparado por el calor insoportable de las ciudades y la urgencia de cerrar toneladas de cuestiones pendientes antes de fin de año, lo que hace que el tránsito enloquezca aun más de lo habitual y que conseguir un taxi se convierta en una proeza. Agreguemos finalmente un factor de psicología social: desde los 90, cuando el capitalismo globalizado terminó de contagiar nuestro estilo de vida, las fiestas de fin de año, con toda su parafernalia de ofertas, descuentos y promociones, son una orgía de consumo: si para un sector de la sociedad pueden ser un momento de festejo y descarga, de catarsis vía compras y la alegría de las vacaciones, para otro pueden funcionar como la dolorosa evidencia de todo aquello a lo que no logra acceder y que sin embargo se encuentra ahí, a una vidriera de distancia.
Pero seamos cuidadosos: las presiones devaluatorias, el mayor ritmo de inflación y el malhumor social no producen por sí solos estallidos sociales. Hay debajo de todo ello un suelo duro de exclusión social, la consolidación silenciosa de una zona gris, en palabras de Javier Auyero (2), donde convergen seguridad y delito, el quiebre de los lazos históricos de solidaridad, la degradación del espacio público y la clásica impericia política. No es sólo un problema argentino. De las ciudades brasileñas a los suburbios parisinos, del mundo árabe a Chile, el estallido anómico y acéfalo, contracara de la pasividad de la democracia de opinión pública, es uno de los modos de la política contemporánea (3). Lo interesante, insisto, es que en Argentina sucedan en verano, cuando el país se calienta y los políticos transpiran (en sentido literal y metafórico).
La política en ojotas
La sucesión de veranos políticamente calientes no ha impedido que los argentinos desarrollaran una vocación vacacional más intensa que la de cualquier otro país latinoamericano. Si en la región la actividad turística es básicamente un flujo de visitantes ricos a países pobres (estadounidenses a México, europeos al Caribe), en Argentina el turismo interno tiene un peso diferente, resultado de una serie de iniciativas orientadas a fomentarlo que ya llevan más de medio siglo.
En 1945, el gobierno peronista extendió a todos los trabajadores en relación de dependencia las vacaciones pagas y el aguinaldo, y en 1949 los convirtió en derechos constitucionales. Paralelamente, impulsó políticas para ampliar el turismo, que dejó de ser un patrimonio de elites (como en el siglo XIX) y de clases medias acomodadas (como en la primera mitad del XX) y se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. En 1950 se inauguró el complejo de Chapadmalal (en uno de esos gestos simbólicos a los que, de Perón a Kirchner, son tan afectos los presidentes peronistas, el complejo fue construido en 650 hectáreas expropiadas a la familia Martínez de Hoz). Por esos mismos años, mientras los sindicatos multiplicaban sus hoteles y colonias, el gobierno lanzaba el servicio de trenes rápido a Mar del Plata y creaba una nueva categoría popular, la turista, cuyos asientos a noventa grados el autor de esta nota sufrió en carne propia cuando era niño en incomodísimos, y para ese entonces ya totalmente impuntuales, lentos e ineficientes, servicios a Miramar. En 1950 se inauguró ese proto Disneylandia que es la República de los Niños, en 1954 se concretó el primer Festival de Cine de Mar del Plata, al que asistieron Errol Flynn y Gina Lollobrigida, y el casino decidió cambiar sus normas de admisión: el carnet personal que se exigía antes de entrar fue reemplazado por un mucho más democrático sistema de entradas, al tiempo que las elegantes fichas de hueso eran sustituidas por otras de plástico (4).
Como parte de estos cambios, Mar del Plata asistió a un desplazamiento de sus visitantes de clase media y alta, que huyeron del hormiguero en el que se había convertido la Bristol a Playa Grande y de ahí a Punta Mogotes, mientras que otros optaban por Villa Gesell o Pinamar, una línea de balnearios pensados en un estilo totalmente diferente, menos urbano, con dunas, vegetación y esas calles viboreantes que son el karma de los recién llegados (en Gesell la calle 309 se cruza con la 309 bis, cosa que solo debe ocurrir en el fin del universo). Pero Mar del Plata consiguió retener a un sector de su clientela habitual y se convirtió en una metáfora del acuerdo social peronista, que como todo populismo es en esencia un movimiento policlasista. Parte de ese espíritu, que es también el de la Argentina, persiste hasta hoy.
Me arde, me quema
Como señalamos en otras oportunidades, el kirchnerismo es proclive a adoptar un tono grave y severo, hasta sacrificial, que sin embargo no le ha impedido desplegar, sobre todo desde la asunción de Cristina, una serie de iniciativas orientadas a la “democratización del ocio”: mencionemos, además de la obvia multiplicación de fines de semana largos, decisiones como la televisión digital abierta, el Fútbol para Todos y las “grandes escenas nacionales” creadas en el Bicentenario o Tecnópolis, que bajo el eslogan “vení a conocer el futuro” funciona como una invitación a que todos los habitantes accedan gratis a lo que se viene.
Se trata, en todos los casos, de proyectos que, a la vez que conectan al actual gobierno con los momentos más virtuosos del primer peronismo, operan como creadores de espacio público. Y que en cierto modo pueden ser leídos como la contracara de la batalla cultural: a nadie se le exige el carnet de afiliación a Unidos y Organizados ni un conocimiento profundo de las nuevas metáforas de Ricardo Forster antes de atravesar los arcos de entrada de Tecnópolis. El Estado ofrece, propone o invita; los ciudadanos llenan (5).
Hay una vocación genuinamente democratizante detrás de este tipo de proyectos, que también impulsan, cada uno a su modo, los “políticos commoditie” estilo Sergio Massa o Daniel Scioli, definidos por Jorge Asís como referentes de “la línea aire y sol” del peronismo. Lejos de una frivolidad, la redistribución del ocio es uno de los ejes que mantienen viva a la tradición peronista, e incluso podríamos pensar en la crítica al “pan y circo” como el primer latiguillo gorila de la historia de la humanidad. Porque no hay que subestimar el impacto que debe tener para un chico de una escuela pública del segundo cordón del conurbano la visita anual a Tecnópolis o para un joven de clase media baja el recital gratuito de Miranda en Mar del Plata, como en su momento habrá tenido para sus padres o abuelos la posibilidad de conocer el mar en el hotel del sindicato.
En un país conflictivo y sin sosiego, donde los estallidos han adquirido una curiosa estacionalidad veraniega, el disfrute como un derecho de mayorías no deja de ser una positiva continuidad histórica.
1. Las lógicas de la economía argentina. Inflación y crecimiento, Prendergast Editores, Buenos Aires, 1990.
2. Javier Auyero, La zona gris, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007.
3. Isidoro Cheresky, Poder presidencial, opinión pública y exclusión social, Clacso-Manantial, Buenos Aires, 2008.
4. Todos los datos tomados de Elisa Pastoriza, La conquista de las vacaciones, Edhasa, 2011.
5. La idea es de Martín Rodríguez, Diario Registrado, 17-12-12.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur