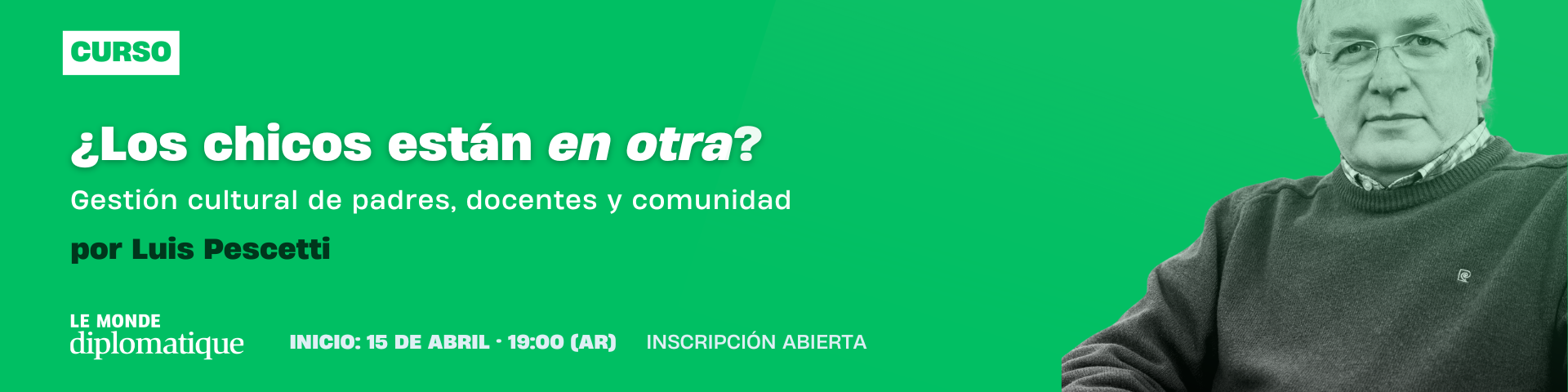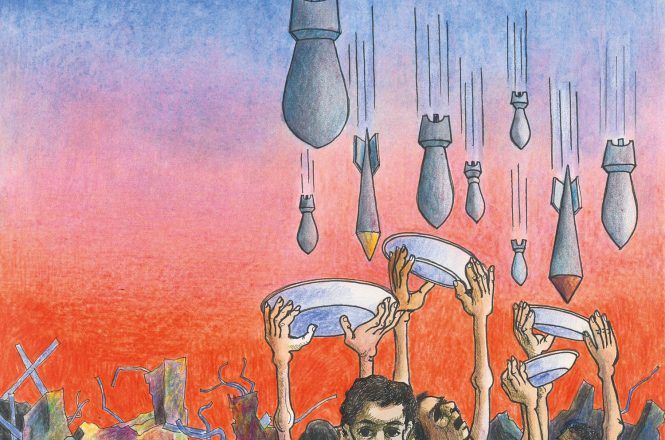Los tres peronismos
“El peronismo parece estar situado en un presente permanente.”
Ricardo Sidicaro, Los tres peronismos (1)
Hay tres peronismos.
El peronismo kirchnerista, que con más palo que zanahoria condujo al partido durante su larga década en el gobierno y asumió la responsabilidad del diseño táctico de la campaña, salió de las elecciones obviamente debilitado. Sus recursos de poder son limitados pero no insignificantes: aunque es difícil hacer una cuenta exacta, dispone en principio de una gobernación (Santa Cruz), una veintena de intendencias bonaerenses y una representación legislativa importante: unos 30 diputados y una docena de senadores, suficientes para hacer sentir su peso en la conducción de los bloques pero no como para obtener poder de veto, lo que implica que no puede frenar las iniciativas del oficialismo o aprobar proyectos propios si no articula con el resto de los representantes del Frente para la Victoria o del peronismo disidente, lo que lo obliga a una gimnasia de negociación que le resulta extraña.
En suma, el kirchnerismo cuenta con pocos representantes institucionales expresivos de su vibración ideológica, situación que se agrava por el hecho de que nunca logró construir una corriente sindical propia, apenas penetró en las universidades y algunos de los gobernadores que le respondían, como Jorge Capitanich o Sergio Uribarri, fueron sucedidos por otros, menos leales.
Por eso el mayor activo estratégico del kirchnerismo no reside en la acumulación de espacios institucionales sino en tres factores difíciles de cuantificar pero muy valiosos: la fuerza de su militancia territorial, preponderantemente urbana, de clase media y juvenil; el influjo que conserva en sectores importantes de la sociedad, que con toda razón valoran los avances de sus doce años de gobierno, y el liderazgo de Cristina, que preserva índices de aprobación popular y un peso político que indefectiblemente la sitúan en la primera línea, como una especie de presidenciable permanente, a años luz del resto de la dirigencia kirchnerista, en general bastante deslucida.
Liberado de las pesadas responsabilidades en la gestión cotidiana de los ejecutivos, sin la obligación de sentarse a negociar con el gobierno nacional salvadores adelantos de coparticipación, el kirchnerismo puede ejercer sin ataduras su lugar de oposición frontal al ajuste macrista. El riesgo es que, transformado en un “kirchnerismo de centro cultural”, gire sobre sí mismo como un trompo autocelebratorio desconectado de los humores sociales, un tic que le resultó letal en el pasado y que, a juzgar por el fiasco de la Marcha de la Resistencia, corre el riesgo de repetir ahora.
El segundo peronismo, el massista, retoma una vieja costumbre argentina. Al menos desde la recuperación de la democracia, es habitual que el peronismo ofrezca opciones disidentes a la lista oficial, solo que a veces resultan atractivas (como, digamos, Antonio Cafiero contra Herminio Iglesias en 1985 o Francisco de Narváez contra Néstor Kirchner en 2009) y a veces no (como, digamos, Eduardo Duhalde contra Cristina en 2011). Con su triunfo en las legislativas del 2013, Massa le arrebató al kirchnerismo su “mayoría natural” y construyó una fuerza, el Frente Renovador, que hoy cuenta con 17 diputados nacionales, una docena de intendentes bonaerenses y el matrimonio de conveniencia con José Manuel de la Sota, junto a un vistoso equipo de economistas liderado por Roberto Lavagna.
Aunque se presenta como una tercera vía entre kirchnerismo y macrismo, como una alternativa al populismo del pasado y al neoliberalismo del presente, el massismo actúa en los hechos como una oposición suave, capaz de acompañar al gobierno en iniciativas como el acuerdo con los fondos buitre o el blanqueo de capitales y de enfrentarlo por la ley anti-despidos. Ideológicamente indefinible, el Frente Renovador se mueve en función de las intuiciones de Massa, su innegable talento táctico y su hiperkinesia mediática con síndrome de abstinencia del prime time de América TV. Trazos suaves de industrialismo conviven con un cierto discurso modernizante y el atajo permanente a la consigna punitivista de bajo vuelo.
Pero que el discurso del Frente Renovador aparezca como oportunista e incluso ruckaufquiano no quiere decir que carezca de arraigo social: el massismo logró estabilizar su peso social en las elecciones del año pasado, cuando, contra todo pronóstico, logró evitar la temida polarización, en buena medida gracias a su capacidad para fidelizar al “moyanismo social”, ese segmento de la nueva clase media que el kirchnerismo tanto había contribuido a expandir y que inexplicablemente dejó escapar. Massa, como pocos políticos salvo Macri y Cristina, representa algo.
Su fuerza, sin embargo, es un collage. Como sostiene Martín Rodríguez (2), Massa no creó dirigentes a su imagen y semejanza como hizo Macri sino que los compró llave en mano. El Frente Renovador está conformado por un conjunto de políticos de primer nivel (Alberto Fernández, Felipe Solá, Facundo Moyano, Graciela Camaño) que no están hechos de la arcilla blanda de una Gabriela Michetti o una María Eugenia Vidal, dirigentes que ya venían con una experiencia y una ideología y a los que Massa enhebra con el hilo finito de su ambición presidencial: la promesa de un futuro. En contraste con el método in crescendo del PRO, que comenzó con una derrota en la Ciudad de Buenos Aires para desde ahí expandirse en votos y territorios, la construcción de Massa es más atropellada y pulsional, guiada por la ansiedad de su juventud y el brillo Rocky que le titila en los ojos. Como a Néstor.
El tercer peronismo, que es también el mayoritario, se sitúa entre la oposición dura del kirchnerismo y la oposición negociada del massismo. Militan allí casi todos los representantes institucionales del PJ, gobernadores, intendentes y legisladores, así como buena parte de los sindicatos y los movimientos sociales. Aunque se lo suele englobar bajo la etiqueta de conservadurismo popular, se trata más bien de un conjunto de liderazgos, estructuras y fragmentos de aparatos muy diferentes entre sí, guiados por las urgencias del momento y sobre todo por las necesidades de los jefes provinciales, que, como resultado del proceso de centralización fiscal de las últimas décadas, dependen cada vez más de los recursos del Estado Nacional para su supervivencia: las provincias ejecutan el 60 por ciento del gasto público pero recaudan apenas el 30, lo que genera una brecha por donde se cuela la hegemonía del poder central.
Este cuadro se agrava por dos motivos. Por un lado, una parte de los recursos que se vuelcan en las provincias, sobre todo en materia de obras públicas, son distribuidos de forma más o menos discrecional por el gobierno nacional. Pero incluso aquellos fondos de asignación automática a través de la coparticipación resultan escasos: la situación crónicamente deficitaria de la mayoría de las administraciones provinciales hace que requieran adelantos permanentes para pagar los sueldos. Por eso, aunque en términos políticos los gobernadores son verdaderos mini-presidentes dotados de casi plenos poderes, en términos fiscales son jilgueros frágiles obligados a una gimnasia de diálogo permanente con la Casa Rosada en la que diputados y senadores constituyen su principal activo de negociación.
Si el libro canónico de Ricardo Sidicaro identificaba los peronismos históricos (el “fundacional” de 1945-55, el “imposible” de 1973-78 y el “peronismo contra el Estado” de Menem), otros tres peronismos coexisten hoy sin muchos dramas. Todos hablan con todos, especulan y hacen cálculos, mientras aguardan la definición del liderazgo.
¿Cómo se tramitará esta disputa? El radicalismo, el “gran otro” del peronismo, admite ser conducido desde la derrota: Raúl Alfonsín no ganó una sola elección desde su salida de la presidencia, e incluso perdió las únicas dos que disputó, pese a lo cual fue hasta su muerte el líder indiscutible del partido, como lo es hoy Elisa Carrió, que tampoco gana elecciones. El peronismo, en cambio, exige las credenciales de una victoria, cuanto más inesperada mejor. Acusado mil veces de autoritario, se ha acostumbrado a elegir su conducción por el método bastante democrático de consultar a la sociedad a través de una interna o de una elección general en la que ofrece más de una alternativa: Cafiero contra Herminio en 1985, Menem contra Cafiero en 1988, Kirchner contra Menem en 2003, y Kirchner (con la candidatura de Cristina) contra Duhalde (con Chiche) en 2005.
Pero para convertirse en una opción de poder que trascienda la mera coyuntura el peronismo necesita algo más: debe importar desde afuera de sus fronteras ideológicas su relato de época, el plus que le da sentido, sea éste el neoliberalismo globalizante de los 90 o el izquierdismo nac&pop del siglo XXI. Por eso los tres peronismos no son partidos políticos en sentido clásico, ni siquiera corrientes internas de una misma fuerza orgánica. El límite que los separa no es el Paralelo 38 sino una línea borrosa que experimenta un tránsito permanente. Serán entonces las elecciones del año que viene, en especial las de la Provincia de Buenos Aires, donde kirchnerismo y massismo se enfrentarán nuevamente, las que arrojen la primera definición: de su resultado dependerá la orientación ideológica que asuma el partido y el destino del tercer peronismo, que hoy es la única alternativa posible para la mayoría de los peronistas pero que en el mediano plazo está condenado a extinguirse, porque está pegado con la boligoma tenue de las urgencias de coyuntura y porque en su insoportable ambigüedad resulta un espacio imposible, casi diríamos un no lugar.
1. Editorial Siglo XXI, 2010.
2. Diario de Río Negro, 20-9-16.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur